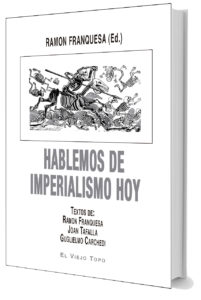Esta es una intervención oral que Josep Fontana realizó ante estudiantes de la Universidad de Barcelona el pasado mes de Marzo. En ella, el prestigioso historiador resume de forma sencilla y lúcida, partiendo de los cambios en curso en las universidades, las motivaciones y las consecuencias de la actual ofensiva del capital en el conjunto de la sociedad.
Hace cuarenta y cinco años un grupo de jóvenes historiadores trabajábamos en la redacción de los artículos de historia de la Enciclopedia Larousse, que fue el único trabajo que en contramos; a mí, en concreto, me habían expulsado de la Uni versidad junto a sesenta y tantos profesores no numerarios; un conjunto muy diverso de gente que iba desde un filósofo marxista como Manuel Sacristán al ahora gran patrón del ne gocio jurídico señor Miquel Roca i Junyent; el motivo de la expulsión fue haber firmado un telegrama de protesta contra un rector corrupto, que resultaba evidente que lo era. Fue esta labor en la Enciclopedia lo que me permitió comprarme seis meses de tiempo libre en el que pude acabar de escribir mi tesis doctoral: es decir, que me bequé a mí mismo.
Los “enciclopedistas” de la Larousse tuvimos noticia de la reunión que iba a celebrarse en el convento de los capuchinos de Sarrià, pero como no podíamos ausentarnos todos del trabajo, echamos a suertes a quien le tocaba ir, y fue Miquel Izard. Aquella misma noche se supo que la policía los había rodeado y empezó la actividad para ayudarlos. Recuerdo haber estado en reuniones nocturnas en las casas de Jordi Carbonell y Josep Benet; pero no se pudo hacer gran cosa porque el asedio duró poco. Como yo tenía un aparato de radio que me permitía escuchar las transmisiones de la policía, pude seguir puntualmente cómo aquella bestia torturadora que era el comisario Creix le comunicaba al gobernador civil la entrada de la policía, le daba los nombres de las personas que iba deteniendo y le explicaba que Salvador Espriu se en contraba enfermo, pero que se comprometía a llevarlo a la brigada social “aunque sea envuelto en una manta”.
 Esto sucedía en unos años en los que la causa de la lucha por la libertad del país contra el franquismo y la de la reforma de la universidad nos parecían una misma cosa. Y la universidad necesitaba mucha reforma. Puedo explicar a partir de mi propia experiencia cómo era la Universidad de Barcelona, la única universidad de Catalunya en aquellos momentos, cuando me matriculé en 1951 en la facultad de Filosofía y Letras. Es cierto que algunas cosas empezaban ya a cambiar respecto a los años más negros inmediatos al final de la guerra; pero no demasiado. Ya no había grupos de falangistas dando palizas a estudiantes, como en los años cuarenta, y aunque todavía te obligaban a afiliarte al SEU antes de matricularte, el sindicato fascista había desaparecido en la práctica de la vida cotidiana. Los bedeles ya no saludaban con el brazo en alto y un “Arriba España” cuando los catedráticos entraban en clase, y nadie hacía demasiado caso de la “silla del estudiante caído”, un mueble adornado con banderas que se conservaba aún en algunas pocas aulas, esperando en vano a los fantasmales visitantes a los que estaba destinada, probablemente desanimados por el escaso interés que tenía lo que allí se podía escuchar.
Esto sucedía en unos años en los que la causa de la lucha por la libertad del país contra el franquismo y la de la reforma de la universidad nos parecían una misma cosa. Y la universidad necesitaba mucha reforma. Puedo explicar a partir de mi propia experiencia cómo era la Universidad de Barcelona, la única universidad de Catalunya en aquellos momentos, cuando me matriculé en 1951 en la facultad de Filosofía y Letras. Es cierto que algunas cosas empezaban ya a cambiar respecto a los años más negros inmediatos al final de la guerra; pero no demasiado. Ya no había grupos de falangistas dando palizas a estudiantes, como en los años cuarenta, y aunque todavía te obligaban a afiliarte al SEU antes de matricularte, el sindicato fascista había desaparecido en la práctica de la vida cotidiana. Los bedeles ya no saludaban con el brazo en alto y un “Arriba España” cuando los catedráticos entraban en clase, y nadie hacía demasiado caso de la “silla del estudiante caído”, un mueble adornado con banderas que se conservaba aún en algunas pocas aulas, esperando en vano a los fantasmales visitantes a los que estaba destinada, probablemente desanimados por el escaso interés que tenía lo que allí se podía escuchar.
Sin embargo, lo que seguía igual que en 1939 eran los profesores. Estaban, por una parte, los que habían asaltado las cátedras como botín de guerra: uno de mis profesores de prehistoria se había hecho con la dirección del Museo de Arqueología pistola en mano, literalmente. Pero lo peor eran los miembros de un profesorado tradicionalmente retrógrado que seguía en la Universidad desde ni se sabe cuán do, hacía tanto que parecía que es taban allí desde un tiempo inme mo rial, quizá como herencia de aquella universidad de Cervera que proclamaba con orgullo su rechazo a la “perniciosa novedad de discurrir”: filósofos escolásticos que pensaban que todo lo que había llegado después de Santo Tomás era pecado, arqueólogos que parecían proceder de los tiempos de los que hablaban… La enseñanza de historia del arte, por ejemplo, se reducía a la memorización de fotografías, para así poder contestar en unos exámenes que consistían en identificar láminas o diapositivas –y os aseguro que se necesitaban muchos recursos mnemotécnicos para distinguir entre las dos iglesias románicas de la ciudad de Hildesheim –, sin la menor necesidad de entender de qué iba aquello. Un procedimiento que creaba un serio problema a unas compañeras de curso, monjas de una orden muy rigurosa, que en sus libros tenían las esculturas griegas y romanas desnudas con el cuerpo tapado con papel engomado, de manera que tenían que aprender a reconocerlas sólo por el rostro.
Teníamos asignaturas de religión, en las que un compañero fue suspendido cuando contestó con una jaculatoria eucarística que se le había escapado en el examen final, que era oral, ante su sorpresa por la pregunta de “Los obispos y el colegio apostólico”. Y a mí me dieron un excelente por contestar a la de “La eucaristía y la paz familiar” (a estas alturas yo ya sabía que todo lo que debía hacer era mencionar a Melquisedec para demostrar mi erudición teológica). Y estudiábamos unos apuntes de “Formación del Espíritu Nacional” que, glorificando la ciencia española, celebraban la figura de un ciudadano español “que perfeccionó el telescopio antes de que lo inventara Galileo”.
Es de justicia añadir que empezaba a haber profesores de otra clase, como fue el caso de Jaume Vicens Vives, pero no lo teníamos hasta el quinto y último curso de la carrera, y algunos otros de los más jóvenes, pero eran tan pocos que no bastaban para cambiar la siniestra mediocridad de aquella enseñanza.
Nuestra defensa consistía en organizar autónomamente nuestro aprendizaje intelectual. Nos educábamos más en el patio que en las clases: intercambiábamos novelas de Faulkner o Moravia, escuchábamos discos de Brassens o de Leo Ferré, íbamos a exposiciones y conciertos, o a aquella frontera de la mala vida que era un bar cercano al puerto donde se bebía pastís y se escuchaban discos de Edith Piaff.
La triste verdad, sin embargo, es que aquella universidad que conocí en los años cincuenta duró mucho más de lo que esperábamos, convencidos como es tábamos –éramos muy ingenuos – de que todo cambiaría el día en que cayera el régimen franquista. No bastó para desengañarme lo que me decía mi viejo maestro y amigo Ramón Carande, que me escribía en una carta de julio de 1970: “Lo úni co claro, me parece, es que nada debemos esperar de la Uni versidad, incluso si expulsase ¿cuándo? a los policías, mientras imperen los docentes actuales. En lugar de ¿nuevas? Universidades, sin profesores, necesitamos muchos miles de escuelas y maestros. Única mente cuando lleguen a discurrir los españoles, discurriendo harán que se conmuevan las estructuras más reacias, y barrerán a las que están ya putrefactas”. Fue mucho más tarde cuando advertí que tenía razón. Había resultado muy fácil destruir en 1939 el legado de lo que había empezado a hacer la República en la Universidad Au tónoma, un legado todavía muy reciente y tierno; eliminar las taras y los vicios de cuarenta años de franquismo iba a ser mucho más difícil.
Mal que bien, no obstante, se consiguió que mejorasen algunas cosas en los años que siguieron a la muerte del general Franco, con el travestismo de sus seguidores en el profesorado universitario, quienes se apresuraron a descubrirse demócratas de toda la vida. Entre los cambios más importantes yo diría que debe subrayarse la multiplicación de las universidades, lo que por una parte permitió el acceso a la educación superior de un número mucho mayor de estudiantes, en el camino hacia una educación pública abierta a todos y, por otra, obligó a una profunda renovación del profesorado. En otros aspectos, en cambio, los progresos no han sido tan amplios como esperábamos, de manera que la lucha por conseguir una universidad más adecuada a las necesidades actuales del país se ha de considerar como un objetivo permanente, que recoge y prolonga aspiraciones que ya se planteaban los estudiantes que se reunieron en los capuchinos de Sarrià ha ce cuarenta y cinco años.
Pero lo que pasa ahora es que las cosas están cambiando de manera radical, porque a lo que nos enfrentamos de cara a un futuro inmediato ya no es a los obstáculos a la mejora de la educación pública, sino que ha surgido una amenaza a su propia existencia. No se trata ya de empujar hacia adelante para progresar, sino de prepararnos a resistir para no perder la en señanza pública, dentro de un esfuerzo para preservar el conjunto de los derechos sociales conseguidos en Europa como consecuencia de dos siglos de luchas colectivas.
Los primeros síntomas comenzaron con el doble juego de aumentar las tasas de matriculación y disminuir el gasto público en educación e investigación. En Italia la reforma Gelmini se propone eliminar un gran número de profesores y reducir consi de rable men te los fondos destinados a la Universidad. En Inglaterra ha habido protestas contra el anuncio de un incremento brutal del coste de la matriculación, que dejaría la educación superior re du cida a un privilegio para hi jos de familias ricas. Aquí, los anuncios van por el mis mo camino. Son hechos que se quiere presentar como una consecuencia transitoria de los problemas coyunturales del dé ficit del estado, pero que en realidad responden a un proyecto de cambio permanente.
Pero quizá valga la pena ir más allá, para buscar la raíz del problema observando lo que sucede en los Estados Unidos, que es donde empezaron esta suerte de “contrarreformas” que finalmente acabamos soportando sobre nuestras costillas, para prever lo que nos espera en el futuro, si entre todos no somos capaces de impedirlo. Y vale la pena hacerlo porque en este caso, el de los Estados Unidos, donde las cosas han avanzado más hacia los objetivos globales que quiere alcanzar la derecha, es más fácil ver qué es lo que realmente hay detrás de este proyecto. El problema se presenta allí como un aspecto más de una de las grandes batallas que se están dando en estos momentos en la sociedad norteamericana, que es la que tiene como objetivo destruir a los sindicatos de los trabajadores del sector público, después de que los de los trabajadores del sector privado han sido prácticamente eliminados. Como trabajadores públicos que son, maestros y profesores están sufriendo muy especialmente las consecuencias de este ataque. En su caso, lo que se pretende no es sólo limitar sus salarios, sino quitarles toda clase de derechos, empezando por el de la estabilidad en el trabajo. Una de las propuestas que se han adelantado es la de despedirlos a todos para después contratar a los que haga falta, pero evidentemente en nuevas condiciones –sin seguro médico ni derecho a pensión–, negándoles sobre todo el derecho a participar en el proceso que establezca la forma en que se gestiona la escuela, de manera que quedarían en manos de los directores las decisiones sobre las dimensiones de las clases y las horas de trabajo. Además de que en estas nuevas condiciones contractuales quedarían sometidos a la amenaza de que los directores pudieran despedirlos libremente cuando quisieran.
 Para justificar estas campañas todo vale, incluso argumentos falsamente ilustrados. Un movimiento en el que participa la fundación Bill and Melinda Gates, financiada por el propietario de Microsoft, sostiene que la mala calidad de la enseñanza se debe a que los sindicatos de profesores impiden que se pueda despedir a los individuos menos competentes y que, para mejorar el nivel general, se necesitan escuelas que estén “exentas de reglas locales o estatales que dificulten una administración y gestión flexibles”. La campaña ha llegado en algunos casos al nivel del insulto. Los maestros, dicen, no son más que canguros dedicados a cuidar a los críos, de manera que no merecen más que el salario mínimo.
Para justificar estas campañas todo vale, incluso argumentos falsamente ilustrados. Un movimiento en el que participa la fundación Bill and Melinda Gates, financiada por el propietario de Microsoft, sostiene que la mala calidad de la enseñanza se debe a que los sindicatos de profesores impiden que se pueda despedir a los individuos menos competentes y que, para mejorar el nivel general, se necesitan escuelas que estén “exentas de reglas locales o estatales que dificulten una administración y gestión flexibles”. La campaña ha llegado en algunos casos al nivel del insulto. Los maestros, dicen, no son más que canguros dedicados a cuidar a los críos, de manera que no merecen más que el salario mínimo.
Es evidente, por otra parte, que en las condiciones de indefensión en el trabajo en que se les dejaría, los profesores podrían ser más fácilmente controlados en relación a lo que enseñan. Según leí en la prensa hace unos días, los actuales dirigentes de la política educativa en Catalunya quieren sobre todo una universidad que ofrezca una formación dedicada a preparar a los alumnos para su ingreso inmediato en las empresas. Estoy de acuerdo con la afirmación que se hacía en estas declaraciones de que la universidad ha de producir más médicos que filólogos clásicos, aunque pienso que también tiene que haber algunos filólogos clásicos, surgidos de entre los que muestren una mayor competencia en su trabajo. Pero no estoy de acuerdo con la idea de que sólo sea preciso formar personal subsidiario para las empresas, sino que pienso que la universidad debe proporcionarnos también dirigentes competentes para abordar las tareas fundamentales de la sociedad y hombres y mujeres con suficiente capacidad de aportar pensamiento crítico como para denunciar lo que necesite ser rectificado y para ayudarnos a buscar nuevos ca minos. Vaciar la universidad de pensamiento crítico favorece, indiscutiblemente, la consolidación del “currículum oculto”, mediante el cual, como dice Giroux, la clase dominante se asegura la hegemonía, transmitiendo “formas de conocimiento, cultura, valores y aspiraciones que se enseñan implícitamente, sin que jamás se hable abiertamente de ellas ni se expliciten públicamente”. No se trata de combatir las ideas progresistas con prédicas reaccionarias, como hacía el franquismo, cuyo fracaso en esta pretensión fue completo, sino que hay suficiente con vaciar de ideas la propia enseñanza.
¿Cuál es el motivo real de estos cambios? Lo que quisiera plantear como tema de reflexión es que resulta necesario sacar a la luz lo que realmente hay detrás de estas políticas que, en nombre de una austeridad que se nos dice necesaria para superar la crisis económica en que vivimos, nos exigen que aceptemos renunciar a una parte de nuestros derechos y a la mayoría de nuestras aspiraciones de mejora colectiva.
Déjenme dibujar un panorama a largo plazo, que es lo que me corresponde como historiador que soy. La historia de Europa desde 1789 hasta hoy ha sido la historia de una larga lucha, primero por las libertades políticas individuales y, después, por las sociales, con los sindicatos asegurándose el derecho a negociar las condiciones y la remuneración del trabajo (que es lo que ahora pretenden liquidar), y los partidos y movimientos de izquierda consiguiendo avances universales en terrenos como la educación pública, la sanidad pública y el sistema de pensiones (que ahora están muy directamente amenazados). Esta lucha animó el combate contra el fascismo en la segunda guerra mundial y prosiguió en los años posteriores de la guerra fría con la consolidación del estado del bienestar, hasta que en los años setenta comenzó la contraofensiva empresarial, iniciada en tiempos de Ronald Reagan y de la Sra. Thatcher. Los estudios sobre el reparto social de los beneficios conseguidos en la economía muestran claramente que hasta los últimos años de la década de los setenta, los beneficios derivados de las mejoras de la productividad se repartían con una cierta equidad entre trabajadores y empresarios, lo cual permitía una mejora gradual del salario real. Desde entonces, en cambio, la situación ha cambiado radicalmente y la parte de los beneficios empresariales ha crecido en detrimento del salario real.
Este es un punto crucial para entender la historia del mundo en los últimos cuarenta años. En esta guerra, el intento de acabar con los sindicatos que se está produciendo en Es tados Unidos es, en palabras de Paul Krug man, premio Nobel de Eco nomía, “un intento de explotar la crisis fiscal pa ra destruir el último gran contrapeso al poder político de las grandes empresas y de los ricos”.
El pretexto, como en muchos de los planteamientos restrictivos que se nos hacen aquí, es la crisis de los ingresos del estado; pero sus objetivos van mucho más allá. En el debate actual en el estado de Wisconsin sobre la limitación de los derechos de los sindicatos de los trabajadores del sector público, lo esencial consiste en negarles el derecho a negociar colectivamente todo lo que tenga que ver con las condiciones de trabajo, limitándolos a la capacidad de discutir únicamente el salario básico, pero dentro de los límites de la inflación, ya que un aumento de salarios por encima de la inflación sólo podría aprobarse si los votantes del estado lo decidiesen en referéndum. Como se ve, se trata de consolidar a perpetuidad la renuncia a mejorar las ganancias reales de los trabajadores en función del aumento de riqueza que pueda producirse en momentos de crecimiento económico. Como ha dicho recientemente Dean Baker, uno de los pocos economistas que avisaron a tiempo de la crisis que padecemos, cuan do aún sólo se aproximaba, de lo que se trata es de “construir un puente de retorno al siglo XIX, devolviéndonos a un tiempo en el que los trabajadores disfrutaban de muy poca protección y no podían contar con compartir los beneficios del crecimiento económico”.
Paradójicamente, la crisis de estos últimos años, que debería haber servido para mostrar que la forma en que se gestionaba la economía era irracional, y que había que ponerle remedio, ha llevado no sólo a consolidar este proceso de desigualdad creciente en los Estados Unidos –donde los especuladores, que antes de la crisis se negaban a repartir los beneficios de tres felices décadas de negocios prósperos, han conseguido ahora, en cambio, repartir sus pérdidas entre todos– sino extenderlo a una Europa que hasta ahora se había esforzado en conservar un mínimo de aquellas protecciones sociales que aseguraban una cierta convivencia colectiva.
Vuelvo a recurrir a Dean Baker, cuando dice: “Los banqueros y sus cómplices del Fondo Monetario Internacional están dictando las políticas a gobiernos europeos elegidos democráticamente. Su programa parece ser el mismo en todas partes: recortad las pensiones, reducid el gasto público en sanidad, debilitad a los sindicatos y haced que los trabajadores acepten recortes en sus salarios”. Lo más grave es que nuestros gobiernos están aceptando mansamente la receta, a pesar de las denuncias de los que señalan que con estas medidas se agrava y alarga la crisis, sobre todo para los trabajadores, ya que la contracción de la demanda dejará sin trabajo a muchos más, y debilitará la capacidad de negociación de los que aún conserven una ocupación. A ello dejadme añadir la opinión de Paul Krugman: “Quien dude del sufrimiento que causa cortar violentamente el gasto en una economía débil, sólo ha de contemplar los catastróficos efectos de los programas de austeridad en Grecia e Irlanda”. El caso de España ya puede irse añadiendo.
La gran trampa que ha favorecido esta situación ha sido la de presentar los problemas creados por un sector muy concreto y puntual del mundo de los negocios como un problema colectivo, que ha de ser asumido por todos. Como ha dicho Peter Radford, la élite política y económica ha conseguido desviar el fondo del debate para llevarlo al tema de la deuda nacional, “que era lo que necesitaba para disfrazar su culpabilidad colectiva y su corrupción. Im ponernos austeridad era esencial para evitar pagar las consecuencias de su ineptitud”. Lo ha dicho también, con más matices, una voz tan autorizada como la de Joseph Stiglitz, otro premio Nobel de Economía: la idea de que sólo puede combatirse el déficit recortando el gasto público “es un intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad del sistema impositivo y disminuir el papel y las dimensiones del gobierno, mientras se deja tan poco afectados como sea posible a toda una serie de intereses establecidos”.
El resultado final es que no sólo se consigue hacernos pagar a todos la factura de una crisis causada por la codicia de unos cuantos especuladores, sino que pretenden convencernos de que la culpa ha sido nuestra, que ha sido colectiva, que somos nosotros los que hemos gastado demasiado, y que para evitar que algo así vuelva a producirse, somos nosotros los que hemos de aceptar que se nos recorte el nivel de vida, para así poder seguir garantizando los beneficios absolutamente inmorales de unos pocos.
Una comisión especializada del National Bureau of Economic Research declaraba que la recesión se había acabado en los Estados Unidos allá por junio de 2009, como se podía comprobar por los buenos negocios que estaba haciendo una banca que volvía a repartir primas millonarias entre sus directivos. Mientras, el paro, lamentablemente, seguía en cifras elevadas y no se preveía que pudiera mejorar en mucho tiempo. Finalmente, hace unos cuantos días, nos dieron noticias tranquilizadoras. La tasa de paro en los Estados Unidos ha descendido una décima, del 9 al 8,9 % –esta semana está ya en el 8,8%– (la verdad es que las cifras reales son más grandes). Pero Robert Reich, que fue secretario de Trabajo durante la presidencia de Bill Clinton, nos ha explicado la trampa que hay tras esta afirmación: es cierto que ha aumentado ligeramente el número de ocupados, pero no los recursos destinados a pagarlos, porque mientras se siguen destruyendo puestos de trabajo con salarios relativamente elevados, los que se crean son de salarios más bajos. Por ejemplo, la industria del automóvil de Detroit vuelve a contratar trabajadores, pero éstos cobran la mitad de lo que cobraban los que perdieron su empleo hace unos años.
Todo esto nos lleva a una cuestión fundamental: ¿Quién está pagando los costos de la crisis y quién tendría que pagarlos? Mientras el gobernador de Wisconsin sostiene que recortar los derechos de maestros, bomberos o enfermeras es esencial para salvar el presupuesto del estado, insiste en proponer, como hacen la mayor parte de los políticos de la derecha, rebajas de impuestos para los contribuyentes más ricos. Un proceso que tiene lugar al mismo tiempo que los estadounidenses descubren, estupefactos, que sus grandes empresas no pagan impuestos. Aquellas mismas empresas salvadas de la ruina hace bien poco con miles de millones de ayudas que les concedió el estado, procedentes del dinero de los contribuyentes, ahora que han retornado a la prosperidad y que sus directivos vuelven a repartirse jugosos premios de fin de ejercicio –los del Bank of America del 2009 iban de 6 a 30 millones de dólares por barba– eluden pa gar im puestos al estado federal.
Lo que hacen estas empresas es escudarse en exenciones diversas o evadir los beneficios hacia pa raísos fiscales. Desde el año 2009 empresas como Exxon-Mobil (que obtuvo 20.000 mi llones de be ne fi cios en 2009), General Electric, Bank of America o Citigroup no han pagado ni un solo dólar de impuestos empresariales al go bierno federal. De manera parecida The Economist, que no es precisamente una pu blicación de iz quier das, descubría hace una semanas que una de las en tida des financieras más im portantes de Gran Bretaña, Barclays, ha bía pagado en 2009 solo 113 millones de libras de im puestos al estado británico en un año en que obtuvo 4.600 millones de beneficios. Es decir, que ha bía pagado menos de un 2,5% de sus be neficios. ¿Saben el porcentaje de sus in gresos que paga cualquier ciudadano de ese país en su im puesto sobre la renta? Pregúntenlo. (Por cierto, leí en la prensa que al consejero delegado del Barclays se le adjudicó una prima de 6,5 mi llones de libras por los resultados del año 2010).
Es obvio que en estas condiciones deben subirse las matrículas universitarias y reducirse los salarios de los maestros. Pero, ¿es así como debe funcionar una sociedad?
Me gustaría disponer de cifras solventes que me permitieran conocer qué pagan las grandes empresas de este país. Lo que pagan personalmente los grandes empresarios, sí lo sé: prácticamente nada, porque disponen de toda clase de recursos para evadir los impuestos. Como me dijo un antiguo mi nistro de un gobierno del PSOE, disponen de una batería de abogados especializados en materia de impuestos, contra los cuales es casi imposible combatir. Pues bien, resulta que una buena parte de la factura que estamos pagando entre todos –por ejemplo, la del descrédito de la deuda pública, que obliga al gobierno español a pagar unos elevados intereses por la nueva deuda que se ve obligado a contraer–, deriva de la necesidad de asegurar la viabilidad de unos bancos y cajas que especularon con los recursos de que disponían –es decir, con los recursos que los ahorradores les habíamos confiado– en operaciones insensatas en el campo de la construcción. Eso está claro; lo que no lo está es por qué lo hemos de pagar nosotros con recortes salariales y con una reducción de los recursos destinados a los hospitales o al sistema de becas.
 Os planteo este tipo de cosas, porque creo que vale la pena que entendáis que muchos de los problemas a los que os enfrentáis, incluidos los de vuestra enseñanza, han de verse desde una perspectiva más amplia: desde una perspectiva política que sólo puede basarse en una conciencia bien informada de la realidad del mundo en que vivimos. Pertenezco a una generación que se creyó las grandes promesas que hicieron los vencedores de la segunda guerra mundial, cuando nos anunciaban un futuro universal de paz y democracia, con una mejora asegurada del nivel de vida de toda la humanidad. Y que ha tenido que desengañarse al contemplar hoy un mundo en el que la pobreza está muy lejos de haber desaparecido y en el que ni siquiera hay libertad. ¿Sabéis, por ejemplo, que se calcula que en el mundo hay 27 millones de esclavos y trabajadores forzados? En Mauritania hace pocos meses se producían dos acontecimientos paralelos en los mismos días: un hombre había sido condenado por mantener como esclavas a unas niñas y otros dos lo habían sido por haber organizado una manifestación contra la continuidad de la esclavitud; los dos delitos recibieron el mismo castigo: seis meses. Pero el problema no es sólo de Mauritania. Hace unos días podíamos leer: “En Estados Unidos no ha habido un solo día desde 1619 en el que alguien no haya sido esclavizado”. Lo decía Luis CdeBacca, un embajador al que el presidente Obama nombró en mayo de 2009 coordinador de la lucha contra las formas modernas de esclavitud. Y cito el asunto de la esclavitud sólo como un ejemplo de la realidad de un mundo que quizás no es como enseñan los libros de texto que estudiáis.
Os planteo este tipo de cosas, porque creo que vale la pena que entendáis que muchos de los problemas a los que os enfrentáis, incluidos los de vuestra enseñanza, han de verse desde una perspectiva más amplia: desde una perspectiva política que sólo puede basarse en una conciencia bien informada de la realidad del mundo en que vivimos. Pertenezco a una generación que se creyó las grandes promesas que hicieron los vencedores de la segunda guerra mundial, cuando nos anunciaban un futuro universal de paz y democracia, con una mejora asegurada del nivel de vida de toda la humanidad. Y que ha tenido que desengañarse al contemplar hoy un mundo en el que la pobreza está muy lejos de haber desaparecido y en el que ni siquiera hay libertad. ¿Sabéis, por ejemplo, que se calcula que en el mundo hay 27 millones de esclavos y trabajadores forzados? En Mauritania hace pocos meses se producían dos acontecimientos paralelos en los mismos días: un hombre había sido condenado por mantener como esclavas a unas niñas y otros dos lo habían sido por haber organizado una manifestación contra la continuidad de la esclavitud; los dos delitos recibieron el mismo castigo: seis meses. Pero el problema no es sólo de Mauritania. Hace unos días podíamos leer: “En Estados Unidos no ha habido un solo día desde 1619 en el que alguien no haya sido esclavizado”. Lo decía Luis CdeBacca, un embajador al que el presidente Obama nombró en mayo de 2009 coordinador de la lucha contra las formas modernas de esclavitud. Y cito el asunto de la esclavitud sólo como un ejemplo de la realidad de un mundo que quizás no es como enseñan los libros de texto que estudiáis.
Sin olvidar que, a escala del estado español, también nos equivocamos cuando pensábamos que la caída del régimen franquista que nos oprimía sería el inicio de un futuro de libertad y bienestar. Viendo el presente que nos toca vivir, en un país en el que el malestar y el desconcierto generales parece que nos conducirán a la llegada de un gobierno de una derecha retrógrada, no sé si he de decir que nos han engañado, o que nos hemos dejado engañar –aunque personalmente tengo la conciencia tranquila, porque nunca me he acomodado a esta situación.
Lo que sí debo reconocer es que os hemos legado un mundo que en mu chos sentidos es peor que el que nosotros recibimos, porque, además de que el presente no sea bueno, ni siquiera os po demos transmitir unas esperanzas de futuro como las que entonces teníamos. Tal vez sea mejor, para que nadie os embauque, como nos sucedió a nosotros. Pero se necesitan esperanzas para vivir –si eso significa algo más que sobrevivir– y os las tendréis que fabricar vosotros. A mi generación no le queda mucho más que explicaros cómo y dónde nos en gañaron, para evitar que vosotros caigáis en ello otra vez.
Hay cosas, sin embargo, que sí pue do aconsejaros. La primera, que lo único que hay que evitar por encima de todo es la resignación. No es verdad que el mundo no pueda mejorar: hay muchas cosas que podéis cambiar entre todos. Aprendí de Gramsci un principio que me ha servido siempre de guía: “pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”. Una cabeza suficientemente clara para ser conscientes de cómo son las cosas y una decidida voluntad de cambiarlas, por poco que sea. Un principio que más adelante completaría con los versos de un poeta de nuestra tierra, Miquel Martí i Pol, un hombre de mi generación –era sólo dos años mayor que yo y estoy seguro de que compartí con él muchas experiencias y muchos desengaños. Son aquellos versos que dicen, y yo también lo sigo creyendo: “que tot està per fer, i tot és possible”1.
1. Que todo está por hacer, y todo es posible.
Texto publicado en el nº 280 de El Viejo Topo, mayo de 2011