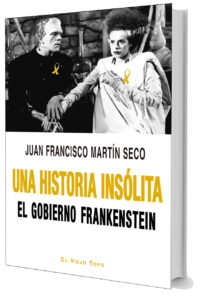©Pilar Canicoba
Los populismos y los nacionalismos están compuestos básica y principalmente de lenguaje. El uso y abuso de éste por parte del movimiento independentista catalán resulta intenso e incesante. Todos los términos más recurrentes tienen en el marco de El Procés un sentido propio, adecuado a sus conocedores, pero que difiere respecto a su uso más común. Ya hemos indicado cómo se crea un lenguaje específico, no tanto una jerga, hecho de palabras habituales las cuales han mudado de sentido. “Libertad”, “presos políticos”, “pluralismo” o “dictadura”, adquieren connotaciones de denuncia y a la vez armas arrojadizas hacia los antagonistas, a la vez que se convierten en significantes de su lucha. Hay un proceso de reasignación de contenidos en los conceptos y en la jerga, bastante habitual en todos los procesos políticos de signo populista. “Pueblo”, “Patria” o “Cataluña”, tienen unas implicaciones muy precisas al respecto. El concepto de Ernesto Laclau de “significante vacío” resulta especialmente atractivo para los movimientos nacionales y populares, pues permite justamente realizar una dotación de contenido preciso e interesado a algo que no resulta muy preciso, pero la expresión de lo cual genera adhesión automática. Es este un concepto que en realidad proviene de Lacan, pero al cual le dio el ideólogo argentino del populismo un sentido estratégico para articular un movimiento colectivo. Se trataría, así, de apropiarse de términos comunes que gozan de predicamento casi automático y llenarlos de contenido propio para atraer a un conjunto de agentes sociales, los cuales podría resultar difícil articular bajo una misma organización política. Todo el mundo se siente “demócrata”. Apropiarse de este concepto por parte del independentismo ha resultado fundamental para su transversalidad y para captar a gente no especialmente independentista: “esto va de democracia” ¿Quién no se siente llamado con los términos democracia, libertad, derecho a decidir, plebiscito, pronunciarse o votar? ¿Quién no simpatiza con el derecho a la autodeterminación, la justicia fiscal o la libertad de los pueblos? ¿Quién no quiere sentirse formando parte de la comunidad, acceder a la categoría de patriota o responder cuando “el país te necesita”?
El populismo, como el nacionalismo, a través de organizarse en movimientos amplios, pretende articular un conjunto de fuerzas heterogéneas que no podrían formar parte de la misma organización política de partido. ¿Quién va a mostrarse contario a “la unidad”? Así, se trata de darle un contenido propio a un concepto ya de por sí positivo y hacerlo de manera acrítica y sin demandar especificaciones. Así, unos pocos términos fijan y activan el movimiento. Los eslóganes, las palabras, actúan como mantras que concentran los aspectos esenciales de la causa. Porque en los nacional-populismos siempre hay una “causa” que acometer y llevar a buen puerto, unas resistencias de los antagonistas a que se ejerza la voluntad y el mandato del Pueblo. Justamente el término “mandato” ha devenido un elemento de identificación entre aquellos sectores del independentismo catalán nada proclives a ninguna negociación con el Estado y que creen que, más temprano que tarde, el movimiento debe apostar por una declaración unilateral de independencia. Aducen un “mandato” estricto de los resultados del 1-O y corroborados también por los resultados de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, que implicarían la obligatoriedad de proclamar la república catalana. Evidentemente el concepto en sí resulta muy endeble, cuando quienes votan a favor de la secesión de Cataluña no llegan nunca a resultar la mitad del censo electoral. No se podría derivar ningún “mandato” de una mayoría parlamentaria obtenida con el 47% de los votos, o por unos 2 millones de votantes, que sin ninguna garantía democrática, se pronunciaron en un plebiscito convocado de manera ilegal. Pero han dado significación al término mandato, que lo usan básicamente en una confrontación interna en la cual se evidencian algunos sectores más “realistas”, partidarios de asumir el fracaso de la estrategia y recomenzar el proceso político focalizando la negociación con el Estado.
De la apropiación del concepto “democracia” cabría destacar el hecho de que se la reduce al aspecto puramente formal –pueblo, urnas, votar–, aritmético y contable, y no a su concepción profunda de diálogo, transacción, tolerancia o respeto; no de su sustancia. Pero interesa de este significante vacío, como de muchos otros, también el aspecto emocional que contiene y que a la vez puede ser reforzado. El término resulta evocador y nos induce a la identificación, pero resulta aún más efectivo a la hora de crear afectos negativos. Luchar contra un antagonista “antidemocrático” refuerza la comunidad de sentimientos y a la vez provoca repulsa e invoca a la acción. A partir de aquí, los epítetos que puedan significar una cierta sinonimia, también una asociación automática, resultan clave para mantener el nivel de confrontación: “franquistas”, “fachas”, “banda del 155”, “unionistas”. No es más, y no hay nada más, que una estrategia y un conflicto estructurado en torno a un uso reiterado de un lenguaje que impulsa a determinados posicionamientos. Una democracia que, más que representativa, se pretende directa y en consulta continua a la población.
En realidad, entre significantes y significados estamos ante la construcción de un juego de espejos que moldean el mundo según conveniencia, pero siempre al margen de la facticidad. Espejos cóncavos que muestran nuestra propia figura alargada y estilizada, y espejos convexos para mostrar un antagonista pequeño, fofo y deformado. Si sus consecuencias no fueran tan graves, resultaría poco más que un juego infantil, una distracción. Estamos ante una concepción perversa de la política, la cual conduce a una subyugación sentimental, como un espacio fuera de la razón que deviene territorio y mecanismo de dominio. Lo político transformado en su significado, vaciado de sus capacidades emancipadoras a partir de proyectos colectivos de mejora de las condiciones de vida para una parte relevante de la sociedad. La política pasa a ser en esta estrategia un puro instrumento de sumisión y de dominio. El movimiento nacional-populista contiene así muchos elementos de un neo-reaccionarismo en el que el ancestral conservadurismo social y económico ha mudado hacia formas de proporción de consuelo emocional, reduciendo a los individuos a meros militantes de una secta –amplia, eso sí–, sin capacidad de razonamiento, ni tan solo con ideología. El populismo nacionalista siempre plantea oposición al racionalismo, al que acusan de “tecnocrático” y faltado de alma, lo que recuerda las posiciones del reaccionarismo anti-ilustrado, a su rechazo a la razón.
En muchos aspectos, tanto el nacionalismo como el populismo nos remiten a unas coordenadas que inducen a pensar en experimentos de ingeniería social. O “ingeniería de las almas”, en palabras de Félix Ovejero. Se trata de modificar comportamientos colectivos, de generar sentidos de identidad impostados, a partir de poner en acción determinados mensajes simplistas y reiterados que operan todos ellos en el mundo de los sentimientos y en la planificación de los cuales tiene más que ver la psicología social que el pensamiento político. Emociones patrióticas que funcionan como el “soma”, en el lenguaje de El mundo feliz de Aldous Huxley. El nacional-populismo no requiere del uso de la fuerza para dominar voluntades, sus seguidores se entregan al gran objetivo de manera voluntaria y dichosa, viven “camaradeados”.
Fuente: Capítulo 23 del libro de Josep Burgaya Populismo y relato independentista en Cataluña.