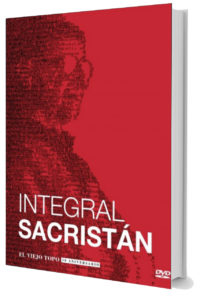Sobre Galileo Galilei
No es nuevo que un científico destacado sea objeto de una película, pero tampoco es cosa frecuente. Tiene que tratarse de personajes que, además de impresionar a la inteligencia por la importancia de sus trabajos, muevan la imaginación y el sentimiento por las consecuencias de sus aportaciones o por las circunstancias de su vida, o por ambas cosas a la vez. Curie o Robert Koch son ejemplos característicos. Marie Curie por ser una de las pocas mujeres que han podido destacar como grandes científicos en una sociedad dominada por los hombres. Koch por la impresión que produjo su aportación a la lucha contra una de las plagas más temidas en su época: la tuberculosis.
A medida que el trabajo científico se va haciendo más colectivo, por su riqueza de aspectos y su complicación, van cambiando los criterios que dan interés literario, dramático o cinematográfico a una aventura científica. Pero en la época de Galileo, la época en la que precisamente empezó a florecer el individualismo en todos los terrenos –desde la economía hasta el arte, la religión y la ciencia–, los dos puntos de vista de la importancia de la aportación personal y del dramatismo de la biografía alcanzaban una vigencia que no habían tenido nunca hasta entonces en la historia. No conocemos los nombres de casi ningún constructor de las catedrales e iglesias medievales, ni los nombres de los que construyeron el admirable sistema de la geometría griega que hemos recibido bajo los símbolos, más que nombres, “Pitágoras” y “Euclides”. En cambio, conocemos la biografía del menos afortunado de los discípulos de Galileo, de Newton o de Einstein.
Galileo es inolvidable desde los dos puntos de vista indicados.
Galileo ha aportado logros de mucha consideración en varios campos del conocimiento de la naturaleza. Ha promovido con un éxito desconocido hasta entonces la penetración de la matemática en la investigación de la naturaleza, la matematización de la cosmología. En la mecánica ha formulado (1604) la ley de la caída libre de los graves esencialmente tal como la conocemos hoy. Con la idea de gravedad Galileo desarraigaba dos ilusiones casi míticas de la concepción del mundo antigua y medieval: que haya un lugar natural para cada cuerpo (al que el cuerpo tiende a volver, y por eso cae) y que, consiguientemente, haya un movimiento natural (aquel por el cual cada cuerpo se mueve hacia su místico ‘lugar natural’) y un movimiento violento (aquel por el cual se le fuerza a alejarse de dicho lugar). Ya desde 1591 (lo más tarde) afirmaba Galileo la posibilidad del vacío, precisamente para poder justificar sus ideas sobre la gravedad; y también con esta tesis se oponía a otra creencia mítica aún dominante en su tiempo: la creencia en que “la naturaleza siente horror del vacío”, por lo que este es imposible. La idea de inercia, fundamento de la dinámica moderna, es otra de las aportaciones de Galileo.
En astronomía, Galileo, que desde 1594 era copernicano (es decir, estaba convencido de que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, y no al revés, contra la creencia profesada por las autoridades eclesiásticas de la época), consigue observar en 1604 una estrella de las llamadas “nuevas” (novae), lo que le confirma contra el prejuicio antiguo de la inmutabilidad del cielo de las estrellas. En 1609 Galileo construye la lente de aproximación o anteojo astronómico de cuyo comercio en Holanda y en Venecia ha tenido noticia. En este, como en muchos otros puntos de la obra de Galileo, se manifiesta la importancia que tuvo para el nacimiento de la ciencia moderna la aparición de una vida económica y una cultura mercantiles, en las que una incipiente acumulación de capitales en dinero permitía potenciar las industrias artesanales. Los sabios de dos siglos antes no habrían podido contar con un arte como el de los ópticos holandeses o el de los vidrieros venecianos (uno y otro imprescindibles para la obra de Galileo), pero, sobre todo, no habrían imaginado que la actividad industrial tuviera algo que ver con la ciencia pura, y hasta se habrían sentido humillados si alguien lo hubiera sugerido. Galileo, que vive en los comienzos de la cultura burguesa, siente ya que las artes industriales están íntimamente relacionadas con la investigación de la naturaleza, se interesa por ellas y hasta se ejercita en ellas, como lo muestra, por ejemplo, su construcción del anteojo.
Con él consigue Galileo descubrimientos que socavan irreparablemente la astronomía medieval: descubre que la Luna tiene montañas; que la Tierra difunde luz como cualquier planeta (corroboración de la astronomía copernicana); que hay muchas más estrellas que las catalogadas hasta entonces: que los cometas son astros, no meteoros (y, por lo tanto, que el viejo cielo inmóvil está bastante animado); que Júpiter tiene satélites (lo que elimina lo que parecía ser una anomalía del sistema copernicano, a saber, el hecho de que la Luna gire alrededor de la Tierra, y no alrededor del Sol); que Venus tiene fases; que desde la Tierra se ve siempre la misma cara de la Luna.
Desde el punto de vista filosófico, para la concepción general del cosmos, el descubrimiento más sensacional de Galileo fue que el Sol presenta manchas variables (1610, 1612). Esto era la puntilla para la idea del Empíreo inmutable. Así lo vio Galileo:
Creo que estas novedades serán el funeral, o más bien el final y el juicio último, de la falsa filosofía; han aparecido ya signos en la Luna y el Sol. Y espero oír sobre este punto grandes cosas (…) para mantener la inmutabilidad de los Cielos; no sé ya cómo podrá salvarla y mantenerla.
Ya esa lista de descubrimientos –que es solo parcial– bastaría para explicar la celebridad de Galileo, y el que su memoria pueda disputar metros de cinta cinematográfica a otros temas. Pero la importancia de Galileo no se aprecia del todo si no se contemplan dos puntos más.
Uno es su fecunda aportación a la constitución de la idea moderna de ciencia, la condición que tiene la obra de Galileo de ser paradigma de la ciencia moderna. Esta se caracteriza por unos rasgos aparentemente contradictorios, en realidad muy unidos: es empírica y experimental, pero, al mismo tiempo, muy teórica, incluso idealizadora y matematizadora. Por otro lado, su tendencia idealizadora no le impide ser una energía práctica, principalmente industrial: una fuerza productiva. Una teoría de la moderna ciencia de la naturaleza es un artificio intelectual abstracto, ideal, matematizado en muchos casos, que no refleja la naturaleza ni tiene, muchas veces, el menor parecido con ella; pero con esa teoría es posible (mientras que era imposible con la ciencia medieval) hacer experimentos exactos, prever hechos delicados y complicados, fabricar máquinas y, con ellas, productos, etc. Todo eso está presente en la práctica científica de Galileo, visitador asiduo de talleres artesanos y convencido, al mismo tiempo, de que “el libro de la naturaleza está escrito con caracteres matemáticos.”
La otra razón por la cual Galileo Galilei es inolvidable es que encarna dramáticamente la noción de verdad [*2] característica de la ciencia en sentido moderno: verdad objetiva, independiente de consideraciones subjetivas, que puede, por lo tanto, entrar en conflicto con el poder social, pero que, por otra parte, no necesita de adhesión moral.
Galileo no ha tenido ningún deseo de ser rebelde. Más bien –como piensa Bertolt Brecht en el drama que le ha dedicado– ha pecado de acomodaticio, al modo de tantos científicos modernos. Hasta bien entrado en su edad había vivido como un tranquilo profesional de éxito. Había sido profesor en Pisa, su ciudad natal, por nombramiento del Gran Duque de Toscana; luego había enseñado en Padua, llamado por el senado de Venecia; por último, el Gran Duque le había recuperado para la universidad de Florencia.
Galileo había tenido un primer roce con la Inquisición, cosa nada rara en la época. Peor augurio fue el que se tratara de la misma autoridad con que había chocado Giordano Bruno antes de morir en la hoguera el año 1600 (cuando Galileo tenía 36 años): el cardenal San Roberto Belarmino. La Inquisición intimó a Galileo a que no hablara del heliocentrismo más que como de una simple hipótesis irreal calculística, solo útil para facilitar cálculos, pero sin valor descriptivo de la naturaleza; como realidad había que proclamar que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Por decreto de 24 de febrero de 1616 la Iglesia declaraba “absurda y falsa en filosofía, y por lo menos errónea en la fe” la tesis de que la Tierra se mueve alrededor del Sol.
La aparición de la obra de Galileo Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo (Florencia, 1632), en la que Galileo discute el heliocentrismo copernicano y el geocentrismo tradicional, hizo cristalizar las sospechas del Santo Oficio, que procesó al sabio y le condenó a retractación y a severas penas que le fueron conmutadas por la de destierro (22 de junio de 1633). En el momento de su abjuración Galileo tenía setenta años y era ciego.
También la abjuración de Galileo se ha visto como característica del científico moderno, el cual, se dice, ha ido disociando cada vez más conciencia moral de su conciencia teórica:
Yo, Galileo Galilei, hijo del difunto Vincenzo Galileo de Florencia, a los setenta años de mi edad, constituido personalmente en juicio y arrodillado ante vos, eminentísimos y reverendísimos cardenales, Inquisidores generales en toda la República Cristiana contra la herética maldad; teniendo ante mis ojos los sacrosantos Evangelios, los cuales toco con mis propias manos, juro que siempre he creído, creo ahora y, con la ayuda de Dios, creeré en el futuro todo aquello que sostiene, predica y enseña la Santa Católica y Apostólica Iglesia. Pero como por este Santo Oficio, luego de haberme sido jurídicamente intimado con precepto del mismo que debía abandonar totalmente la falsa opinión de que el Sol es el centro del mundo y no se mueve y que la Tierra no es el centro del mundo y se mueve, y que no sostuviera, defendiera ni enseñara de ninguna manera, ni de viva voz ni por escrito, dicha falsa doctrina, y tras haberme notificado que dicha doctrina es contraria a la Sagrada Escritura, he escrito y dado a la estampa un libro en el cual trato la misma doctrina ya condenada y aporto razones con mucha eficacia en favor de ella, sin aportar ninguna solución, he sido juzgado como vehemente sospechoso de herejía, es decir, de haber sostenido y creído que el Sol es el centro del mundo e inmóvil, y que la Tierra no es el centro del mundo y se mueve.
Por tanto, queriendo yo quitar de la mente de Vuestras Eminencias y de todo fiel cristiano esa vehemente sospecha, justamente concebida sobre mí, con corazón sincero y fe no fingida abjuro, maldigo y detesto dichos errores y herejías, y en general cualquier otro error, herejía o secta contra la Santa Iglesia; y juro que en el futuro no diré nunca más ni afirmaré de viva voz o por escrito cosas tales por las cuales se pueda tener de mí semejante sospecha; y si conociera algún hereje o sospechoso de herejía lo denunciaré a este Santo Oficio, o al Inquisidor u Ordinario del lugar en que me encuentre.
Yo, Galileo Galilei, antedicho, he abjurado, jurado, prometido y me he obligado como queda dicho; y en fe de la verdad, con mi propia mano he firmado la presente cédula de abjuración y la he recitado palabra por palabra en Roma, en el convento de la Minerva, este día 22 de junio de 1633.
Yo, Galileo Galilei, he abjurado como queda dicho, de mi propia mano.
¿Es inevitable que la conciencia científica se escinda de la conciencia moral en el científico? El invento de que, después de abjurar negando el movimiento de la Tierra, Galileo habría murmurado “Y sin embargo se mueve”, ¿no ha nacido del malestar moral de algún discípulo de Galileo?