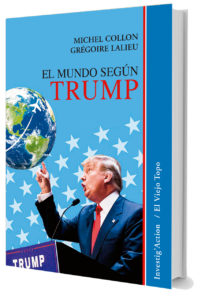De Ali Ahmadi
Mientras Asia Occidental, una vez más, se asoma a una guerra regional cada vez más amplia, Washington está respondiendo de la manera más familiar: enviando más asesores, fuerzas y armas a la región.
En esta ocasión, la administración Biden ha decidido complementar los enormes despliegues navales y de tropas estadounidenses en Asia Occidental con una avanzada batería de defensa aérea THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) en Israel, aparentemente para proteger Tel Aviv de ataques iraníes de represalia.
Estados Unidos e Israel llevan semanas manteniendo conversaciones sobre cómo respondería Israel a los ataques con misiles de Irán del 1 de octubre y, al parecer, Washington espera moderar el apetito de Israel por una conflagración mayor proporcionándole aún más armas y apoyo.
En efecto, a dos semanas de unas polémicas elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente Joe Biden parece estar pasando la pelota a su sucesor. La cada vez más insostenible situación de seguridad desde el Levante hasta el Golfo Pérsico no es algo a lo que haya mostrado ninguna inclinación a contener. Si acaso, Biden está intensificando en todos los frentes el apoyo al indisponible aliado israelí de Washington, con una implicación cada vez mayor de las tropas estadounidenses en la región.
Pero no se trata de un simple error de cálculo o de juicio. Expone, una vez más, un problema clave en la forma en que Estados Unidos toma decisiones sobre la guerra y la paz que afectan al núcleo del sistema constitucional estadounidense y a la cultura política moderna de Washington en materia de política exterior.
¿Significa aún algo la Constitución estadounidense?
Según la Constitución, el presidente estadounidense debe recibir permiso del Congreso para ir a la guerra. Se trata de una doctrina jurídica clave en la que se basan muchas tradiciones constitucionales occidentales, que se remontan a la Carta Magna. Pero el hegemón estadounidense se ha esforzado por seguir sus principios fundacionales desde la Segunda Guerra Mundial. La Ley de Poderes de Guerra de 1973 representó un recorte significativo de la autoridad presidencial sobre la guerra en el extranjero sin el apoyo del Congreso. Pero incluso esta ley tiene importantes lagunas, ya que permite al presidente emprender algunas acciones militares y pedir la aprobación legislativa más tarde si el conflicto continúa.
Se trata tanto de un problema jurídico como político. La cultura política estadounidense hace demasiado hincapié en la necesidad de que su comandante en jefe conserve plena flexibilidad para reaccionar militarmente ante cualquier conflicto repentino o amenaza a los «intereses de seguridad de Estados Unidos», una vaga descripción de prácticamente cualquier cosa que un presidente en ejercicio considere molesta.
La mayoría de los congresistas son antiguos funcionarios locales y estatales que han pasado su carrera pontificando sobre el aborto y los impuestos, no sobre política exterior. Antes de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, era habitual que los candidatos al Congreso presumieran de no tener siquiera pasaporte. Los tribunales estadounidenses -la rama judicial del gobierno- prácticamente se han desentendido de todos los asuntos de política exterior y seguridad nacional, otorgando en su lugar una «extraordinaria deferencia» sin precedentes al poder ejecutivo.
Si a este problema se añaden los amplios poderes de guerra otorgados al presidente tras el 11 de septiembre, el resultado es lo que muchos han denominado poderes presidenciales «reales» sobre la política exterior y la guerra. En respuesta a la decisión del expresidente estadounidense Donald Trump de atacar bases aéreas sirias sin la aprobación del Congreso, un miembro del mismo declaró que los ataques eran ilegales, pero que los apoyaba de todos modos.
Pocos miembros del Congreso han mostrado un interés serio en controlar la autoridad presidencial en materia de guerra. En la diplomacia, sin embargo, insisten en una amplia visión de conjunto del Congreso. Esto hace que ir a la guerra sea mucho más fácil que hacer la paz.
Insolvencia estratégica
Además de crear profundas grietas en la democracia estadounidense, esto también garantiza que la toma de decisiones en materia de seguridad nacional de EEUU sea errática. Cualquier somero repaso a la historia de la política exterior estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial revela claras líneas de continuidad entre las administraciones tanto de la izquierda como de la derecha del espectro político.
El grado de similitud entre las políticas exteriores de Trump y Biden es especialmente sorprendente. El extraordinario poder confiado a un presidente y a su selecto grupo de asesores garantiza que la política exterior estadounidense conserve un carácter inusualmente impulsivo para una democracia. Apenas hay necesidad de una doctrina o estrategia global que dé forma a un enfoque sistemático y estable de los asuntos internacionales, lo que deja mal definidos los intereses de la nación. Al intentar comprender por qué la administración estadounidense apoya ciegamente las atrocidades israelíes, contraviniendo todas las leyes o normas internacionales, y centrando la atención estratégica de forma tan desproporcionada en Asia Occidental, es probable que uno se encuentre con nociones vagas como «Israel tiene derecho a defenderse», en lugar de cualquier tipo de lógica estratégica más amplia.
Compárese con los principales adversarios globales y regionales de Washington. El Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, es el árbitro último de las decisiones de seguridad nacional, pero el proceso de toma de decisiones de la política exterior iraní implica un complejo proceso consultivo a través de órganos como el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que incluye a representantes de todo el gobierno. China también confiere un poder extraordinario a su presidente, pero el proceso de toma de decisiones de Pekín es altamente consultivo y se basa en gran medida en una doctrina relativamente inamovible.
Los ataques de Irán y los errores de cálculo de EE.UU.
Es en este contexto en el que los fallos de Washington se hicieron más evidentes durante los recientes intercambios entre Irán e Israel. Teherán demostró en su reciente ronda de ataques que posee misiles autóctonos avanzados de precisión que pueden penetrar los sistemas de defensa antiaérea israelíes. Aunque Tel Aviv afirma que sus sistemas de defensa antimisiles son propios, en realidad estos sistemas se fabrican con fondos de investigación estadounidenses y tecnología estadounidense de fabricantes de armas estadounidenses como Boeing y General Dynamics. Por tanto, no es probable que el envío de más sistemas de defensa aérea estadounidenses por parte de Washington sea una bala de plata que pueda salvar a Israel de nuevos ataques con misiles.
Los ataques iraníes del 1 de octubre aprovecharon al máximo sus capacidades y demostraron que los ataques anteriores de abril fueron, en gran medida, diseñados para ser ineficaces. Fueron esencialmente una operación de recopilación de información sobre las defensas aéreas israelíes y aliadas, una suave advertencia que Washington y Tel Aviv decidieron ignorar.
Los profanos, e incluso los analistas experimentados en política exterior, pueden haber ignorado el significado de esos primeros ataques, pero desde luego los estrategas militares de Washington no. Hay más que suficientes analistas militares estadounidenses que han pasado décadas haciendo juegos de guerra con Irán como para que Washington desconozca la verdadera naturaleza de las capacidades iraníes.
Tras los recientes ataques, un análisis de la Academia Militar de West Point del ejército estadounidense ofreció varias recomendaciones a los israelíes sobre cómo hacer frente a los misiles iraníes. Una de las recomendaciones iba directa al grano: construir más refugios antiaéreos.
Utilizar defensas aéreas contra los misiles iraníes es, hasta cierto punto, una actividad inútil. Si se pusiera en manos de responsables de la toma de decisiones más inteligentes y menos impetuosos, se trataría de un enigma que casi con toda seguridad desencadenaría un fuerte giro hacia acuerdos diplomáticos en lugar de provocar una mayor confrontación militar. Por un lado, pasado cierto punto de avance tecnológico en materia de misiles, las defensas aéreas son una herramienta costosa y poco fiable.
Cada batería THAAD, por ejemplo, consta de seis lanzadores montados en camiones, 48 interceptores, equipos de radio y radar, requiere 95 soldados para su funcionamiento y cuesta entre 1.000 y 1.800 millones de dólares, con un coste por misil de unos 13 millones de dólares. Esto equivale a 625 millones de dólares por los 48 misiles.
Además, desplegar la batería en Israel es poner a las tropas estadounidenses en peligro y convertirlas en objetivos legítimos en una guerra regional en la que todavía no están implicadas directamente las fuerzas estadounidenses.
El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió la semana pasada de que Washington había puesto efectivamente en peligro la vida de las tropas estadounidenses «al desplegarlas para operar sistemas de misiles estadounidenses en Israel».
Otro impedimento para este plan de defensa aérea estadounidense-israelí es que no existe ninguna contramedida fiable contra los sistemas de misiles que viajan a través de la exoatmósfera. Aunque se han realizado varios avances tecnológicos en los últimos años, ese problema sigue siendo comparable a «interceptar una bala con otra bala». Los esfuerzos generacionales del ejército estadounidense por desarrollar sistemas de defensa contra misiles balísticos para protegerse de los misiles balísticos intercontinentales (ICBM) han sido objeto de burlas durante décadas, calificándolos de «línea Maginot en el cielo«. Sencillamente, existen límites a la eficacia de la defensa antimisiles, teniendo en cuenta las leyes básicas de la física.
El sistema de misiles más avanzado de que dispone Estados Unidos para contrarrestar tales amenazas es el nuevo sistema Standard Missile 3 (SM-3), que tiene la capacidad de alcanzar misiles en su fase exoatmosférica. Pero Estados Unidos lanzó estas armas contra los misiles Fattah de medio alcance de Irán con lo que, en el mejor de los casos, podrían considerarse resultados desiguales. También es importante señalar que el ejército estadounidense ha tenido dificultades para producir estos misiles a gran escala, y necesita desesperadamente almacenarlos en caso de un enfrentamiento con China por un conflicto de misiles con Taiwán.
Pivotar en su sitio
Esto pone de relieve hasta qué punto las decisiones de política exterior estadounidense están continuamente secuestradas por los esfuerzos de Sísifo de Washington en la proyección de poder en Asia Occidental. Se trata de una dinámica que ha plagado notablemente al menos a tres administraciones consecutivas y probablemente a más. Las élites de la política exterior estadounidense se han distraído salvajemente con importantes intereses ideológicos y una fijación multigeneracional en la región, a pesar de que Asia Occidental es cada año menos relevante para los intereses de Estados Unidos.
La administración Obama reconoció formalmente la necesidad de que Estados Unidos centrara su poder militar en Extremo Oriente y se alejara de Asia Occidental con su política de 2009 de «Pivote a Asia». Pero como revelaron altos funcionarios de la administración Obama, incluso después de la introducción de la doctrina, el 85% de las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional seguían versando sobre Asia Occidental.
La administración Trump fue autora de la doctrina de la «competencia entre grandes potencias», que pedía a Estados Unidos que destinara recursos a la competencia contra Rusia y China. Eso tampoco llegó a materializarse. La administración Biden llegó al poder insistiendo en que Asia Occidental quedaría muy relegada en las consideraciones estratégicas estadounidenses. En su lugar, la atención estadounidense está claramente más fijada en la región que en cualquier otro lugar, con la posible excepción de Ucrania.
Estados Unidos ha aumentado hasta cierto punto su presencia militar en Extremo Oriente, pero está claro que el hecho consumado que han prometido tres administraciones -el pivote oriental lejos de Asia Occidental- no se está produciendo realmente. La falta de un proceso de toma de decisiones en política exterior consultivo y basado en la doctrina es, sin duda, una parte importante de las razones por las que las sucesivas administraciones estadounidenses de ambos partidos no consiguen abordar las necesidades estratégicas y, en su lugar, se consumen en proyectos ideológicos.
En última instancia, la falta de apreciación de la capacidad y la voluntad de Irán de tomar represalias directas fue un importante fallo estratégico de Washington, que ahora ha colocado a Estados Unidos en un dilema. El actual estado de escalada militar en toda la región podría haberse evitado por completo con una comprensión adecuada del equilibrio de poder y una previsión estratégica, capacidades que obviamente existen en Washington.
En cambio, los responsables reales de la toma de decisiones en la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional, que son menos expertos en temas y más operativos políticos, han ejecutado una serie de errores de apreciación que nos han llevado al precipicio de una gran guerra en Asia Occidental.
Se trata de una señal ominosa de lo que está por venir, porque son precisamente este tipo de errores de cálculo políticos los que históricamente se han considerado la causa más común de las guerras. El hecho de que expertos estratégicos experimentados -y los informes del Pentágono sobre los juegos de guerra- sean tan rutinariamente anulados por el tipo de payasos políticos que pueblan los nodos clave de la toma de decisiones estadounidense, como Bret McGurk, Amos Hochstein y Jake Sullivan, es peligroso tanto para Estados Unidos como para el mundo.
Desplieguen el sistema THAAD en Israel y vean si cambia algo. No lo hará, porque no hay ninguna estrategia detrás, solo caprichos y poses.
Fuente: The Cradle
Libros relacionados: