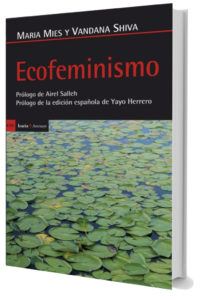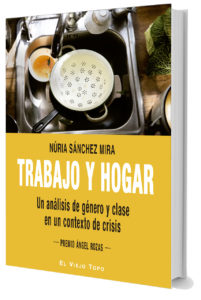La pandemia de la covid-19 ha desordenado y acelerado procesos que llevaban tiempos definiendo nuestras vidas. La confluencia de una crisis sanitaria global con las crisis económicas y financieras permanentes, las crisis climáticas, energéticas y alimentarias que hacía tiempos que íbamos observando, y las crisis de los cuidados, soberanías y reproducción social que se encarnan en nuestros cuerpos y territorios diariamente, han modificado nuestras formas de vivir y habitar el planeta. La inestabilidad vuelve a presentarse como adjetivo constante que rodea nuestro día a día.
Es en este contexto que nos situamos en pleno mes de septiembre de 2020 llenas de incertidumbres, dudas y tensiones, viendo como crecen los monstruos y vuelven viejas recetas económicas, donde las de siempre, salimos perdiendo. Recortes, privatizaciones, rescates a la banca nos anuncian más presión, más precarización, más angustia… Volvemos a situarnos en un punto de inflexión. Volvemos a jugarnos el cuerpo, la salud, las vidas y los territorios. Y en esta trinchera desesperada de lucha por la supervivencia, radican oportunidades para repensarnos, para repensarlo todo.
Los movimientos climáticos juveniles han emprendido el reto y ponen encima de la mesa, para este 25 de septiembre de agitación y movilización, la necesidad de transformar un eje estructural de nuestro sistema: el trabajo.
Revisando la noción de trabajo
En términos generales, la economía política clásica ha definido el concepto trabajo alrededor de miradas que solo entienden de producción, valores de cambio, salarios y beneficios, reduciendo su comprensión a una mercancía y olvidando el vínculo sistémico entre la (re)producción de bienes y servicios y la (re)producción de la vida (Pérez Orozco, 2006: 38). Es una mirada a la economía desarraigada, desencarnada, que en el proceso de compartimentar y jerarquizar las realidades y experiencias que atraviesan nuestras vidas cotidianas nos ha situado de espaldas a nuestra propia supervivencia (Federici, 2010).
La consolidación de esta mirada imbricada con las teorías neoliberales ha construido la noción de trabajo ligada a un paradigma productivista de crecimiento sin freno. Un paradigma donde se naturalizan las dinámicas extractivistas, de explotación y desposesión constante en nombre del progreso y desarrollo. La cotidianidad se expresa entre realidades precarias, invisibilizaciones y desigualdades sociales crónicas, que no solo perpetúan estructuras de poder e injusticias internacionales (Brand y Wissen, 2017), sino aceleran la destrucción de ecosistemas, canibalizan el territorio, privatizan y monetaritzan bienes comunes y naturales básicos, eliminan la biodiversidad… (Littig, 2018). El modelo productivo y laboral se construyen de espaldas a las nociones de vulnerabilidad, interdependencia y ecodependencia.
Así, el trabajo se nos sitúa única y exclusivamente como aquel que es remunerado en una esfera productiva, pública y formal, y el trabajo que no es asalariado, que no es público y que se mueve en redes informales, familiares o domésticas deja de considerarse trabajo y, por lo tanto, acontece invisible en los ojos de la economía (Benería, 2005; Federici, 2010). Estos trabajos invisibles, no son distribuidos de forma neutral (Pérez Orozco, 2006).
La asignación de esferas de trabajo está completamente atravesada por una matriz sistémica de opresiones patriarcales, racistas, clasistas y heterosexuades, que configuran procesos de imposición, desposesión y desvalorización sobre las tareas de reproducción, de sostenibilidad de la vida y de cuidados cotidianas, y se les otorgan unas connotaciones femeninas, privadas, informales, de alteridad y subalternidad (Federici, 2010; Mellor, 2019). En consecuencia, las tareas de regeneración y mantenimiento de la vida se trasladan al ámbito privado, a los hogares, en las casas. Las responsabilidades de realizarlas se desplazan, se devalúan, no se entienden como centrales y recaen sobre las mujeres –como madres, hijas, hermanas, pareja…– naturalizándolas, precarizándolas, convirtiéndolas en algo más fácilmente apropiable (Herrero, Pascual y González, 2018).
En los imaginarios colectivos, pues, impera una mirada hegemónica sobre el trabajo que perpetúa el conflicto capital-vida. El trabajo acontece una noción pensada desde y para el sujeto BBVAh –blanco, burgués, varón, adulto, con funcionalidad normativa y heterosexual–, que de nadie necesita y que, a menudo, a ninguno representa, que es autónomo, no entiende de obstáculos y trasciende los límites de las materialidades encarnadas y territorializadas de nuestros cuerpos y territorios (Pérez Orozco, 2014; Mellor, 2017). Así, las nociones hegemónicas del trabajo se olvidan de todas las tareas de reproducción social y de cuidados implícitas para nuestra supervivencia, se olvidan de las tareas de abastecimiento suficiente de familias y comunidades, se olvidan de los ciclos naturales que condicionan las formas de habitar-producir-transformar nuestros territorios, se olvidan de la división sexual y transnacionales del trabajo en la vida cotidiana y de la sostenibilidad de la vida.
Sostenibilidad de la vida
En un mundo donde es más rentable por los negocios cronificar que sanar, talar que reforestar, ofrecer trabajos precarios que condiciones laborales dignas, cultivar con agrotóxicos que apoyar proyectos locales de agroecología, apropiarse de los tiempos de vida de las mujeres que asumir socialmente la responsabilidad de los trabajos reproductivos y de cura (Herrero, Pascual y González, 2018: 77-78), reivindicar un cambio de paradigma en el mundo del trabajo que posicione las cuidados en el centro, entendidos como un derecho colectivo, es una idea a disputar. Es una idea que deja atrás roles de género que sitúan los cuerpos feminizados en la obligación permanente de cuidar, que abandona los pares opuestos, contradictorios y jerarquizantes (Plumwood, 1993) que rigen nuestras relaciones y formas de vivir, y que nos arraiga, nos encarna, nos comprende como comunitarias. Que no deje a nadie atrás.
Pensar el trabajo desde los cuidados da centralidad a los procesos esenciales para la (re)producción de la vida, expande las miradas sobre el trabajo y reconoce los límites (re)productivos que lleva implícitos de la materialidad de nuestros cuerpos (Mellor, 2017). Es una toma de conciencia que reconoce el valor y potencialidad de los trabajos de cuidados, de reproducción social, del hogar, voluntarios y comunitarios (Shiva, 2005; Littig, 2018), que los hace visibles y los pone en relación con los ciclos naturales de regeneración y restauración de la vida (Biesecker y Hofmeister, 2010). Nos hace hablar del trabajo comprendiendo las necesidades materiales e inmateriales, de bienes comunes, servicios, cuidados, afectos y cuerpos, de todo aquello que rodea la dignidad de “vivir una vida que merezca la pena ser vivida”(Río, 2003: 49).
Queremos abandonar toda ceguera de género y ecológica que dicta el paradigma productivo heteropatriarcal, capitalista y colonial. Queremos poner sobre la mesa, hacer central, el valor metabólico que los trabajos de sostenibilidad de la vida llevan inscritos. Queremos hablar del trabajo sabiéndonos vulnerables, interdependientes y ecodependientes.
Economía política ecofeminista
En los claros-oscuros que van modelando las incertidumbres de este periodo, se nos dibujan oportunidades para repensar, subvertir y transformar nuestras miradas sobre el trabajo, de cambiar el paradigma que organiza nuestras relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, de cuidados y ecológicas.
Es un reto que afrontamos desde un reconocimiento de una deuda implícita en el sistema capitalista en tres niveles: una deuda social con el trabajo explotado, una deuda encarnada con el trabajo reproductivo y una deuda ecológica por los daños al metabolismo natural, a nuestros ecosistemas (Salleh, 2009). La asunción de esta deuda contraída con nuestra propia supervivencia nos obliga a pensar desde las necesidades, desde el aprovisionamiento suficiente. Es aprender y desaprender, abandonando los procesos de alienación y deshumanización que nos aboca la precariedad, y acontecer desde enfoques del “buen vivir” que llevan implícito “un buen trabajo para todas” (Littig, 2018).
La economía política ecofeminista recoge inquietudes y formula una propuesta: trabajar menos, trabajar todas, producir el necesario y redistribuirlo todo. Es repartir el tiempo de trabajo, reducir la jornada laboral a 6 horas y redistribuir el trabajo productivo y reproductivo como un todo, desde miradas centradas en la cooperación, la solidaridad y la interdependencia comunitaria. Es recuperar los bienes comunes y naturales y consolidar unos servicios públicos sociales y comunitarias, donde los procesos de acumulación por desposesión y privatización no tengan lugar. Es un alejamiento del paradigma de crecimiento infinito, situando las limitaciones encarnadas y biofísicas de nuestros cuerpos y territorios como prerrequisito para la actividad económica, y actuar en términos de suficiencia.
En definitiva, transformar el trabajo parte de una voluntad política que nace desde la vulnerabilidad y la dignidad de querer vivir, no sobrevivir.