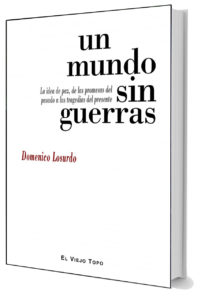La historia del ideal de la paz perpetua, si por un lado dista mucho de describir una marcha triunfal o al menos infaliblemente progresiva, tampoco es una sucesión de fracasos. Es la historia de una lucha que abarca siglos y todavía está muy lejos de haber terminado, y es una historia que se puede considerar unitaria en el sentido de que el campo de batalla donde se decide muestra una continuidad sustancial. Pero hay una característica sobre la que conviene detenerse. Las fuerzas opuestas que se enfrentan en este campo de batalla enarbolan, o así lo parece, la misma bandera: el ideal de «paz perpetua», de «paz universal», de «paz definitiva», de paz que ponga fin de un modo estable y duradero al flagelo de la guerra y a la anarquía de las relaciones internacionales. Lo mismo se puede decir, sin duda, de la historia de otros ideales como «socialismo» o «democracia»: vemos fuerzas contrarias que agitan la misma bandera. En todos estos casos la consonancia, que la superficialidad asume apresuradamente como contigüidad ideológica o política, se revela, si se mira con más detenimiento, como una expresión de antagonismo. Esto vale especialmente para el ideal de la paz perpetua.
A menudo se parte de la suposición de que la contradicción de fondo está bien clara: por un lado están quienes tienen fe o rinden homenaje a este ideal, y por otro quienes no ocultan su escepticismo. En realidad las cosas son muy distintas y mucho más complicadas; la precisión histórica y filosófica nos impone hacer balances diferenciados del modo en que se han presentado el ideal y la consigna de la paz perpetua en distintos momentos y circunstancias. Por poner un ejemplo obvio: no tiene sentido colocar en el mismo plano unos proyectos que, pese a no haber alcanzado su objetivo, han hecho avanzar la causa de la igualdad de los pueblos y de su derecho a vivir con seguridad y paz, y unos proyectos de signo colonialista, imperialista e incluso racista que han señalado como momento esencial de la anhelada erradicación del flagelo de la guerra la desaparición (es decir, el exterminio) de las «razas guerreras» (en realidad, los pueblos colonizados reacios a sufrir pasivamente la sumisión impuesta).
¿Cuál es entonces la distinción que debe hacerse? Este libro, después de observar que la aspiración a una condición de paz permanente que abarque toda la humanidad presupone, como es obvio, la aparición del ideal de universalidad (grosso modo en torno a la revolución francesa), ha analizado cinco proyectos de paz perpetua. Son los que, de una u otra forma y en distinta medida, han inspirado a masas considerables de hombres y mujeres y han constituido una fuerza política real en cinco capítulos centrales de la historia contemporánea.
En los movimientos inspirados por la revolución francesa y, más tarde (a mayor escala y con más intensidad), por la revolución de Octubre, el ideal de la paz perpetua y el pathos universalista están estrechamente relacionados. Esto hace intolerable cualquier orden basado en la esclavitud colonial, declarada o implícita, y por tanto en la guerra declarada, de hecho, contra los pueblos esclavizados y sometidos. No en vano estas dos revoluciones cuestionaron el dominio colonial no solo fuera de los países donde tuvieron lugar, sino también dentro de esos mismos países, incidiendo concretamente en la configuración territorial del imperio francés y del imperio ruso al reducir de un modo sensible su extensión, por lo menos al principio, y modificar más o menos profundamente las relaciones entre las nacionalidades que coexistían en su interior.
Muy distintos son los otros tres proyectos, cada uno con sus características peculiares, pero todos de acuerdo en limitar y a veces en negar la universalidad. En Novalis, que se convierte en autor de referencia de la Santa Alianza, la evocación de la «paz perpetua» es un llamamiento a la «humanidad europea» para lograr la «conciliación y resurrección» que le permita ejercer la hegemonía sobre los «otros continentes». A pesar de la prosa suave del literato y poeta, la «paz perpetua» que invoca está en función del dominio y, en última instancia, de la guerra necesaria para lograrlo.
La limitación o negación de la universalidad también se advierten en el proyecto que vincula la realización de la paz perpetua a la madurez plena de la sociedad basada en el desarrollo comercial e industrial (y en la expansión colonial). Con algunas excepciones significativas, que sin embargo no llegan a abordar el problema en profundidad, la guerra se condena y se identifica como tal con la mirada puesta casi exclusivamente en las relaciones internas del mundo “civilizado”; la negación de la universalidad es evidente, sobre todo, en autores que, con acentos incluso repugnantes, hacen coincidir el avance de la civilización universal y la paz universal con un expansionismo colonial que no hace ascos a prácticas genocidas, o al genocidio propiamente dicho. Evidentemente, un filósofo como John Stuart Mill no cae en estos extremos; pero da que pensar el hecho de que también él señale como promotor y garante de la «paz universal» al imperio británico, enfrascado en el expansionismo y las guerras coloniales y estructurado con arreglo a una jerarquía racial que a los niggers y los sometidos en general solo les reserva desprecio y opresión. Por último, el capítulo más reciente en la historia del ideal de paz perpetua comienza con la intervención de Wilson en la Primera Guerra Mundial en nombre de la «paz definitiva», que se lograría gracias a la difusión planetaria de la democracia y la liquidación de los regímenes despóticos, tachados de ser en sí mismos fuente y causa de la guerra. Pero quien esgrime un programa tan prometedor es un presidente que, tanto en la política interior como en la internacional, rechaza el principio de la igualdad entre los pueblos y las “razas”, y que para alcanzar la meta de la «paz definitiva» se inspira en la doctrina Monroe, que es un modelo claramente neocolonialista.
La negación de la universalidad es aún más evidente en la «revolución neoconservadora» que, recogiendo el motivo wilsoniano de la lucha contra el despotismo como lucha contra los regímenes que provocan la violencia, el desorden internacional y la guerra, reserva al «sheriff internacional», Estados Unidos, como adalid de la libertad y la democracia, la tarea de mantener el orden «en un mundo salvaje». Los cinco proyectos que he analizado, además de ser muy distintos, a menudo mantienen una relación polémica entre sí. En 1799 Novalis trata de conferir un significado distinto e incluso contrario a la consigna de la paz perpetua surgida de la revolución francesa y hasta ese momento agitada para promover la revolución antifeudal y anticolonial. También la visión que cifra la erradicación de la guerra en el desarrollo de la sociedad comercial e industrial es, durante una parte de su historia, una respuesta polémica a la revolución francesa (como se aprecia claramente en Constant), y durante otra parte de su historia una réplica a las ideas de Marx, Lenin y la revolución de Octubre (como pone en evidencia la posición de Schumpeter y Mises, entre otros autores). Una respuesta a los bolcheviques es también la «paz definitiva» y los 14 puntos de Wilson. Por último: la pax napoleónica, la pax británica y la pax estadounidense –que tienen tras de sí, respectivamente, la «paz perpetua» de la revolución francesa, la «época del comercio» y de la paz teorizada, entre otros, por Constant, y la «paz definitiva» de Wilson– también son fruto del triunfo militar (efímero) logrado por Francia a principios del siglo XIX, por Gran Bretaña durante la “paz de los cien años” y por Estados Unidos al término de la guerra fría.
En la sucesión de estos proyectos se advierte, por un lado, una lucha a favor o en contra de la universalidad, y por otro un proceso de asunción de la universalidad, él mismo caracterizado por contradicciones y peleas enconadas, a veces mortales. A lo largo de su vida, breve y de final trágico, Cloots, aun siendo un defensor sincero y apasionado de la universalidad, acaba legitimando el expansionismo de la Francia postermidoriana. Si el universalismo no es capaz de subsumir y respetar lo particular, se convierte fácilmente en empirismo absoluto y puede acabar ungiendo con el crisma de la universalidad un particular muy controvertido o totalmente inaceptable. Es la gran enseñanza de Hegel, que Lenin hace suya. Pero, a pesar de haber aprendido esta lección crítica, el propio universalismo de la revolución de Octubre cayó en contradicciones imprevistas y cada vez más agudas que provocaron la división del partido bolchevique y luego la del «campo socialista» y la derrota del socialismo en Europa Oriental.
El hilo conductor de la historia que he reconstruido es, en última instancia, el afianzamiento progresivo de la universalidad en el transcurso de un proceso histórico que, lejos de ser lineal, ha estado jalonado por conflictos y luchas de todo tipo y por avances y retrocesos. Es el hilo conductor que mencionaba Hegel, quien veía en la revolución francesa la realización más cumplida hasta entonces del «principio de la universalidad de los principios» (Hegel, 1919-1920, pp. 919-920). Era una clara superación del «craso nominalismo» que hacía perder de vista la centralidad de la «determinación del universal» (Hegel, 1969-1979, vol. 19, pp. 573, 577) e impedía la construcción del concepto universal de hombre. También en Marx el progreso histórico supone el afianzamiento progresivo de la universalidad. En este sentido debe interpretarse la afirmación de que «la historia universal» solo interviene en un momento dado del proceso histórico. Entre otras cosas, presupone el desarrollo mundial del comercio y las comunicaciones (MEW, vol. 3, p. 60); es un «resultado», «no ha existido siempre» (Marx, 1968, vol. 1, p. 38). A fortiori, en lo que respecta al desarrollo de la conciencia, solo tras un proceso histórico largo y complejo empieza el hombre a sentirse «ente genérico» (Gattungswesen), miembro del género humano universal (MEW, vol. 1, p.360).
Es cierto que en nuestros días hay una cultura que acusa al universalismo de ser un instrumento de legitimación de toda clase de abusos y violencias, y en particular del dominio y la expansión colonial. Pero ya he salido al paso de esta objeción cuando he llamado la atención sobre el hecho de que no basta con proclamar el universalismo, también hay que aprenderlo; y he añadido que el proceso de aprendizaje no es fácil ni indoloro. Ya conocemos la dialéctica (analizada por Hegel partiendo, ante todo, del balance histórico de la revolución francesa) con arreglo a la cual el universalismo puede transformarse en empirismo absoluto, que subrepticiamente legitima y transfigura también la empiría más inmediata, controvertida e inaceptable, incluyendo el colonialismo de ayer y de hoy. Pero el universalismo está implícito, de alguna manera, en el discurso y en la comunicación intersubjetiva como tal, que para desarrollarse no puede prescindir de conceptos generales, a los que inevitablemente se hace referencia cuando se trata de motivar un comportamiento práctico.
Por otro lado, el empirismo absoluto está siempre al acecho, tanto si hace profesión de universalismo como de relativismo. Sí, se puede rendir un homenaje incesante al pensamiento crítico, a la duda, al antidogmatismo, al problematismo, al relativismo, pero todo esto puede llegar a ser un motivo de alarde y autobombo: partiendo de ahí una cultura y una civilización determinada (la occidental) puede reivindicar sin dificultad su superioridad sobre todas las demás. Y entonces irrumpe el empirismo absoluto: el homenaje al pensamiento crítico, a la duda, al antidogmatismo, al problematismo y al relativismo desemboca él mismo en la consagración de una empiría determinada, de una cultura y civilización determinada. Y el empirismo absoluto que transfigura a Occidente como custodio del pensamiento crítico y antidogmático e incluso del relativismo no es menos belicista ni menos enemigo de la causa de la paz que el empirismo absoluto que consagra a Occidente como portador de valores universales innegables e indiscutibles.
El hecho de que quien pusiera en guardia contra la trampa del empirismo absoluto fuera un teórico del universalismo como Hegel confirma que el universalismo es capaz de estimular la reflexión autocrítica. A este respecto, en el plano histórico quizá el ejemplo más significativo sea el de Fichte. En sus años juveniles, un pathos universalista no lo bastante meditado le lleva a teorizar (en nombre de la paz perpetua) la exportación de la revolución y a interpretar el expansionismo de la Francia postermidoriana como contribución a la causa de la paz perpetua: es el momento en que el universalismo proclamado se transforma en empirismo absoluto. Pero después es precisamente la fidelidad al universalismo lo que induce a Fichte a cuestionar radicalmente su postura anterior y librarse de la trampa del empirismo absoluto en que había caído; es el momento en que el filósofo ha entendido que el auténtico universalismo pasa por la defensa de la independencia nacional y el consiguiente rechazo de la opresión semicolonial (e imperial).
No en vano el colonialismo ha escrito sus capítulos más horribles enarbolando la bandera del «craso nominalismo» antropológico, negando de modo explícito el concepto universal de hombre. Comparemos dos consignas que se enfrentaron durante la guerra de exterminio con que el ejército napoleónico trató de restablecer el sometimiento colonial y la esclavitud negra en Santo Domingo/Haití. Napoleón: «Estoy a favor de los blancos porque soy blanco; no tengo otro motivo, y este es el bueno». En el otro bando, Toussaint Louverture, el dirigente de la revolución de los esclavos negros, invocaba «la adopción absoluta del principio por el cual ningún hombre, ya sea rojo [es decir, mulato], negro o blanco, pueda ser propiedad de su semejante»; por modesta que fuera su condición, los hombres no podían ser «confundidos con los animales», como ocurría en el sistema esclavista. Al pathos universalista aún más acentuado que resuena en la revolución de octubre y en su llamamiento a los esclavos de las colonias para que rompan sus cadenas, le responde la teorización del Under Man/Untermensch, del «subhumano», una categoría que después de haber sido teorizada por el autor estadounidense Lothrop Stoddard sobre todo contra los negros, inspira la campaña hitleriana de colonización de Europa oriental y esclavización de los eslavos, y también inspira el exterminio de los judíos, tachados, junto con los bolcheviques, de ideólogos e instigadores de la pérfida rebelión de las «razas inferiores» (Losurdo, 2013, cap. XI, § 5).
Incluso en nuestros días, el universalismo dista mucho de haberse impuesto y afianzado. Lo que da un nuevo impulso a las guerras neocoloniales es un “excepcionalismo” que, pese a agitar la bandera de los “valores universales”, es por definición lo contrario del universalismo: la reivindicación de un trato privilegiado a Occidente y sobre todo a su país guía, que se arrogan el derecho exclusivo a desencadenar guerras incluso sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. A causa de esta ideología y esta práctica, merced a la cual un puñado de países se atribuyen una soberanía tan dilatada que les permite declarar nula la soberanía del resto del mundo y en especial la de ciertos países que están en su punto de mira, se crea una relación de clara desigualdad entre las naciones y una vez más estamos en las antípodas del universalismo. El “excepcionalismo” antiuniversalista pretende darse incluso un fundamento teológico cuando llega al extremo de transfigurar la «nación indispensable» y única en nación «elegida por Dios». Una lucha seria contra la guerra obliga a oponerse con firmeza al intento de anular los pasos que se han dado en la historia para afianzar el principio de igualdad entre los pueblos.
Sobre la marcha larga y atormentada de la universalidad conviene releer una carta de Engels del 11 de abril de 1893 (MEW, vol. 39, p. 63):
La naturaleza necesitó millones de años para producir seres vivos conscientes, y estos seres vivos conscientes, a su vez, necesitan miles de años para obrar de un modo consciente, con una conciencia no solo de sus actos como individuos sino de sus actos como masa, obrando juntos y persiguiendo juntos una meta previamente marcada en común. Ahora casi hemos alcanzado ese estado.
La ilusión nubla este esbozo histórico del proceso de unificación consciente de la humanidad: ¡«casi hemos alcanzado ese estado»! En realidad, no muchos años después estallaría la Primera Guerra Mundial (que el propio Engels, por otro lado, supo prever con extraordinaria lucidez). Conviene hacer una observación crítica sobre todo acerca de otro aspecto de su visión. Basándonos en la enseñanza de Hegel, podemos decir que en la carta antes citada Engels concibe la unidad del género humano de un modo excesivamente compacto, sin tener en cuenta adecuadamente que se trata de una unidad que no excluye la diferencia y la contradicción. Lo cual no invalida la visión de que la historia se caracteriza por la construcción progresiva de la universalidad y la unidad del género humano. Es en este contexto donde podemos situar la génesis, el desarrollo histórico, las aventuras y las desventuras, así como las perspectivas del ideal de la paz perpetua.
Fuente: Conclusión del libro de Domenico Losurdo Un mundo sin guerras.