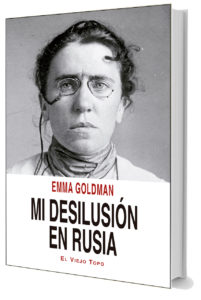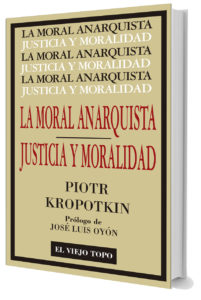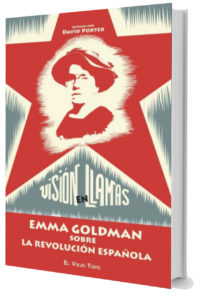Unos días antes de que nuestra Expedición partiera hacia Ucrania, se me presentó una nueva ocasión para visitar a Piotr Kropotkin. Yo estaba encantada ante la posibilidad de ver al viejo hombre en condiciones más favorables de las que había gozado en marzo. Esperaba al menos que no nos incomodara la presencia de periodistas, tal como sucediera en esa anterior ocasión.
Aquella primera vez, un mes de marzo adornado por la nieve, llegué a la dacha de Kropotkin a la caída de la tarde. El lugar parecía yermo e inhóspito. Pero ahora era verano. El campo estaba lozano y fragante; el jardín trasero de la casa –engalanado de verde– sonreía animado mientras los dorados rayos del sol propagaban su calor y su luz. Piotr, que disfrutaba de su siesta de después de comer, no estaba aún disponible, pero Sofia Grigórievna, su esposa, se encontraba allí para recibirnos. Habíamos traído algunas provisiones que le habían entregado a Sasha Kropotkin para su padre y varias cestas de productos que enviaba una agrupación anarquista. Mientras desempaquetábamos aquellos tesoros, Piotr Alekséyevich nos pilló por sorpresa. Parecía un hombre diferente: el verano había forjado un milagro en él. Parecía más saludable, vivo y fuerte que la última vez que le viera. Nos llevó inmediatamente al huerto que Sofia mantenía prácticamente sola y que se había convertido en el soporte principal de la familia. Piotr estaba muy orgulloso de él. «¿Qué me dice de esto?», exclamó. «Todo trabajo de Sofia. Y mire este nuevo tipo de lechuga», dijo señalando un enorme cogollo. Estaba rejuvenecido. Parecía casi feliz, y su conversación era vivaracha. Su capacidad de observación, su agudo sentido del humor y su generosa humanidad resultaban de lo más refrescante, lo que hizo que me olvidara de las miserias de Rusia, de mis conflictos y dudas interiores y de la cruel realidad de la vida.
Después de cenar nos reunimos en el estudio de Piotr, una pequeña habitación con una mesa común y corriente a modo de escritorio, un estrecho catre, un aguamanil y varios estantes con libros. No pude evitar comparar mentalmente el sencillo y angosto estudio de Kropotkin con las bellas estancias de Rádek y Zinóviev. Piotr estaba interesado en conocer mis impresiones desde la última vez que me había visto. Le conté lo confusa y estresada que me sentía, cómo todo parecía desmoronarse bajo mis pies. Le dije que había llegado a dudar prácticamente de todo, incluso de la propia Revolución. No conseguía reconciliar la fantasmal realidad con lo que la Revolución significaba para mí cuando llegué a Rusia. ¿Eran inevitables aquellas circunstancias con las que me había topado? ¿La despiadada indiferencia por la vida humana, el terrorismo, el derroche y la agonía de todo? Por supuesto, era consciente de que las revoluciones no se podían hacer sin mancharse las manos. Se trata de una acuciante necesidad que implica violencia y destrucción, un proceso difícil y terrible. Pero cuanto había encontrado en Rusia eran unas circunstancias completamente impropias de una revolución, tan básicamente impropias como para convertirla en una caricatura.
Piotr me escuchó con atención. Luego dijo: «No hay razón alguna para perder la fe. Considero la Revolución Rusa todavía más grande que la francesa porque ha sacudido lo más profundo del alma de Rusia, los corazones y las mentes del pueblo ruso. Solo el tiempo puede demostrar su alcance y profundidad globales. Lo que hoy ve es solo la superficie, circunstancias creadas artificialmente por la clase gobernante. Está usted viendo un pequeño partido político que, con sus falsas teorías, sus meteduras de pata y su ineficacia, ha demostrado como no deben ser llevadas a cabo las revoluciones». Resultaba desafortunado –prosiguió Kropotkin– que tantos anarquistas en Rusia y tal cantidad de gente fuera de ella hubiera sido arrastrada por los pretextos ultrarrevolucionarios de los bolcheviques. En la gran agitación, nos habíamos olvidado de que los comunistas constituían un partido político firmemente adherido a la idea de un Estado centralizado y que, como tal, haría necesariamente que el curso de la Revolución se extraviara. Los bolcheviques eran los jesuitas de la Iglesia Socialista: ellos creían en la máxima jesuítica de que el fin justifica los medios. Siendo su fin el poder político, no se detendrían ante nada. Sin embargo, esos medios habían paralizado las energías de las masas y habían aterrorizado al pueblo. Pero sin el pueblo, sin la participación directa de las masas en la reconstrucción del país, no se puede realizar nada esencial. Los bolcheviques habían sido conducidos a las alturas por la gran ola de la Revolución. Pero, una vez en el poder, habían empezado a reprimir esa ola. Habían tratado de eliminar y suprimir las fuerzas culturales del país que no estaban del todo conforme con sus ideas y métodos. Habían destruido las cooperativas, que eran de extrema importancia para la vida de Rusia, el gran nexo entre el campo y la ciudad. Habían creado una burocracia y un funcionariado que superaba hasta al del viejo régimen. En la aldea donde él vivía, en la pequeña Dmítrov, había más funcionarios bolcheviques de los que nunca hubo allí durante el reinado de los Románov. Toda esa gente vivía a costa de las masas. Eran parásitos del cuerpo constituido por la sociedad, y Dmítrov era solo un pequeño ejemplo de cuanto acontecía a lo largo de toda Rusia. No era culpa de ningún individuo en particular: se trataba del Estado que ellos habían creado, que desacreditaba todo ideal revolucionario, reprimía toda iniciativa y premiaba la incompetencia y el despilfarro. Tampoco se debía olvidar –remarcó Kropotkin– que el bloqueo y los continuos ataques contra la Revolución por parte de los intervencionistas habían contribuido a reforzar el poder del régimen comunista. La intervención y el bloqueo estaban desangrando a Rusia hasta matarla, y estaban impidiendo que el pueblo comprendiera la verdadera naturaleza del régimen bolchevique.
Mientras charlamos de las actividades y el papel de los anarquistas en la Revolución, Kropotkin dijo: «Nosotros, los anarquistas, hemos hablado mucho de las revoluciones, pero pocos estábamos preparados para el verdadero trabajo que se ha de realizar durante semejante proceso. Me he referido a algunos aspectos de ello en mi Conquista del pan. Pouget y Pataud[1] también han configurado una línea de acción en su obra Cómo ejecutar la revolución social». Kropotkin pensaba que los anarquistas no habían concedido la importancia precisa a elementos fundamentales de la revolución social. Los verdaderos hitos de un proceso revolucionario no se ciñen solo al combate, es decir, a la mera fase de destrucción, necesaria para despejar el camino al impulso constructivo. El elemento básico de una revolución es la organización de la vida económica del país. La Revolución Rusa había probado de manera irrefutable que debemos estar ampliamente preparados para ello. Todo lo demás posee una menor relevancia. Él había llegado a pensar que probablemente el sindicalismo debía suministrar aquello de lo que Rusia más adolecía: el canal a través del cual la reconstrucción industrial y económica del país debía desarrollarse. Él se refería al anarcosindicalismo. Eso y las cooperativas salvarían a otros países de sufrir algunos de los errores y padecimientos que estaba atravesando Rusia.
Dejé Dmítrov más que reconfortada por la calidez y la luz que irradiaba la bella personalidad de Piotr Kropotkin. También me sentía más animada por cuanto había escuchado de sus labios. Regresé a Moscú para ayudar a completar los preparativos de nuestro viaje. Finalmente, el 15 de julio de 1920, nuestro vagón fue enganchado a un tren con rumbo a Ucrania.