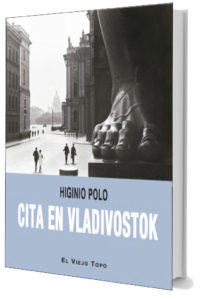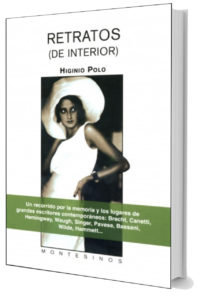Los Marx, Groucho por un lado, Karl por otro siguen hablándonos de los viejos tiempos, conspirando en Manhattan, haciéndole, por ejemplo, un corte de mangas a Harry Truman por Hi roshima y Nagasaki, o burlándose del incapaz Bush de nuestros días; y siguen siendo capaces de soltarles a los plutócratas norteamericanos, con Groucho, que “partiendo de la nada, hemos alcanzado las más altas cotas de miseria”.
Pese a la celebridad de los hermanos Marx, no hay demasiados libros sobre sus vidas. Uno de ellos fue publicado por Stefan Kanfer, quien estudió “la vida y la época de Julius H. Marx”, en un volumen que apareció entre nosotros con el título de Groucho, una biografía. Tenemos, además, el estudio de Simon Louvish, publicado hace poco más de un lustro. En él, el autor nos cuenta que los cinco hermanos Marx (que se quedaron en cuatro, y, al final, en tres) venían del vodevil, antes de convertirse en cómicos famosos y en protagonistas de películas que dieron la vuelta al mundo. Los cinco eran Julius ( Groucho), Adolph (Harpo), Leonard (Chico), Milton (Gummo) y Herbert (Zeppo). Groucho había nacido en 1890, como Julius Henry Marx –cuando el otro Marx, el alemán, hacía nueve años que había muerto– y sucumbió en 1977. Groucho, el más célebre de los hermanos Marx, empezó a actuar en tugurios hacia 1905 y, después, asociado con la familia, siguió elaborando números musicales, escenas de music-hall y cualquier ocurrencia que les permitiera comer caliente. Eran tiempos difíciles, no lo olviden. Chico nació en 1887 y murió en 1961, y Harpo nació en 1888 y murió en 1964. Aunque tampoco esas fechas están claras, al decir de algún biógrafo; detalle que no importaba demasiado a Groucho, quien recuerda su infancia de niños judíos pobres con humor, bromeando con sus propios trucos para hacerse con un centavo, sisando a su madre en el precio del pan, o ironizando con la realidad de su familia alojándose en domicilios sucesivos en el duro Nueva York del cambio de siglo, cuando los niños de Manhattan trabajaban y no era raro que algunos muriesen de hambre. No fue su caso, claro, e incluso los hermanos tuvieron largas vidas para la época que les tocó vivir. Cuando Groucho recordaba esos años, en los libros que publicó, la infancia de pobres quedaba muy lejos, pero seguía teniéndola presente.
Groucho, cuya familia paterna (judíos pobres de solemnidad) procedía de la Alsacia francesa, nos cuenta que su abuelo materno (que era originario de Alemania, se llamaba Lafe Schoenberg, como si fuese una señal del interés por la música que tendrían varios de sus nietos) vivió 101 años, seguramente porque decidió dejar de trabajar a la edad de 52 años; y recuerda que la abuela tocaba el arpa: como Harpo. Y Chico, a quien le gustaba frecuentar las salas de billares de Harlem, empezó ganándose la vida tocando el piano en los cinematógrafos y en hoteles apestosos, tras abandonar los lugares donde, de niño, se dedicada ya al juego de apuestas en la calle 94. Todos con la música. En Nueva York, la familia seguía siendo pobre. El padre –el señor Marx– era un alsaciano jovial al que le gustaba la vida, y acariciaba la idea de prosperar: había soñado con apoderarse del comercio de todo el East Side neoyorquino, aunque todos sus negocios resultaron ruinosos. El señor Marx lanzaba maldiciones en francés, y podía hacer vino –clandestinamente, durante los años de la prohibición y de la ley seca– sin uva: era un verdadero genio. Fabricaba el vino con pasas y malta, aunque, a veces, sus desvelos producían alguna explosión en los sótanos del edificio donde vivían. Al fin y al cabo, como decían en la familia Marx, aquél era mejor sistema que mezclar zumo de naranja con granadina y añadir unas gotas de gasolina etílica. No lo juzguen con severidad: tenía que conseguir algunos ingresos para tanta familia, máxime si las cosas se ponían difíciles. Según Groucho, su padre, que oficiaba como sastre, no acertaba nunca con las medidas, por lo que sus clientes nunca repetían y los ingresos escaseaban. Así que todo eran líos. La madre de los Marx odiaba cocinar, de forma que tenía que hacerlo el sastre, situación que Chico aprovechaba para birlarle todo lo que podía, además de dedicarse a dejar en prenda los objetos familiares en una tienda de empeños de la Tercera Avenida para conseguir algún dinero para sus gastos. A veces, en esa tienda, Chico empeñaba incluso los trajes que le habían encargado a su padre. Pe ro, poco a poco, fueron prosperando, hasta el punto de que, años después, los hermanos Marx consiguieron una mala reputación como cantantes y como actores. No hay que extrañarse mucho: era así con todos los cómicos, a quienes, en ocasiones, insultaban o eran agredidos por cometer pequeñas faltas, como robar objetos en los hoteles, o por hacer como aquel actor, que fue sorprendido mientras trataba de huir con un enano que formaba parte de otro número de la compañía.
Esos eran los Marx que crecieron en el Upper East Side de Nueva York. A mí, que siempre me han llamado la atención las coincidencias extrañas (ya saben: manías), me resulta difícil evitar relacionar a los hermanos Marx con la industria textil y con la contestación al capitalismo. Me explicaré. Marx, el viejo Marx de El Manifiesto comunista, colabora ahora mismo, si me permiten, con Groucho Marx, jugando, enredando en Manhattan: después de todo, Groucho cuenta en sus memorias que su padre, después de emigrar desde Nueva York a Chicago, puso un negocio para planchar pantalones –negocio que resultó, también, ruinoso– con un amigo faquín que se llamaba Alexander Jefferson. De esa forma, el cartel que colgaba en la calle anunciando el negocio de plancha-pantalones automático llevaba el nombre de “Marx y Jefferson”. Parece contradictorio, ¿verdad? No lo es: es una ironía, puesto que toda la familia estaba al cabo de la calle de que Marx prevalecería sobre Jefferson. Más coincidencias textiles: Sidney Bechet, a quien Eric Hobsbawm bautizó como “el Caruso del jazz”, puso una tienda de arreglo de prendas de vestir en el Harlem de 1933, negocio que también fracasó. (Reparen ustedes, de paso, en las relaciones de los artistas de jazz con los comunistas). Y el padre de Arthur Miller, un judío polaco que había emigrado a los Estados Unidos, y que con siete años había llegado, él solo, desde Polonia hasta Nueva York, también puso un negocio textil. Por no hablar de Marx y Engels, o de la cadena de almacenes de Marks y Spencer, un intento de escapar a la maldición. Marx y Jefferson. En fin. Ya ven que todo son tiendas de ropas. Hasta para Marx y Engels, envueltos en la revolución industrial del textil: ya se sabe que el bueno de Engels tuvo que preocuparse por sus negocios familiares en Manchester, y que todos los sindicatos obreros nacieron en las fábricas textiles. Y tampoco puedo dejar de pensar en los chinos que ponían lavanderías en esos años y en un secreto hilo que los une a todos. Pero no divaguemos: ya les tengo dicho a ustedes que hay que analizar siempre las cosas con detalle.
En una ocasión fui hasta la calle 93 de Nueva York. Buscaba el 179 East. Allí vivieron los hermanos Marx, cuando eran niños. Mientras recorría el tramo de calle, imaginaba a la madre, desesperada con sus cinco hijos, con todos aquellos pequeños diablos recorriendo las calles del Upper East Side, aterrorizando a los vecinos y a los comerciantes. En principio, lo hicieron hasta los trece años, porque, a esa edad, los niños de familias judías celebraban su Bar Mitzvah y se convertían en hombres. Es un decir, porque los Marx seguían con sus travesuras. Esa parte de Nueva York, que en la época de los hermanos Marx agrupaba a un vecindario modesto, está habitada ahora por muchos ricos, como el alcalde Michael Bloomberg, un multimillonario populista que se desplaza en metro para impresionar a la plebe, aunque toda la ciudad sabe que Bloomberg vive en ese exclusivo Upper East Side, convertido hoy en un barrio de millonarios. Aquí está ahora el Museo Guggenheim, y el Jewish Museum (sus conservadores asegura n que cuenta con la mayor colección de arte judío del mundo), a unas cuadras de la casa donde vivieron los Marx.
Ahora, en ese número de la calle 93, hay un apartamento en alquiler. Es una casa marrón, con la escalera metálica de incendios que baja desde el tercer piso. Tiene tres plantas, no más. Y una entrada de cuatro escalones que ocupa parte de la acera. Cuatro ventanas dan a la calle. Es un edificio modesto, pese al barrio, y no se ve especial actividad en el vecindario. En la acera hay unos arbolitos, y los alcorques están rodeados de unas pequeñas rejas, para impedir que los perros entren en ellos: ya saben ustedes que esos animales defecan en cualquier parte, y que no es lo mismo una mierda de perro en medio de la calle que en el alcorque. En nuestros días, en ese barrio de ricos del Upper East Side, muchas viejas adineradas salen a pasear con su mierda de perro, después de llevarlo a la peluquería para que le rasuren las patas y parte del cuerpo. En fin. Al otro lado de la casa de los Marx hay otro edificio semejante, en el número 177. También, de pobres: son los restos de otra época. Unos obreros latinoamericanos trabajan en la calle, haciendo hormigón. El sol, que hace sombras en las fachadas, proyecta en ellas las escaleras metálicas de incendios. La calle, muy tranquila, dibuja una pendiente desde la Tercera Avenida, y sube hasta Lexington. Toda la 93 tiene esas escaleras, más o menos grandes, que arrancan desde la acera, según los edificios. A veces, debajo de la escalera hay una reja, con un espacio cerrado.
Miré los buzones de la casa de los Marx, a riesgo de que algún vecino llamase a los gendarmes: ya saben ustedes que la policía neoyorquina no destaca precisamente por su amabilidad. Vi el nombre de un chino, un alemán, un judío (Boschenstein, ya empezamos), un ruso (Belanoff), otro alemán (Wittenberg, la iglesia del castillo, por favor), un francés, y dos o tres apellidos más, todos anglosajones. Justo delante de la entrada, a dos metros, hay una enorme boca de riego, que sobresale casi ochenta centímetros. Reparé en que, sin duda, aquí jugarían los hermanos Marx. No quiero ni pensar en las trastadas que harían. Groucho, Chico, Harpo, Gummo, Zeppo; la madre, Minnie Schoenberg, una alemana cuya familia también se dedicaba a la farándula, y Samuel Marx, el alsaciano, todos hablando en una lengua extraña, gritando, riéndose, o saltando por las escaleras de atrás, mientras los padres intentaban no tirarse por la ventana. Groucho solía decir (al menos, lo recuerdan sus biógrafos) que en su casa hablaban alemán, hasta que apareció Hitler. Vaya broma: el padre de los Marx murió en 1933, el año de la llegada del pintor de brocha gorda al poder.
Desde luego, su infancia no fue muy agradable. Groucho no acabó ni los estudios primarios. Esos años finales del siglo XIX y principios del XX, escenario de la niñez de los Marx, son los de la más feroz explotación obrera, acompañada, entre otras cosas, de la prohibición de contratar trabajadores chinos, por ejemplo, para limitar la inmigración, y los de la constitución del partido socialista americano, que, con Eugene Victor Debs, consiguió una relativa influencia, aunque los mecanismos del sistema capitalista limitaron con rapidez el crecimiento de las organizaciones obreras, a través, entre otras muchas canalladas, del sistema de los open shop, o talleres abiertos, que prohibía las organizaciones sindicales en las empresas y también que los trabajadores estuviesen afiliados a un sindicato. Los burgueses norteamericanos llegaron tan lejos que hablaban, con desparpajo, de “la tiranía de los sindicatos sobre los trabajadores inocentes” y los periódicos se escandalizaban de los “abusos sindicales”. Era un sarcasmo, pero lo decían en serio, de manera que ese humor negro que mostrarían los Marx estaba plenamente justificado. Los Estados Unidos en los que crecieron los Marx eran un país donde, si los sindicatos organizaban huelgas o preparaban piquetes, eran acusados de ¡“violación de los derechos individuales de los empresarios”! ¿Qué les parece? Después, las cosas no mejoraron mucho: al asesinato de Sacco y Vanzetti, a la represión política, a las listas negras, se añadieron las campañas antisemitas de Henry Ford o la guerra declarada a los sindicatos por los grandes industriales, con el propio Ford como abanderado.
En los años de la Depresión, cuando la gente huía del hambre y de la realidad, refugiándose en un cine, como esos fantasmagóricos espectadores de Hooper, Groucho era ya un cuarentón, que observaba cómo repartían algunos alimentos los voluntarios del Ejército de Salvación, mientras la gente recorría América en busca de pan, yéndose a cualquier parte en un carro, tirado a veces por los propios emigrantes. Era un tiempo extraño, que Groucho explicó en un capítulo de sus memorias: “De cómo fui protagonista de las locuras de 1929”. En él, da cuenta de la locura del capitalismo especulativo, que también conocía a la perfección. Les he hecho a ustedes un resumen un poco largo, porque merece la pena:
“Muy pronto un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención y la del país. Era un asunto llamado mercado de valores. […] No tenía asesor financiero.
¿Quién lo necesitaba? Podías cerrar los ojos, apoyar el dedo en cualquier punto del enorme tablero mural y la acción que acababas de comprar empezaba inmediata mente a subir. Nunca obtuve beneficios. […] El mercado siguió subiendo y subiendo. […] Hasta entonces yo no había imaginado que uno pudiera hacerse rico sin trabajar.”
Un día, Groucho, habló con un agente de bolsa:
“– No sé gran cosa sobre
Wall Street, […] pero ¿qué es lo que hace que esas acciones sigan subiendo? ¿No debiera haber una relación entre las ganancias de una compañía, sus dividendos y el precio de venta de las acciones?”
El amable especulador le soltó:
“–Señor Marx, tiene mucho que aprender acerca del mercado de valores, […] éste ha dejado de ser un mercado nacional. Ahora somos un mercado mundial. Recibimos órdenes de compra de todos los países de Europa, de América del Sur e incluso de Oriente. Esta mañana hemos recibido de la India un encargo para comprar mil acciones de Tuberías Crane. […]
”–¿Cree que es una buena compra?
”–No hay otra mejor –me contestó–. Si hay algo que todos hemos de usar, son las tuberías. […]
”–Eso es ridículo –dije–. Tengo varios amigos pieles rojas en Dakota del Sur y no utilizan tuberías. […]
”De vez en cuando, algún profeta financiero publicaba un artículo sombrío advirtiendo al público que los precios no guardaban ninguna proporción con los verdaderos valores y recordando que todo lo que sube debe luego bajar. Pe ro casi nadie prestaba atención a estos conservadores tontos y a sus palabras idiotas de cautela. Incluso Barney Baruch, el Sócrates de Central Park y mago financiero americano, lanzó una llamada de advertencia: […] ‘Cuando el mercado de valores se con vierte en noticia de primera página, ha sonado la hora de retirarse’. […]
”Un día concreto, el mercado empezó a vacilar, […] así como al principio del auge todo el mundo quería comprar, al empezar el pánico todo el mundo quiso vender. […] Luego el pánico alcanzó a los agentes de Bolsa […que] empezaron a vender acciones a cualquier precio. Yo fui uno de los afectados. […] Luego, un martes espectacular, Wall Street lanzó la toalla y se desplomó. Eso de la toalla es una frase adecuada, porque para entonces todo el país estaba llorando. Algunos de mis conocidos perdieron millones. Yo tuve más suerte. Lo único que perdí fueron doscientos cuarenta mil dólares. (O ciento veinte semanas de trabajo, a dos mil por semana). […]
”Entre toda la bazofia escrita por los analistas del mercado, me parece que nadie hizo un resumen de la situación de una forma tan sucinta como mi amigo el señor Gordon: ‘Marx, la broma ha terminado’. En aquellas cinco palabras lo dijo todo. Desde luego, la
broma había terminado. Creo que el único motivo por el que seguí viviendo fue por el convencimiento consolador de que todos mis amigos estaban en la misma situación. Incluso la desdicha financiera, al igual que la de cualquier otra especie, prefiere la compañía.”
Eso era capitalismo, y Groucho lo sabía bien: las crisis cíclicas se convertían en gigantescas operaciones de incautación de los recursos populares, que acababan en los bolsillos de los capitalistas. Los mismos capitalistas que alarmaban al país con los supuestos horrores que producirían las colectivizaciones comunistas, no tenían el menor rubor en incautar los recursos de los pobres. De una forma limpia, eso sí. Así que, pese a las promesas capitalistas, la vida en América siguió siendo dura, aunque la vida personal de los Marx fue mejorando gracias a su ingenio y a su éxito en el cinematógrafo. Groucho no olvidó nunca la dureza de sus primeros años como actor, cuando era obligado a realizar ¡cinco representaciones diarias! en teatros de mala muerte; ni las sórdidas pensiones donde vivían como actores: “llevaba diez años en el mundo teatral, cuando tuve la primera habitación con baño”, escribió. Muchas de sus ocurrencias, de sus chistes, no eran bien vistas por los celadores del orden social. De hecho, los hermanos Marx tuvieron muchos contratiempos con la censura, y fueron investigados por la policía (por el duro FBI, que se infiltraba sistemáticamente en las organizaciones de izquierda, sobre todo en el Partido Comunista, y que tantas vidas arruinó en los años del mccarthysmo). El biógrafo Louvish rescata para nosotros un viaje artístico que realizó Harpo a la Unión Soviética, pecado imperdonable para los buenos patriotas americanos. ¡Harpo en el país de los soviets!
Los Marx eran inimitables. Chico se complicaba la vida: era un jugador; y Harpo se convirtió en mudo después de lanzar una maldición a un empresario teatral que los había engañado: le deseó que ardiera su teatro y, a la mañana siguiente, ¡el edificio era una ruina humeante! Groucho solía decir que, desde ese día, no dejaron hablar nunca más a Harpo. Desde luego, la historia puede ser una broma más, urdida por él o por cualquiera de los escritores y guionistas que colaboraron con ellos, que también tenían que sobrevivir en un mundo de lobos y de mangantes. Groucho, que conocía esos ambientes a la perfección, escribió: “La mayor parte de la cháchara que emana de banqueros, políticos, actores, industriales y otros que cazan dinero, está escrita por pobres diablos desnutridos que mantienen juntos cuerpo y alma emborronando cuartillas con baratijas para mayor gloria de tipejos pretenciosos. Nos guste o no, ésta es la época en que vivimos.” El biógrafo Kanfer nos habla también de los problemas matrimoniales de Groucho, de su difícil vida personal, de la decadencia que se inicia poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y de su nuevo éxito, a mediados del siglo XX, gracias a la naciente televisión con el programa You Bet Your Life (Apueste su vida), que hizo que Groucho fuera uno de los rostros más conocidos del país.
Su celebridad fue creciendo y la gente de la calle les adjudicó muchos diálogos que nunca se produjeron, pero eso no tenía ninguna importancia. “Perdonen que no me levante”, la frase que, supuestamente, aparece en la lápida de la tumba de Groucho, es falsa: de hecho, su última morada ni siquiera es una tumba convencional: es un nicho minúsculo, donde, en realidad, sólo aparece su nombre, Groucho Marx, los días de nacimiento y muerte y, entre las dos fechas, una estrella de David. Está en el Eden Memorial Park, de Los Ángeles, un sitio poco recomendable para reír. Pero los hermanos Marx se reían de todo, hasta de lo más sagrado, y reírse de lo más sagrado en los Estados Unidos equivale a ser considerado alguien sospechoso. Los hermanos Marx eran sospechosos. El humor disparatado y absurdo de los Marx reflejaba la sord i d ez del capitalismo norteamericano, ese sistema tan peculiar donde, como nos cuenta Groucho, un productor de cine podía acusar a alguien de ser comunista ¡por votar a un candidato demócrata! La familia, los modales de la buena sociedad, el matrimonio, los empresarios, todo sucumbía ante la mordacidad de los Marx. No resisto recordarles un diálogo de Groucho con Margaret Dumont, la dama a quien cortejaba en sus películas y que hizo siete films con ellos:
“Margaret Dumont: –Dime Wolfie, cariño, ¿tendremos una casa maravillosa?
Groucho: –Por supuesto, ¿no estarás pensando en mu darte, verdad?
Margaret Dumont: –No, pero temo que cuando llevemos un tiempo casados, una hermosa joven aparezca en tu vida y te olvides de mí.
Groucho: –No seas tonta, te escribiré dos veces por semana.”
Esos eran los Marx. El finado Cabrera Infante, que hacía juegos de palabras con la muerte de Marx y del comunismo y con la persistencia de Groucho y sus hermanos, como si perteneciesen a mundos separados, se removería en su asiento si leyese que, en realidad, Groucho y Karl forman parte de la misma familia, y que el comunismo sigue organizando movimientos populares y coreografías seminales, fecundas: no olviden que, según acabo de leer, los comunistas han ganado las elecciones en Bengala, uno de los Estados más poblados de la India, y en Kerala, otro Estado: y por mayoría absoluta. Lo que hay que leer, diría Cabrera. Tal vez por eso, porque Groucho y Karl forman parte de la misma familia, hace ahora diez años el escritor norteamericano Howard Zinn estrenaba en Nueva York su monólogo Marx en el Soho, obra que sigue representándose por el mundo. El Marx de Zinn es el viejo Marx, el del Manifiesto comunista, y, aunque el autor afirma que los norteamericanos conocen más a Groucho que a Karl, lo cierto es que toda la familia sigue dando guerra. Para Zinn, Karl Marx no está muerto, y sospecho que Groucho, tampoco. Sobre Marx en el Soho, Zinn afirmaba que: “La obra es una combinación de humor y experiencias, humanas y familiares, y uno hasta puede reírse de Marx. Es lo que pasa cuando Jenny se burla de él y su hija Eleonor hace lo mismo. Creo que eso resulta más atractivo para el público. Marx no aparece en el escenario como alguien que lo sabe todo.” Ya lo ven, otra vez juntas las dos ramas de los Marx. Y no está mal que eso pase en los Estados Unidos: después de todo, Karl Marx consideraba que el primer partido formado por trabajadores se había creado en la Filadelfia de 1828.
Así que los Marx, Groucho por un lado, Karl por otro, a quien muchos querrían ver pudriéndose en sus tumbas, siguen hablándonos de los viejos tiempos, conspirando en Manhattan, haciéndole, por ejemplo, un corte de mangas a Harry Truman por Hiroshima y Nagasaki, o burlándose del incapaz Bush de nuestros días; y siguen siendo capaces de soltarles a los plutócratas norteamericanos, con Groucho, que “partiendo de la nada, hemos alcanzado las más altas cotas de miseria”. Groucho se burlaba del orden capitalista, y se revelaba como un perfecto conocedor de la hipocresía del sistema: “La mentira se ha convertido en una de las más importantes industrias de Norteamérica”, escribió en sus memorias. Seguro que el viejo Marx de El Manifiesto comunista vería con agrado las ocurrencias de Groucho. En fin, recuerden ustedes el diálogo de Groucho Marx en The Cocoanuts, una obra que se estrenó en los Estados Unidos de 1929 (vaya año). Es un diálogo entre un patrón (interpretado por Groucho) y sus empleados, que recuerda el discurso de los medios de comunicación de masas en nuestros días, con su capacidad para retorcer la realidad, para añadir confusión, para mantener a los ciudadanos prisioneros de un discurso falsario que utiliza la aspiración a la libertad y la esperanza en el futuro, ocultando la actuación real del capitalismo. Juzguen si el diálogo no retrata a la perfección al capitalista tramposo y embaucador (y disculpen el pleonasmo):
“Botones: –¡Queremos nuestros salarios!
” Hammer (Groucho Marx): –¿Queréis vuestro dinero? ”Botones: –Queremos que nos paguen.
”Hammer: –Oh, queréis mi dinero. ¿Es eso justo? ¿Es que quiero yo vuestro dinero? ”Imaginad que los soldados de George Washington le hubieran pedido dinero. ¿Dónde estaría hoy este país?
”Varios botones: –¡Queremos nuestro dinero!
”Hammer: –Bueno, os haré una promesa. Si os quedáis conmigo y trabajáis duro, olvidaremos lo del dinero. Convertiremos este lugar en un hotel. Pondremos ascensores y metros. Pondré tres mantas en todas vuestras habitaciones sin cargo adicional. Pensad en las oportunidades que hay aquí, en Florida. Yo llegué con un cordón de zapato y ahora tengo tres pares de zapatos abotonados.
”Botones: –Queremos nuestros salarios.
”Hammer: –¿Salarios? ¿Queréis ser esclavos asalariados? Contestadme a eso.
”Botones: –No.
”Hammer: –Bueno, pues ¿qué es lo que convierte a los esclavos en esclavos asalariados? Los sueldos. Yo quiero que seáis libres, que os sacudáis vuestras cadenas (…) Recordad que no hay nada como la libertad. No hay nada igual en este país. Sed libres. Ahora y para siempre, uno e indivisible, uno para todos y todos para mí y yo para vosotros y té para dos. Recordad que sólo me interesan mis intereses y os prometo que es sólo cuestión de años que una mujer cruce a nado el Canal de la Mancha. Muchas gracias.”