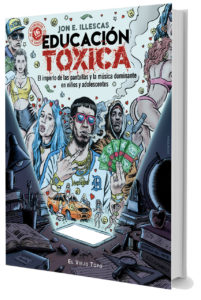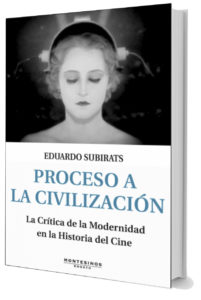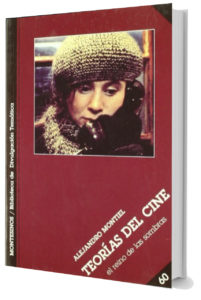Uno de los temas más misteriosos del teatro griego clásico es que los hijos estén predestinados a pagar las culpas de los padres.
No importa que los hijos sean buenos, inocentes y piadosos: si sus padres han pecado deben ser castigados.
Quien se declara depositario de esta verdad es el coro —un coro democrático—; y la enuncia sin preámbulos ni ilustraciones, de natural que le parece.
Confieso que yo siempre había considerado este tema del teatro griego como algo extraño a mi saber: como algo «de otro lugar» y «de otro tiempo». No sin cierta ingenuidad escolar, el tema siempre me había parecido absurdo y, a la vez, ingenuo, «antropológicamente» ingenuo. Pero finalmente ha llegado un momento de mi vida en que he tenido que admitir que pertenezco, sin escapatoria posible, a la generación de los padres. Sin escapatoria porque los hijos no sólo han nacido y han crecido, sino que han alcanzado la edad de la razón y, por tanto, su destino empieza a ser, inevitablemente, el que debe ser, convirtiéndoles en adultos.
Durante estos últimos años he observado largamente a estos hijos. Al final, mi juicio, pese a que incluso a mí mismo me parezca injusto y despiadado, es condenatorio. He procurado seriamente comprender, fingir no comprender, tener en cuenta las excepciones, esperar algún cambio, considerar históricamente, o sea, al margen de los juicios subjetivos de bien y de mal, su realidad. Pero ha sido inútil. Mi sentimiento es de condena. Y no es posible cambiar los sentimientos. Son históricos. Lo que se siente es real (pese a todas las insinceridades que podamos tener con nosotros mismos). Finalmente —o sea hoy, a primeros del año 1975— mi sentimiento, repito, es de condena. Pero dado que tal vez condena sea una palabra equivocada (quizá dictada por la referencia inicial al contexto lingüístico del teatro griego) tendré que precisarla: más que de condena, mi sentimiento es en realidad de «cese de amor»; un cese de amor que, justamente, no da lugar a «odio», sino a «condena».
Lo que tengo que reprocharles a los hijos es algo general, inmenso, oscuro. Algo que se queda más acá de lo verbal; que se manifiesta irracionalmente en el existir, en el «experimentar sentimientos». Ahora bien: puesto que yo —padre ideal, padre histórico— condeno a los hijos, es natural que en consecuencia acepte de algún modo la idea de que hay que castigarles.
Por primera vez en mi vida consigo así liberar en mi consciencia, a través de un mecanismo íntimo y personal, esa fatalidad abstracta y terrible del coro ateniense que considera natural el «castigo de los hijos».
Sólo que el coro, dotado de una sabiduría inmemorial y profunda, añadía que aquello por lo que eran castigados los hijos era «la culpa de los padres».
Pues bien: no vacilo ni un momento en admitirlo. Esto es: no dudo en aceptar personalmente esa culpa. Aunque condeno a los hijos (a causa de un cese del amor hacia ellos) y por tanto presupongo su castigo, no me cabe la menor duda de que todo es por culpa mía. En tanto que padre. En tanto que uno de los padres. Uno de los padres que se han hecho responsables, primero, del fascismo; después, de un régimen clerical-fascista fingidamente democrático; y que, por último, han aceptado la nueva forma del poder, el poder del consumismo, la última de las ruinas, la ruina de las ruinas.
La culpa de los padres que deben pagar los hijos ¿es pues el «fascismo», ya en sus formas arcaicas o en sus formas absolutamente nuevas, nuevas sin equivalente posible en el pasado?
Me resulta difícil admitir que la «culpa» sea ésta. Quizá también por razones privadas y subjetivas. Yo, personalmente, siempre he sido antifascista; y tampoco he aceptado jamás el nuevo poder, del que en realidad Marx hablaba proféticamente en el Manifiesto cuando creía hablar del capitalismo de su tiempo. Me parece que al identificar así la culpa se es algo conformista y excesivamente lógico, o sea, no histórico.
Ya siento a mi alrededor el «escándalo de los pedantes» —seguido de su chantaje— a propósito de lo que voy a decir. Ya oigo sus argumentos: es un retrógrado, un reaccionario, un enemigo del pueblo quien no sabe comprender los elementos de novedad, por dramáticos que sean, que hay en los hijos; quien no sabe comprender que comoquiera que sea ellos son la vida. Pues bien: yo pienso, en cambio, que también yo tengo derecho a la vida, porque pese a ser padre no por esto dejo de ser hijo. Además para mí la vida se puede manifestar de modo insigne, por ejemplo, en el valor de revelar a los nuevos hijos lo que yo siento realmente por ellos. La vida consiste ante todo en el ejercicio imperturbable de la razón; no, ciertamente, en el prejuicio, y menos aun en los prejuicios de la vida, que es qualunquismo puro. Mejor ser enemigos del pueblo que enemigos de la realidad.
Los hijos que nos rodean, en especial los más jóvenes, los adolescentes, son casi todos unos monstruos. Su aspecto físico casi es terrorífico, y cuando no es aterrador resulta lastimosamente infeliz. Melenas horribles, peinados caricaturescos, semblantes pálidos y ojos apagados. Son máscaras de algún rito iniciático bárbaro, miserablemente bárbaro. O bien máscaras de una integración diligente e inconsciente, que no suscita la menor piedad.
Tras haber alzado contra los padres barreras tendentes a encerrarlos en un gueto, han acabado encontrándose ellos mismos en el gueto contrario. En los casos mejores se mantienen agarrados a los alambres de espino de ese gueto, mirando hacia nosotros, que todavía somos hombres, como mendigos desesperados, que piden algo sólo con la mirada porque carecen del valor y acaso de la capacidad de hablar.
En los casos que no son ni los mejores ni los peores (hay millones) carecen de expresión: son la ambigüedad hecha carne. Su mirada huye; sus pensamientos están perpetuamente en otra parte; tienen demasiado respeto o demasiado desprecio a la vez, demasiada paciencia o demasiada impaciencia. En comparación con sus coetáneos de hace diez o veinte años han aprendido algo más, pero no lo bastante. La integración ya no es un problema moral y la revuelta ha sido codificada.
En los casos peores son auténticos criminales. ¿Cuántos de éstos hay? En realidad casi todos podrían serlo. No se encuentra por la calle un grupo de muchachos que no pueda ser un grupo de criminales. No hay el menor destello en sus ojos; sus facciones imitan las facciones de los autómatas sin que les caracterice desde dentro nada personal. El estereotipo hace que no sean de fiar. Su silencio puede preludiar una temerosa petición de ayuda (¿qué ayuda?) o un navajazo. Ya han perdido el dominio de sus actos y se diría que hasta el de sus músculos. No saben bien qué distancia media entre causa y efecto. Han retrocedido —bajo el aspecto externo de una mayor educación escolar y de mejores condiciones de vida— a una barbarie primitiva.
Aunque por una parte hablan mejor —es decir, han asimilado el degradante italiano medio—, por otra son casi afásicos: hablan viejos dialectos incomprensibles, o incluso callan, soltando de vez en cuando aullidos guturales e interjecciones de carácter siempre obsceno. No saben sonreír ni reír. Sólo saben soltar risotadas y pullas.
En esta masa enorme (típica sobre todo ¡una vez más! del inerme Centro-Sur) hay élites nobles, a las que naturalmente pertenecen los hijos de mis lectores. Pero estos lectores míos no pretenderán sostener que sus hijos son muchachos felices (desinhibidos e independientes, como creen y repiten ciertos periodistas imbéciles, que se comportan como comisionados fascistas en un campo de concentración). La falsa tolerancia ha vuelto significativas, en medio de la masa de los machos, también a las muchachas. Éstas, por lo general, son mejores como personas; en realidad viven un momento de tensión, de liberación, de conquista (aunque sea de un modo ilusorio). Pero en el cuadro general su función acaba siendo regresiva. Pues una libertad «regalada» no puede hacerlas superar, como es natural, la adaptación secular a las codificaciones.
Ciertamente, los grupos de jóvenes cultos (desde hace algún tiempo bastante más numerosos, por lo demás) son adorables porque resultan conmovedores. A causa de circunstancias que para las grandes masas por el momento son sólo negativas, e incluso atrozmente negativas, éstos son más avanzados, refinados e informados que los grupos análogos de hace diez o veinte años. Pero ¿qué pueden hacer con su finura y con su cultura?
Por consiguiente, los hijos que vemos a nuestro alrededor son hijos «castigados»: «castigados», de momento, con su infelicidad, y, más adelante, en el futuro, quién sabe cómo, quién sabe con qué catástrofes (tal es nuestro ineliminable sentimiento).
Pero son hijos «castigados» por nuestras culpas, esto es, por las culpas de los padres. ¿Es esto justo? En realidad ésta era, para un lector moderno, la pregunta, sin respuesta, del tema dominante del teatro griego.
Pues bien: sí; es justo. El lector moderno ha vivido efectivamente una experiencia que le vuelve, final y trágicamente, capaz de comprender la afirmación —que parecía tan ciegamente irracional y cruel— del coro democrático de la antigua Atenas: que los hijos deben pagar las culpas de los padres. Pues los hijos que no se liberan de las culpas de los padres son infelices, y no hay signo más decisivo e imperdonable de la culpa que la infelicidad. Sería demasiado fácil, e inmoral en sentido histórico y político, que los hijos quedaran justificados —en lo que hay en ellos de sucio, de repugnante y de inhumano— por el hecho de que sus padres se hayan equivocado. Una mitad de cada uno de ellos puede estar justificada por la negativa herencia paterna, pero de la otra mitad son responsables ellos mismos. No hay hijos inocentes. Tiestes es culpable, pero sus hijos también lo son. Y es justo que se les castigue por esa mitad de culpa ajena de la que no han sido capaces de liberarse.
Queda aún en pie el problema de cuál es, en realidad, esa «culpa» de los padres.
A fin de cuentas, lo que aquí importa sustancialmente es esto. E importa tanto más cuanto que, al haber provocado en los hijos una condición tan atroz, y por consiguiente un castigo tan atroz, debe de tratarse de una culpa gravísima. Acaso la culpa más grave cometida por los padres en toda la historia humana. Y estos padres somos nosotros. Lo cual nos parece increíble.
Como he apuntado ya, entre tanto, debemos librarnos de la idea de que esa culpa se identifica con el viejo o nuevo fascismo, esto es, con el efectivo poder del capitalismo. Los hijos que son tan cruelmente castigados en su modo de ser (y, en el futuro, con algo más objetivo y más terrible) son también hijos de antifascistas y de comunistas.
Por consiguiente fascistas y antifascistas, patrones y revolucionarios, tienen una culpa en común. Pues todos nosotros, hasta hoy, con inconsciente racismo, cuando hemos hablado específicamente de padres y de hijos siempre hemos dado por supuesto que hablábamos de padres e hijos burgueses.
La historia era su historia.
Para nosotros, el pueblo tenía su propia historia aparte; una historia arcaica, en la que los hijos, simplemente, como enseña la antropología acerca de las viejas culturas, reencarnaban y repetían a sus padres.
Hoy todo ha cambiado: cuando hablamos de padres y de hijos, aunque por padres sigamos entendiendo siempre padres burgueses, por hijos entendemos tanto hijos burgueses como hijos proletarios. El cuadro apocalíptico, relativo a los hijos, que he esbozado anteriormente, incluye a la burguesía y al pueblo llano.
Las dos historias, pues, se han unido; y es la primera vez que esto sucede en la historia del hombre.
Esta unificación se ha producido bajo el signo y por la voluntad de la civilización del consumo, del «desarrollo». No se puede decir que los antifascistas en general y los comunistas en particular se hayan opuesto realmente a una unificación así, cuya naturaleza es totalitaria – por vez primera auténticamente totalitaria – aunque su carácter represivo no sea arcaicamente policiaco (y aunque recurra incluso a una falsa permisividad).
La culpa de los padres, por tanto, no es sólo la violencia del poder; no es sólo el fascismo. Pues es también: en primer lugar, la eliminación de la consciencia, por nuestra parte, por parte de los antifascistas, del viejo fascismo; el habernos liberado cómodamente de nuestra profunda intimidad (Pannella) con él (el haber considerado a los fascistas “nuestros hermanos estúpidos”, como dice una frase de Sforza recordada por Fortini); en segundo lugar, y sobre todo, es la aceptación —tanto más culpable cuanto más inconsciente— de la violencia degradante y de los auténticos e inmensos genocidios del nuevo fascismo.
¿Por qué esa complicidad con el viejo fascismo, y por qué esa aceptación del fascismo nuevo?
Porque hay —y ésta es la cuestión— una idea conductora sincera o insinceramente común a todos: la idea de que el peor de los males del mundo es la pobreza, y que por tanto la cultura de las clases pobres debe ser sustituida por la cultura de las clases dominantes.
En otras palabras: nuestra culpa de padres consiste en creer que la historia no es ni puede ser más que la historia burguesa.