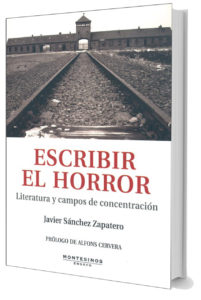Bueno, pues ¡aquí estoy! Después de haber vivido en muchos lugares, en climas diferentes y en condiciones diversas, me ruegan ahora que dé mi impresión sobre mis obras maestras en un ambiente propio de silla eléctrica… Per no por ello voy a perder la serenidad, voy a decir todo lo que pienso y nadie me impedirá hablar. Bueno, pues, miren –voy a darme prisa, porque creo que estas cosas cuestan muy caras, conque hay que ser parco–, les cuento en seguida lo que sé y lo que he leído. En las Memorias de George Sand –ya casi no se lee a George Sand, pero aún se leen un poco sus Memorias, y yo, en particular, las he leído– hay un capítulo extraordinario en el que cuenta que, de joven, era muy lanzada y tenía ideas de izquierdas, de extrema izquierda incluso para aquella época. La invitaban a recepciones por su origen, por su renombre –sabido es que era una bisnieta del príncipe de Sajonia– tenía acceso a los mejores salones y, en particular, a aquellos en que aún se reunían los miembros de la antigua aristocracia, pero, ¡la de verdad!, la que aún existía, la que había sobrevivido, ¡y con qué trabajos!, a la desaparición de la corte de Luis XVI e incluso de Luis XV. Y George Sand contempla a aquellos miembros de la aristocracia con gran horror: su forma de gesticular, de agitarse, de ofrecerse pastas, de adelantar las sillas, retirarlas, ocultar la peluca entre los senos de las damas y después colocársela bajo el trasero y luego hacer mil gracias, mil melindres… Se sentía horrorizada al ver a aquellos viejos de una época  desaparecida hacer tantos mohines. Bueno, pues, a mí, personalmente, ese capítulo me parece esencial. (Creo que el propio Proust lo utilizó a fondo en el famoso capítulo en que se ve a la gente envejecer en el sitio; es un capítulo famoso, pero en eso creo que George Sand lo precedió; se trata, en verdad, de un gran esfuerzo literario.) Bueno, pues yo tengo la misma impresión cuando leo un libro; tengo la impresión de ver a gente que hace mohines. Ponen muecas totalmente inútiles. No van directamente al grano, dan vueltas alrededor, adelantan sillas, hacen prólogos; pero no van directamente al nevio, verdad, a la emoción, ah, eso desde luego que no. Conque, en una palabra, miro las novelas de mis contemporáneos y me digo: «Eso significa trabajo, pero trabajo inútil». Eso es lo que pienso yo. Porque no llevan el compás de la época. Hay que tener en cuenta que la novela –puesto que se trata de la novela, sobre ella se me pide que exprese mi pensamiento– ha perdido la misión que tenía, ha dejado de ser un órgano de información. En la época de Balzac, se veía cómo era la vida de un médico rural en Balzac; en la época de Flaubert, la vida de la adúltera en Bovary, etc., etc. Ahora estamos informados sobre todas esas materias, profusamente informados: por la prensa, los tribunales, la televisión, las investigaciones médico-sociales. ¡Oh! La de historias que hay al respecto, con documentos, fotografías… Ya no se necesita la novela para todo eso. Creo que su función documental e incluso psicológica se ha acabado, ésa es mi impresión. Entonces, ¿qué le queda? Pues no le queda gran cosa, le queda el estilo y las circunstancias en que se encuentra el hombre. Evidentemente, Proust se encontraba en la alta sociedad, conque habla de la alta sociedad, ¿no?, lo que ve y también los triviales dramas de la pederastia. Bueno. Muy bien. Pero, en fin, se trata de colocarse en la línea en que te coloca la vida y no salir de ella, a fin de recoger todo lo que hay y trasponerlo en estilo. Conque hablando de estilo… El estilo de todos esos me parece del mismo tono que el del bachillerato, del periódico habitual, de los alegatos judiciales, de las declaraciones en la Asamblea, es decir, un estilo verbal, elocuente tal vez, pero, en todo caso, no emotivo, desde luego. Los miro como los impresionistas debían mirar a los pintores de su época, que les pagaban con la misma moneda. Evidentemente, para el impresionista, cuando miraba la iglesia de Auvers representada por un pintor de su época, un buen pintor de su época, ¡no era un Van Gogh! Y el otro decía: «Pero, si es que es un horror, es un malhechor, ¡es para matarlo!» Bueno, pues eso siguen pensando de mis libros, evidentemente.
desaparecida hacer tantos mohines. Bueno, pues, a mí, personalmente, ese capítulo me parece esencial. (Creo que el propio Proust lo utilizó a fondo en el famoso capítulo en que se ve a la gente envejecer en el sitio; es un capítulo famoso, pero en eso creo que George Sand lo precedió; se trata, en verdad, de un gran esfuerzo literario.) Bueno, pues yo tengo la misma impresión cuando leo un libro; tengo la impresión de ver a gente que hace mohines. Ponen muecas totalmente inútiles. No van directamente al grano, dan vueltas alrededor, adelantan sillas, hacen prólogos; pero no van directamente al nevio, verdad, a la emoción, ah, eso desde luego que no. Conque, en una palabra, miro las novelas de mis contemporáneos y me digo: «Eso significa trabajo, pero trabajo inútil». Eso es lo que pienso yo. Porque no llevan el compás de la época. Hay que tener en cuenta que la novela –puesto que se trata de la novela, sobre ella se me pide que exprese mi pensamiento– ha perdido la misión que tenía, ha dejado de ser un órgano de información. En la época de Balzac, se veía cómo era la vida de un médico rural en Balzac; en la época de Flaubert, la vida de la adúltera en Bovary, etc., etc. Ahora estamos informados sobre todas esas materias, profusamente informados: por la prensa, los tribunales, la televisión, las investigaciones médico-sociales. ¡Oh! La de historias que hay al respecto, con documentos, fotografías… Ya no se necesita la novela para todo eso. Creo que su función documental e incluso psicológica se ha acabado, ésa es mi impresión. Entonces, ¿qué le queda? Pues no le queda gran cosa, le queda el estilo y las circunstancias en que se encuentra el hombre. Evidentemente, Proust se encontraba en la alta sociedad, conque habla de la alta sociedad, ¿no?, lo que ve y también los triviales dramas de la pederastia. Bueno. Muy bien. Pero, en fin, se trata de colocarse en la línea en que te coloca la vida y no salir de ella, a fin de recoger todo lo que hay y trasponerlo en estilo. Conque hablando de estilo… El estilo de todos esos me parece del mismo tono que el del bachillerato, del periódico habitual, de los alegatos judiciales, de las declaraciones en la Asamblea, es decir, un estilo verbal, elocuente tal vez, pero, en todo caso, no emotivo, desde luego. Los miro como los impresionistas debían mirar a los pintores de su época, que les pagaban con la misma moneda. Evidentemente, para el impresionista, cuando miraba la iglesia de Auvers representada por un pintor de su época, un buen pintor de su época, ¡no era un Van Gogh! Y el otro decía: «Pero, si es que es un horror, es un malhechor, ¡es para matarlo!» Bueno, pues eso siguen pensando de mis libros, evidentemente.
Digo que las que se hacen son novelas inútiles porque lo que cuenta es el estilo y nadie quiere plegarse al estilo. Exige un trabajo enorme y la gente no es trabajadora, no vive para trabajar, vive para gozar de la vida, conque eso no permite demasiado trabajo. Los impresionistas eran muy trabajadores. Sin trabajo, no se puede hacer gran cosa. Existe la elocuencia natural: es muy mala, la verdad, la elocuencia natural. Es necesario que se sostenga en la página. Para que se sostenga en una página, hace falta un esfuerzo enorme.
Me parece que en eso hay toda una tarea: un estilo. Bueno, pues, estilos, verdad, no hay muchos en una época. No es por presumir, pero no hay muchos. Hay tres o cuatro por generación: hay que decir la verdad, porque, si yo no la digo, nadie la dirá. Son decadentes, a su vez, después; duran sólo un tiempo. Hay una idea de la vida, una filosofía general, según la cual la vida es eterna, la vida empieza a los sesenta años, a los cincuenta… ¡No! ¡No! ¡Es pasajera! Lo que rige es, pues, el tiempo y no dura siempre. George Sand se burlaba de esos viejos mohines de los antiguos cortesanos. Pero ella misma, si la viéramos ahora, nos parecería perfectamente ridícula. Hay, pues, un tiempo, un tiempo concreto. Pensemos en las grandes historias. ¿Qué es lo que se sostiene en el teatro? Poca cosa. Se vuelve siempre a Shakespeare, lógicamente. Shakespeare tiene a su favor el vestuario, eso lo salva. Se sitúa, pues, fuera de su época. En eso ha ganado. Mientras que, si representamos a Shakespeare con traje de calle, sabemos que queda muy mal, no hace el efecto. Concurren a ello toda clase de cosas.
Conque hay quien dice: las novelas de Céline es que son irritantes, horripilantes, etc., porque no están escritas en el estilo del bachillerato, en el estilo admitido, el del periódico habitual, el de la licenciatura. Estilos que en verdad se imponen, formalmente, y que resisten y resistirán, voy a decirles por qué, poco a poco.
Vuelvo a ese estilo. Consiste en un modo determinado de forzar las frases para sacarlas ligeramente de su significado habitual, de los goznes, por decirio así, desplazarlas, y forzar así al lector a desplazar él mismo su sentido, pero muy ligeramente. ¡Oh! ¡Muy ligeramente! Porque todo eso, si resulta pesado, es una pifia, es la pifia. Conque requiere un gran distanciamiento, sensibilidad: es muy difícil de hacer, porque hay que girar. ¿En torno a qué? A la emoción.
Y con esto vuelvo a mi ataque frontal al Verbo. Como se sabe, las Escrituras dicen: «En el principio era el Verbo». ¡No! En el principio era la emoción. El Verbo vino después para sustituir a la emoción, como el trote sustituye al galope, cuando, en realidad, la ley natural del caballo es el galope; hay que obligarlo a trotar. Se ha sacado al hombre de la poesía emotiva para hacerlo entrar en la dialéctica, es decir, el farfulleo, ¿no? O las ideas. Nada hay más vulgar que las ideas. Las enciclopedias están llenas de ideas, hay cuarenta volúmenes, enormes, llenos de ideas. Muy buenas, por lo demás. Excelentes. Que han cumplido y han pasado. Pero no es esa la cuestión. Ese no es mi ámbito, las ideas, los mensajes. No soy yo hombre de mensajes. Ante el estilo, qué caramba, todo el mundo se detiene, nadie se dedica a eso. Porque es un currelo muy duro. Consiste en tomar las frases, como les decía, y sacarlas de los goznes. U otra imagen: si cogemos un bastón y queremos hacer que parezca recto en el agua, tenemos que curvarlo primero, porque la refracción hace que una caña en el agua parezca rota. Hay que romperla antes de meterla en el agua. Es un trabajo duro. Es el trabajo del estilista.
Con frecuencia viene gente a verme y me dice: «Parece que usted escribe con facilidad». ¡Qué va! ¡Yo no escribo con facilidad! ¡Sino con mucho esfuerzo! Y me agota escribir, además. Hay que hacerlo con mucha finura, mucha delicadeza. Eso supone 80.000 páginas para llegar a hacer 800 de manuscrito, donde el trabajo queda borrado. No se ve. El lector no debe ver el trabajo. Él es un pasajero. Ha pagado su billete, ha comprado el libro. No le importa lo que ocurre en las bodegas, lo que ocurre en el puente, no sabe cómo se conduce el buque. Él lo que quiere es disfrutar. El deleite. Tiene el libro y debe deleitarse. Mi deber es el de hacerlo deleitarse y a eso me dedico. Y quiero que me diga entonces: «¡Ah! Hace usted eso… ¡Ah! Es fácil… ¡Ah, si yo tuviera su facilidad!» Pero ¡qué leche! ¡Si yo no tengo la menor facilidad! Ninguna. En absoluto. Esos tipos están mucho más dotados que yo. Sólo que yo me pongo a trabajar. Ellos trabajo no ponen, no se concentran. Ahí está la aventura.
Se oye decir: «Bueno. Muy bien. Pone tres puntos, tres puntos…» Miren, tres puntos, los impresionistas ponían los tres puntos. Seurat, por ejemplo, ponía tres puntos por todos lados: le parecía que eso aireaba, hacía revolotear su pintura. Tenía razón, ese hombre. No ha hecho escuela precisamente. Se respeta mucho a Seurat, lo compran muy caro. Pero, en fin, no se puede decir que haya tenido descendencia. No creo que a mí me sigan demasiado. No teman. Cogerán un poquito por aquí, por allá, pero no mucho. Es demasiado duro. Igual que Seurat… no se ha continuado.
Voy a decirles por qué. Voy a ir más lejos. Esta mañana me preguntaba yo por qué hay resistencia a cambiar de estilo. Las grandes civilizaciones han cambiado con frecuencia de estilo. Hablo de las grandes civilizaciones desaparecidas, olvidadas, ya sean los sumerios, los arameos, todas las civilizaciones, hay cuarenta, cincuenta, entre el Tigris y el Eufrates, que tuvieron poetas, tuvieron escritores, tuvieron legisladores. Cambiaron con frecuencia de estilo. Los franceses, por su parte, están atados: atados al estilo que fue copiado por Bourget, por Anatole France y después, al final, por todo el mundo. Yo he tenido oportunidad de leer La Revue Deux Mondes de los cien últimos años. En ella hay toda clase de novelas fáciles: basta con añadir teléfonos, aviones, y no hay problema. Siguieron con un mismo estilo.
Porque yo creo que, para tener un nuevo estilo, hace falta una civilización muy nueva, muy fuerte más bien. Por ejemplo, ahí tienen ustedes en este momento a los chinos que están metiendo mano a su lengua y deshaciéndose de sus caracteres, de su estilo mismo, porque ya saben que la china es una lengua muy compleja, que cierta secta comprendía gracias a artificios. Bueno, pues ellos tienen el valor, la pasión, podríamos decir, para deshacerse enteramente del antiguo chino, para hacer un chino más nuevo. Y eso es algo que no suele suceder… Fíjense que los americanos nunca han inventado nada. Cuando buscan una palabra, se la birlan al latín, penosamente, nunca han inventado absolutamente nada. Es muy difícil inventar palabras y muy difícil cambiar de estilo. Hasta el punto de que eso, creo yo, es lo que necesita de verdad nuestra civilización francesa, que habrá durado cuatrocientos años, cuatro siglos, una cosa de nada. Conque están fijados en eso, podemos decir, porque ya no tienen la fuerza, la pasión necesaria para cambiar de estilo. No pueden.
Miren, yo fui durante veinte años médico en Clichy, en el dispensario de Clichy, y me ocupé de la historia de Clichy. Clichy-la-Garenne, cerca de París. Puse manos a la obra a un historiador, un amigo, ya muerto. Se llamaba Serouille. Escribí un prefacio: suprimieron el libro y el prefacio, porque todo estaba prohibido. Bien. Había en esa historia de Clichy muchos fenómenos notables, pero sobre todo uno curioso, el de que en determinado momento, hacia 1870, un cura de Clichy había dicho: «Esta gente no comprende nada de latín, les digo la misa para nada; voy a decir la misa en francés». ¡Oh! Pero la Comisión de Ritos lo acusó y, al final, lo expulsaron de su iglesia y volvieron a decir la misa en latín. ¿Por qué?, pregunté a Serouille. Reflexionó largo rato y me dijo: «Porque ya no había bastante fe». En efecto. Esa es la historia: la fe. Miren a los rusos, no cambian el ruso, ¿no? Por consiguiente, ya no tienen gran fe. Los franceses ya no tienen, desde luego, fe para cambiar su lengua, carecen de la pasión necesaria para eso.
Por lo demás, podría dar un ejemplo más vulgar y comprensible: la publicidad de los periódicos que leo, los grandes semanarios. No miro demasiado el texto, no es interesante. Miro la publicidad. Me da idea perfectamente de lo que la gente reclama. Cuesta mucho dinero, luego no se hace por hacer. Hay anuncios para la margarina. Veo a un abuelo y una abuela. La abuela dice: «Voy a usar la margarina X». Y el abuelo representado responde: «Pero, ¡tú estás loca! ¡A nuestras edades, no se cambia de costumbres!» Bueno, pues, lo mismo exactamente le ocurre a Francia. Francia ha superado la edad de cambiar de costumbres. Conque es seguro, casi seguro, que no va a cambiar de estilo para complacerme a mí. Así que seguiré currelando en mis perfeccionamientos, mis refinamientos, que para nada sirven. Se seguirán publicando cosas propias de Bourget, de Anatole France, la frase bien compuesta, etc. Conque se trata de un afán para la gloria, es auténtica vanidad. He llegado a desesperarme yo mismo y, creánme, con mucha fatiga. Dicho esto, ya sólo me queda retirarme. Ya no tengo gran cosa que decir. No… No… Se lo agradezco. Así está bien. Creo…
Intervención grabada en 1958, a raíz de la publicación de De un castillo a otro.
Artículo publicado en Quimera 145, marzo de 1996.