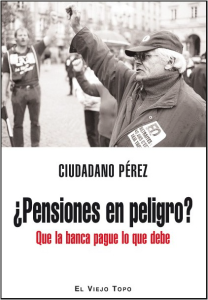Hubo un tiempo en el que las pensiones se convirtieron en una de las principales armas electorales. Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, se acusaban mutuamente de poner en peligro el sistema público de pensiones. Corría el año 1995. El PSOE, desde el Gobierno, se había apropiado el mérito de pagar a los pensionistas y, ante el peligro de perder las elecciones –como así ocurriría en 1996–, advertía de que la llegada de la derecha al poder suponía una amenaza para esta prestación social. Al mismo tiempo, dado el déficit que en aquel momento arrojaban las cuentas de la Seguridad Social, el Estado, lejos de compensarlo con transferencias a fondo perdido, lo enjugaba mediante préstamos. Esto, por una parte, lanzaba ya un mensaje negativo, al presentar la Seguridad Social como una realidad distinta del Estado y, por otra, la colocaba en una situación financieramente crítica de cara al futuro, lo que daba ocasión al PP para acusar al Gobierno de ponerla en riesgo.
Esta similitud de comportamientos entre los dos partidos mayoritarios resultaba preocupante porque sembraba la sospecha de que tanto uno como otro consideraban las pensiones públicas como algo graciable de lo que se puede prescindir o, al menos, reducir. Cuando pensaban que estaban perjudicando a la otra formación política, en realidad lo que hacían era descubrir su concepción espuria sobre el tema. El mero hecho de dar como posible la quiebra de la Seguridad Social suponía ya un atentado al Estado social que consagra la Constitución.
Así nació el Pacto de Toledo. Un documento aprobado solemnemente por el Parlamento en abril de 1995, por el que todos los partidos se comprometían a no utilizar las pensiones como arma electoral y a mantener el poder adquisitivo de esta prestación social mediante su actualización anual, teniendo en cuenta el incremento del índice del coste de la vida. Tal compromiso se quebró, sin embargo, en 2011, cuando Zapatero congeló las pensiones y especialmente en 2013 con la ley aprobada por el PP, en la que la actualización anual se desvincula del coste de la vida y la hace depender de una fórmula alambicada y absurda que condena en el futuro a los pensionistas a ir perdiendo poder adquisitivo.
 En estos años en los que la inflación fluctúa alrededor de cero, el posible impacto de la medida ha quedado oculto, pero aparecerá con toda su gravedad tan pronto como el incremento de precios se normalice a tasas más elevadas. A pesar de ello, el debate electoral no está dando a este tema la importancia que tiene, y todos los partidos, excepto Podemos, se resisten a comprometerse para actualizar las pensiones de acuerdo con el índice de precios al consumo. La razón se encuentra en que gran parte de la sociedad ha terminado por dar por bueno el discurso oficial y se han introyectado como ciertos los sofismas y las falacias que de forma reiterada han venido lanzando durante treinta años los servicios de estudios, las fundaciones y demás instituciones interesadas.
En estos años en los que la inflación fluctúa alrededor de cero, el posible impacto de la medida ha quedado oculto, pero aparecerá con toda su gravedad tan pronto como el incremento de precios se normalice a tasas más elevadas. A pesar de ello, el debate electoral no está dando a este tema la importancia que tiene, y todos los partidos, excepto Podemos, se resisten a comprometerse para actualizar las pensiones de acuerdo con el índice de precios al consumo. La razón se encuentra en que gran parte de la sociedad ha terminado por dar por bueno el discurso oficial y se han introyectado como ciertos los sofismas y las falacias que de forma reiterada han venido lanzando durante treinta años los servicios de estudios, las fundaciones y demás instituciones interesadas.
Fue esta concepción liberal la que se coló de rondón en el Pacto de Toledo. En él se realiza una segregación entre Estado y Seguridad Social, estableciendo la separación de fuentes de financiación. Mientras determinadas prestaciones, como las no contributivas, pasan a ser responsabilidad del Estado y a financiarse con impuestos, otras, las contributivas, quedan confinadas en el ámbito de la Seguridad Social y financiadas mediante cotizaciones sociales.
La separación de fuentes no se ha entendido como algo convencional, un mero instrumento para la transparencia y la buena administración, sino como algo esencial, de forma que, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban de manera abusiva la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse, y aislado económicamente de la Hacienda Pública, con lo que queda en una situación de mayor riesgo y dificulta cualquier mejora en las prestaciones.
Esta concepción de sistema cerrado de la Seguridad Social tiene su contrapartida en el establecimiento por el Pacto de Toledo del fondo de reserva. Se estipula que en las épocas en las que la recaudación por cotizaciones sociales exceda del gasto en pensiones se constituya un fondo para subvenir a financiar el déficit cuando los términos se inviertan. No es este fondo al que vulgarmente se llama hucha de las pensiones –inconsistente en teoría y ridículo por su montante en la práctica–, lo que puede ofrecer seguridad a los futuros pensionistas, sino la garantía de que detrás del derecho a la prestación se encuentra el Estado con todo su poder económico. Es por eso por lo que resulta tan grotesco que el principal reproche que desde la izquierda se hace al PP es que se esté gastando el fondo de reserva, entre otras cosas porque para eso se creó, para utilizarlo en momentos de crisis. Cosa distinta es que se critique su política, también seguida antaño por el PSOE, de multiplicar las exenciones y deducciones a las cotizaciones sociales.
La auténtica amenaza sobre las pensiones se cierne cuando se considera la Seguridad Social como algo distinto del Estado y su financiación se hace depender únicamente de las cotizaciones sociales y no de todos los ingresos de la Hacienda Pública. Solo así la argumentación en contra de la viabilidad del sistema público tiene algún sentido; esta parte del hecho de que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad configurarán una pirámide de población en la que la proporción entre trabajadores y pensionistas se inclinará a favor de estos últimos, con lo que sin reforma, afirman, el sistema sería imposible de sostener.
Tal planteamiento incurre en múltiples falsedades, olvida en primer lugar variables tales como la tasa de actividad, y cómo esta puede incrementarse con la incorporación de la mujer al mercado laboral, o con la emigración; tampoco considera el empleo, porque de nada vale que la evolución demográfica sea la correcta si el desempleo es cuantioso. Con cuatro millones de parados no tiene sentido incrementar la edad de jubilación ni incentivar la prolongación de la vida laboral, tal como han hecho el PSOE y el PP. Pero, sobre todo, se prescinde de la productividad. La cuestión debemos situarla no en la consideración de cuántos son los que producen, sino en cuánto es lo que se produce, porque cien trabajadores pueden producir igual que mil si la productividad es diez veces superior. Es lo que ha ocurrido en la agricultura. Hace cincuenta años el 30% de la población activa trabajaba en el sector primario; hoy solo lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el anterior 30%.
Esta última variable es la que explica un fenómeno extraordinariamente importante, aunque nos hayamos acostumbrado a él, como es el de que la renta per cápita se haya incrementado progresivamente, hasta casi duplicarse en los últimos treinta años, y es de suponer que se duplicará también en los próximos treinta o cuarenta años si el euro y la denominada política de austeridad no lo impiden.
 La variable esencial a la hora de plantear la viabilidad o inviabilidad del sistema público de pensiones (siempre que su financiación no la hagamos depender exclusivamente de las cotizaciones sociales) no es otra que la evolución de la renta per cápita. Si la renta per cápita crece, no hay ninguna razón para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta en términos reales, es decir, no hay motivo para que tengan que perder poder adquisitivo. Es más, de hecho no debería haber ningún impedimento para que su pensión evolucionase a medio plazo al mismo ritmo que evoluciona la renta per cápita, esto es, por encima del coste de la vida. El Estado es el primer socio, mediante impuestos, de la actividad económica y si esta se incrementa, la recaudación fiscal también debería aumentar.
La variable esencial a la hora de plantear la viabilidad o inviabilidad del sistema público de pensiones (siempre que su financiación no la hagamos depender exclusivamente de las cotizaciones sociales) no es otra que la evolución de la renta per cápita. Si la renta per cápita crece, no hay ninguna razón para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta en términos reales, es decir, no hay motivo para que tengan que perder poder adquisitivo. Es más, de hecho no debería haber ningún impedimento para que su pensión evolucionase a medio plazo al mismo ritmo que evoluciona la renta per cápita, esto es, por encima del coste de la vida. El Estado es el primer socio, mediante impuestos, de la actividad económica y si esta se incrementa, la recaudación fiscal también debería aumentar.
La cuestión de las pensiones hay que contemplarla en términos de distribución y no de carencia de recursos. Si en un periodo de tiempo un colectivo (por ejemplo, los jubilados) ve cómo sus ingresos crecen menos que la renta por habitante es porque otras rentas, ya se trate de las salariales, de capital o empresariales, crecen más. Se produce por tanto una redistribución de la renta en contra de los pensionistas y a favor de los otros colectivos, que con toda probabilidad será el de los dueños del capital o el de los empresarios. Y tales aseveraciones se cumplen siempre, sean cuales sean la pirámide de población, la esperanza de vida y la tasa de natalidad.
El problema surge (al igual que con la sanidad, el seguro de desempleo o cualquier otra prestación social) cuando la sociedad repudia los impuestos y las formaciones políticas son incapaces de afrontar una verdadera reforma fiscal. La solución no pasa por crear un nuevo impuesto especifico, tal como propone el PSOE, para la financiación del sistema público de pensiones, (que por otra parte no ha concretado sobre quiénes va recaer), y a cuya evolución se condicionaría de nuevo esta prestación social, sino en modificar la progresividad y suficiencia de todo el sistema tributario, elevando la presión fiscal al menos a la media de nuestros socios europeos, de la que nos separan nada menos que siete puntos del PIB.
Artículo publicado originalmente en el blog Contrapunto de República de las ideas