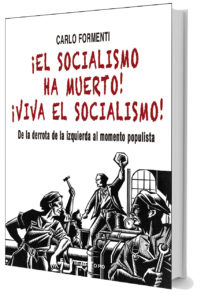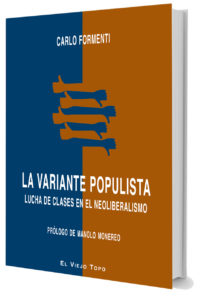En un mundo ideal, cuando estalla una guerra como la que actualmente enfrenta a Rusia y Ucrania, que amenaza con tener graves consecuencias no sólo para las poblaciones implicadas sino también para todo el planeta, la primera preocupación de quienes están en condiciones –por su cultura y sus competencias– de analizar las verdaderas causas del conflicto, debería ser transmitir sus conocimientos al gran público de los no iniciados, no sólo para ayudarles a formarse una opinión correcta sobre lo que está ocurriendo, sino también para estimular su compromiso de hacer todo lo posible, si ya no para poner fin a la masacre, al menos para limitar los daños. Desgraciadamente, no vivimos en un mundo ideal, sino en la Italia actual, es decir, en un país englobado en dos bloques económicos, políticos y militares, la Unión Europea y la OTAN, esclavizado a los intereses de una superpotencia como Estados Unidos, que no sólo es el principal responsable de la guerra, sino que está decidido a hacerla durar el mayor tiempo posible, con la esperanza de frenar su propio declive, perjudicando no sólo a una de las naciones beligerantes, Rusia, que junto con China es su mayor contraparte geopolítica, sino también a sus «aliados» europeos, que, al tener que pagar un alto precio si el conflicto se prolonga, verían reducida su capacidad competitiva dentro del bloque occidental. No es de extrañar, por tanto, que los grupos intelectuales antes mencionados –periodistas, académicos, expertos en historia, política y economía, etc.– en lugar de desempeñar un papel en el conflicto, tuvieran que pagar un alto precio. En lugar de desempeñar un papel de información objetiva sobre los hechos y de análisis científico de sus causas, se dedican a una frenética campaña de propaganda contra una de las partes beligerantes, presentándola como la única responsable de la guerra, cuando no como la encarnación del mal absoluto.
En esta situación, cualquier intento de ofrecer una visión lo más completa y objetiva posible de los acontecimientos históricos que estamos viviendo, debería verse recompensado con la difusión del conocimiento entre todos aquellos que, conscientes de la infame campaña de desinformación a la que estamos sometidos, buscan argumentos para contrarrestarla. Este post está dedicado al que es, en mi opinión, el más coherente de los intentos en cuestión, al menos de los que he conocido hasta ahora. Su autor es el historiador y estudioso de política internacional Marco Pondrelli y la obra a la que me refiero es Ucrania entre Rusia y la OTAN (Anteo Edizioni). El libro se divide en cuatro capítulos dedicados, por orden, a la historia de Rusia y Ucrania y sus relaciones desde la Alta Edad Media hasta nuestros días; al cambio de régimen que Estados Unidos y la OTAN fomentaron en 2014 en Ucrania y sus consecuencias hasta la intervención rusa; a una reconstrucción de las complejas y contradictorias corrientes históricas que condujeron a la actual situación en la Rusia postsoviética y a los intereses de otros actores internacionales –Estados Unidos, Europa y China in primis– implicados indirectamente en el conflicto. Al exponer los argumentos, me ceñiré al mismo orden.
Pondrelli reconstruye los primeros pasos de la nación rusa a partir del siglo VI de nuestra era, época en la que los eslavos orientales se asentaron en lo que hoy es Ucrania, una región antiguamente habitada por poblaciones que los griegos y romanos llamaban cimerios. Los descendientes de los eslavos orientales dieron origen a la Rus, cuya capital fue Kiev, fundada en el año 882, ciudad que no se emancipó de Bizancio hasta principios de la década del 1000 y se convirtió en sede metropolitana. Por tanto, parecería que, al menos inicialmente, Rusia y Ucrania eran una misma cosa, pero Pondrelli explica cómo las cosas ya eran más complejas en aquella época: mientras que Ucrania occidental y Bielorrusia estaban bajo la influencia de la Europa católica, las orientales estaban vinculadas a Bizancio (por tanto, a la Iglesia ortodoxa) y expuestas a las influencias del Imperio mongol. Esta diferencia, señala Pondrelli, está en el origen de la visión geopolítica del Intermarium, un eje imaginario trazado entre el Báltico y el Mar Negro y concebido como baluarte contra la barbarie asiática (tesis resucitada por las potencias occidentales tras la revolución de 1917).
Tras señalar que esta narración es el resultado de una manipulación ideológica (la Horda de Oro mongola era cualquier cosa menos bárbara, ya que se basaba en estructuras estatales hibridadas con las del Imperio Celeste Chino, más avanzadas que las de Occidente), Pondrelli pasa a describir la evolución de la parte oriental, la zona de la «Gran Rusia» centrada en el principado de Nóvgorod, una región que en el siglo XIII tuvo que luchar en dos frentes: los mongoles en Oriente y los suecos y los caballeros teutónicos en Occidente (una famosa película de Eisenstein celebra la victoria del príncipe Aleksander Nevksy sobre estos últimos). A partir del siglo XIV, Moscú sustituyó a Nóvgorod como capital de la Gran Rusia y derrotó a los mongoles. En el siglo XVII, una insurrección cosaca (celebrada por Gogol en el cuento Taras Bulba) expulsó a los polacos (Pondrelli señala a este respecto que Polonia no sólo fue oprimida por Rusia, sino que, antes de que polacos y lituanos fueran expulsados, desempeñó ella misma el papel de opresora). Finalmente, tras la disolución de la nación polaca, la actual Ucrania sería repartida por los imperios austriaco y ruso hasta la Primera Guerra Mundial y la revolución de 1917, perpetuando la oposición entre las regiones occidental y oriental.
Antes de pasar a la actualidad, Pondrelli recorre las etapas de la integración de Ucrania en la URSS, recordando cómo, aunque Lenin creía firmemente en el principio de autodeterminación de los pueblos, fue de hecho la guerra civil entre el ejército rojo y las formaciones blancas apoyadas por las potencias occidentales la que decidió el destino de la región. Sin embargo, la tesis del supuesto genocidio del pueblo ucraniano perpetrado por los soviéticos se basa en hechos de un periodo posterior, a saber, la hambruna de principios de la década de 1930, que, según la propaganda occidental, fue utilizada por Stalin para exterminar tanto a los kulak (campesinos ricos) como a los ucranianos, porque ambos se oponían a la colectivización forzosa (los propietarios sacrificaban su ganado y escondían el grano en lugar de entregarlo a las cooperativas agrícolas estatales). Sin ocultar los errores cometidos por el régimen[1], Pondrelli discute tanto el fondo (la confiscación forzosa de ganado y alimentos fue una medida necesaria para evitar que la hambruna se cobrara muchas más víctimas; además, carece de sentido atribuir al régimen la «planificación» de la hambruna, al igual que se atribuyó a la intencionalidad de Mao las víctimas de la hambruna tras el fracaso del Gran Salto Adelante) como la magnitud del llamado Holodomor (genocidio): primero fue la propaganda nazi, luego la campaña anticomunista orquestada por Reagan, basada en las tesis de historiadores que, como Conquest, se basaban en fuentes periodísticas poco fiables (como los relatos de un tal Thomas Walker, que hizo pasar por hechos reales datos recogidos durante meses pasados en la Unión Soviética, observaciones relativas a un viaje de sólo 13 días), lo que multiplicó el número de muertos de forma desproporcionada.
A continuación, Pondrelli desmonta la operación de «santificar» a Bandera como padre de la patria ucraniana, fruto de un flagrante intento de revisionismo histórico, según el cual Bandera fue el líder de las formaciones nacionalistas ucranianas que lucharon tanto contra los soviéticos como contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que existen pruebas abundantes e incontrovertibles de que estas formaciones estaban estrechamente vinculadas al ejército nazi de ocupación y compartían sus crímenes de guerra, incluida la participación activa en el exterminio de cientos de miles de judíos ucranianos. La patraña de Bandera como héroe nacional comprometido en dos frentes se basa en el hecho de que Hitler ordenó en un momento dado su detención, pero ésta, explica Pondrelli, no se debió a disputas ideológicas, sino al hecho de que Bandera exigía una Ucrania independiente (¡sin cuestionar su alianza con el Reich nazi!), como prueba también el hecho de que fuera liberado en 1944 para permitirle luchar contra los soviéticos junto a los nazis.
La disolución de la URSS en 1991 y la consiguiente autonomización de Ucrania (con la incorporación de territorios como Crimea y las regiones del Donbass habitadas por poblaciones de clara identidad rusa) dejó así un país en el que, tras todas las vicisitudes históricas que se acaban de describir, conviven diferentes lenguas, tradiciones, culturas y religiones, y se plantea el problema de elegir un pegamento para definir su identidad nacional. Este pegamento, argumenta Pondrelli, se convirtió rápidamente en una especie de rusofobia que ocupó el lugar del anticomunismo. La contraposición ideológica ya no tenía razón de ser, dado que la evolución de los dos países en la era postsoviética había seguido caminos similares, caracterizados por el ascenso de los oligarcas que se habían apropiado de la riqueza sustraída al control del Estado (la diferencia, señala Pondrelli, es que, a diferencia de Rusia, los oligarcas ucranianos pudieron desempeñar un papel directamente político: véase el caso de un personaje como Timoshenko). Quedaba, poderosamente, el factor de la oposición nacionalista, alimentada por los objetivos occidentales que, como quedó claro ya en la cumbre de Budapest de 2008, preveían integrar a Ucrania en la OTAN (después de todo, el acuerdo de no ampliar la OTAN al Este tras la reunificación alemana ya se había incumplido ese año). Rusia logró evitar lo inevitable durante unos años, alcanzando una serie de compromisos, el último de los cuales tuvo como protagonista al presidente ucraniano Yanukóvich, hasta que Occidente decidió desbloquear la situación promoviendo el golpe de 2014, dominado por formaciones de extrema derecha culpables de crímenes como la matanza de Odessa. A partir de ese momento, los acontecimientos se sucedieron rápidamente al ritmo de las fichas de dominó que caen: desde el referéndum de reunificación con Rusia en Crimea, pasando por la aparición de las repúblicas populares en la región rusófona de Donbass, hasta el fracaso de los acuerdos de Minsk, hasta que la intensificación de la guerra civil y el anuncio del posible e inminente ingreso de Ucrania en la OTAN provocaron la inevitable intervención rusa.
Sin embargo, no sólo Ucrania está dividida entre un alma occidental (predominante hoy en día) y un alma oriental. Esta tensión, recuerda Pondrelli, ha sido una constante histórica también para Rusia, como atestigua el símbolo del imperio zarista, el águila con dos cabezas mirando una al este y otra al oeste, direcciones experimentadas de vez en cuando como promesas de expansión y amenazas de invasión. De ahí la perpetuación de la lucha entre las corrientes occidentalista y eslavófila que continuó en la experiencia soviética.
Asediada por las potencias occidentales, la Rusia de los soviéticos, argumenta Pondrelli, tuvo que elegir entre dos caminos: contar con el peso de la tradición nacional (un camino que la China socialista ha tomado cada vez con mayor decisión desde las reformas de los años setenta), o actuar como un «extranjero en casa» a la espera de la revolución mundial[2]. Se podría decir (de forma muy aproximada, ya que las dos opciones siempre se han hibridado entre sí) que dos figuras como Stalin y Trotsky encarnan simbólicamente estas dos alternativas. El ala occidentalista, en su forma extrema, fue hegemónica durante los años de las privatizaciones desenfrenadas, cuando la política económica estaba inspirada por «expertos» como Anatoly Chubais que, inspirándose en las teorías de Von Hayek y Friedman, predicaban la terapia de choque, es decir, la transición inmediata al libre mercado según los cánones del consenso de Washington sin pasar por etapas intermedias. Esta elección resultó catastrófica no sólo en términos económicos (el PIB cayó un 19%; el nivel de vida, un 49%; la producción industrial, un 46%; las inversiones, un 25%; mientras que la deuda pública y la pobreza aumentaron un 11% y un 40% respectivamente), sino aún más en términos geopolíticos, que vieron a Rusia cada vez más marginada respecto a las demás grandes potencias y expuesta al riesgo de una verdadera balcanización a semejanza de Yugoslavia[3].
Es este contexto el que ha favorecido el ascenso de Putin, que ha aislado al ala radical occidentalista, ha permitido a los oligarcas conservar la riqueza de la que se habían apropiado a cambio de renunciar a su papel político[4] y, finalmente, ha recuperado el control de las fronteras para garantizar los intereses y la seguridad del país (la guerra contra los terroristas islámicos en Chechenia y las intervenciones militares en Georgia y Siria forman parte de esta estrategia).
Esta nueva asertividad preocupa a Occidente, pero sobre todo a Estados Unidos, que ve resurgir un poderoso obstáculo a sus objetivos de expansión en Oriente. De ahí la obsesiva repetición de campañas de propaganda que presentan al presidente ruso como «el nuevo Hitler», ignorando que en Rusia existe un Parlamento elegido por sufragio universal y que el régimen goza de un amplio apoyo popular y dando protagonismo a una oposición de derechas totalmente marginal, mientras que la única oposición que realmente cuenta en el país es la de un partido comunista profundamente renovado que no mira al pasado sino a la experiencia china. Y es a China a quien Putin se ve a su vez inducido a mirar como su único aliado, a medida que crece la agresión occidental hasta el punto de intentar incorporar a Ucrania a la OTAN, colocando sus propios misiles nucleares a pocos minutos de vuelo de Moscú. En resumen, las causas de la guerra contra Ucrania son similares a las que estuvieron a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial cuando la URSS envió sus misiles a Cuba. Además, señala Pondrelli, el hecho de que Rusia comprometa sólo una fracción de sus recursos militares demuestra que su objetivo estratégico no es invadir Ucrania, sino recuperar el control sobre las regiones de habla rusa y de etnia rusa y obligar a Ucrania a renunciar a su ingreso en la OTAN.
En cuanto al papel –o más bien a la ausencia de papel autónomo– de Europa, Pondrelli recuerda cómo lo que preocupó a Estados Unidos y le llevó a provocar el conflicto fue, incluso más que las renovadas ambiciones rusas, el temor a la consolidación de un eje ruso-alemán que parecía tomar forma en los primeros años del nuevo milenio: un eje Rusia- Alemania (y por tanto Europa, dado el papel hegemónico de Berlín en la UE) y su posible proyección hacia China, que apuesta por construir la Nueva Ruta de la Seda, supondría de hecho una compactación del continente euroasiático que dejaría aislado a Estados Unidos. Por eso, concluye Pondrelli, la guerra ucraniana es también y sobre todo una guerra contra Europa, para desvincularla de Rusia y debilitarla económicamente, un proyecto que Estados Unidos está llevando a cabo con el apoyo de Inglaterra y de los países de Europa del Este.
Notas
[1] Sobre las consecuencias del abandono por parte de Stalin de la NEP decidida por Lenin (que anticipó en medio siglo las reformas chinas de la era posmaoísta) y la consiguiente decisión de tomar el camino de la colectivización forzosa, véase lo que escribe Rita di Leo en L’esperimento profano, Futura, Roma 2011.
[2] En cierto sentido, la sinización del marxismo llevada a cabo por el PCCh, que mezcla los principios marxistas con elementos de la tradición cultural china, puede considerarse un ejemplo exitoso de la primera vía (es decir, el acercamiento a la tradición nacional), en la que la adaptación por Stalin de la teoría marxista a las condiciones históricas concretas de Rusia no fue lo suficientemente radical, en la medida en que permaneció atada a ciertos dogmas que condicionaron el desarrollo del país (véase la nota anterior). Al mismo tiempo, la vía de Trotsky –que negaba la posibilidad misma de construir el socialismo en un solo país– era aún más dogmática y habría conducido casi con toda seguridad a la disolución de la URSS ya en el periodo de entreguerras.
[3] En cierto sentido, la sinización del marxismo llevada a cabo por el PCCh, que mezcla los principios marxistas con elementos de la tradición cultural china, puede considerarse un ejemplo exitoso de la primera vía (es decir, el acercamiento a la tradición nacional), en la que la adaptación por Stalin de la teoría marxista a las condiciones históricas concretas de Rusia no fue lo suficientemente radical, en la medida en que permaneció atada a ciertos dogmas que condicionaron el desarrollo del país (véase la nota anterior). Al mismo tiempo, la vía de Trotsky –que negaba la posibilidad misma de construir el socialismo en un solo país– era aún más dogmática y habría conducido casi con toda seguridad a la disolución de la URSS ya en el periodo de entreguerras.
[4] También a este respecto, Putin parece inspirarse en la lección china, en la medida en que el socialismo al estilo chino se basa precisamente en la libertad concedida a ciertos empresarios para acumular riqueza sin permitirles convertir el poder económico en poder político. La diferencia es que en China, la propiedad pública y el control del partido-estado de los sectores estratégicos de la economía siguen siendo mayoritarios, mientras que en Rusia se han desmantelado.