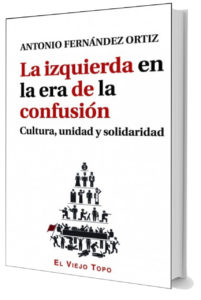A propósito de la muy comentada intervención de Ana Iris Simón en La Moncloa es que se pronunció la escritora Elizabeth Duval en su artículo semanal de Público: “¿Qué hay detrás de Ana Iris Simón?” (25.05.21). Duval contextualiza el revuelo que ocasionaron las palabras de Simón, explica alguna que otra anécdota personal que la vincula con su interlocutora, y realiza un comentario crítico de sus planteamientos políticos a partir, principalmente, de su libro “Feria” (2020, Círculo de Tiza). Durante estos días estoy redactando un artículo que tiene amplias coincidencias con los planteamientos de Ana Iris Simón, así que me suscita interés aquello que a su crítica se le pueda criticar.
Debo de admitir que aún no he leído el libro de marras, pero eso no me impide advertir la endeble coherencia conceptual sobre la cual Elizabeth Duval despliega su crítica. Tras asumir la simplificación marxista de que «el modo de producción de los bienes materiales determina la conciencia social y la vida espiritual…», la autora afirma que «el discurso que iguala el liberalismo económico con el liberalismo cultural es un discurso profundamente peligroso, porque nos hace olvidarnos de todo lo bueno que puede tener el liberalismo cultural». Por último, sostiene que «parte de su discurso antiliberal me parece peligroso –¡a mí, económicamente revolucionaria, que siempre repito que en un sistema ideal yo aparentaría ser una liberal de izquierdas!–».
Sería saleroso realizar un ejercicio de imaginación y ponerle a esa última exclamación la misma modulación de voz, y acompañarla de los pertinentes aspavientos, con que se hubiera expresado una aristócrata francesa, pongamos por caso María Antonieta. Ahora bien, no nos detendremos en comentarios livianos, precisamente por cuanto que buscamos pautas de rigor y precisión. La cuestión que nos interesa se relaciona con la aparente inocencia con la que se concibe un «liberalismo cultural», amable y suponemos que cromáticamente reluciente, que pudiera ser compatible con esa «revolución económica» que la autora dice abanderar.
Puesto que –en un contexto ideológico como el actual– la contradicción entre «revolución» y «liberalismo» no resulta ostensiblemente evidente, debiéramos, antes que nada, poner negro sobre blanco al respecto de la tortuosa tradición de pensamiento liberal. Habida cuenta que Duval se refiere al «liberalismo cultural» como algo positivo y digno de preservar, suponemos que hace referencia a ese magma de ideologemas que acostumbran a acompañar el protréptico liberal: la inviolabilidad del ámbito privado, la separación entre creencias religiosas y autoridad pública, fragmentación y división del poder político, pluralismo con respecto a los asuntos morales…
Aunque por falta de tiempo me abstendré de desarrollarlo, sí es necesario mencionarlo: muchos de los logros que se le atribuyen al liberalismo cuentan, a decir verdad, con una paternidad no reconocida. El sufragio universal, por ejemplo, buque insignia de los derechos civiles atribuidos al liberalismo, es una conquista del movimiento obrero –organizado en partidos y sindicatos– ante la cual se oponía denodadamente el liberalismo realmente existente de Europa entera. Pero incluso atributos a tan aparentemente liberales como podrían ser los relativos a los derechos de reunión, asociación y manifestación, así como la libertad de expresión y de prensa, fueron de facto suspendidos, ante la inminencia de una «revolución económica», por unos fascios que contaban con la absoluta connivencia de los liberales: basta decir que fue el liberal Giovanni Giolitti, presidente del Consejo de Ministros de Italia, quien permitió la llegada al poder de Mussolini.
Probablemente el error de fondo se encuentre en confundir el liberalismo académico, donde encontramos las interesantísimas cavilaciones del Stuart Mill al que refiere Duval, con el liberalismo político, al que podemos identificar sin demasiada cautela con el proyecto histórico por medio del cual, especialmente durante los tiempos de paz social, se ha vertebrado institucionalmente la burguesía. Aunque lo digamos a modo de simplificación, no creo que sea demasiado arriesgado afirmar, como lo hace Étienne Balibar, que «liberalismo» es el nombre con que «genéricamente pueden llamarse las ideologías políticas burguesas».
A diferencia del liberalismo académico, en el liberalismo político (hoy en día llamado neoliberalismo) no hay ningún diseño institucional normativo. Es esencialmente pragmático, funcional, realista, puro accidentalismo… y, por ello mismo, se encuentra despojado de contenido teórico sustancial. Resulta ser, al fin y al cabo, la partitura a partir de la cual debe interpretarse la estrepitosa sinfonía que supone el proceso cíclico de reproducción ampliada de capital. Si desatendemos los procesos históricos reales no podremos advertir que aquellos actores políticos considerados a sí mismos como liberales se han apoyado, llegado el momento de necesidad, en monarquías férreas o en dictadores militares. Así como hoy en día el liberalismo se proyecta a través de las reivindicaciones identitarias de supuestas minorías culturales y grupos históricamente discriminados.
Dicho lo anterior, debe quedar claro el liberalismo académico y el liberalismo político a los que alude quien escribe estas líneas, así como el «liberalismo económico» y el «liberalismo cultural» de los que habla Duval, no son más que distinciones analíticas, no operativas. Significa esto que en su implantación empírica resultan indisociables cualesquiera que sean las facetas o dimensiones que teoréticamente podamos hacer de ese corpus doctrinal. Del mismo modo, la realidad no admite un proceso económicamente revolucionario en ausencia del proceso revolucionario que le resulta inherente. Y todo proceso revolucionario, por su propia naturaleza, supone una negación de los principios liberales. ¿Revolución o liberalismo?
Me explicará Elizabeth Duval cómo se puede ser revolucionario si, a un mismo tiempo, debemos salvaguardar la libertad negativa del liberalismo, la libertad entendida como mera ausencia de interferencia, que propicia eso tan «bueno» y «positivo» que tiene, según la autora, el «liberalismo cultural». Nos referimos, reconozcámoslo, a las derivadas socioculturales de la supuesta neutralidad política con respecto a los asuntos controvertidos: una conciencia autónoma y/o individualista, una actitud tolerante y/o indolente con respecto a la alteridad, una disposición indiferente y/o displicente para con los proyectos vehementes… en fin, todo ese arsenal simbólico-ideacional precisamente dispuesto para disipar cualquier ardor verdaderamente revolucionario, dispuesto para que todo siga igual.
Entonces, ¿cómo compatibilizar, por un lado, la imposición y, de ser necesaria, la violencia que entraña cualquier proceso revolucionario con, por otro lado, un supuesto marco institucional imparcial que propicia una cultura civil basada en la interacción de individuos que aspiran a maximizar sus intereses por medio de calculados, a la vez que cordiales y sosegados, procesos de negociación? Cualquier respuesta que no impugne la pregunta nos conduce a la búsqueda de soluciones imposibles: como consecuencia de intervenir en una sociedad atravesada por clases sociales con intereses económicos irreconciliables, no cabe la posibilidad de pedir permiso, educadamente y añadiendo por favor, al momento de emprender un proceso revolucionario.
Dada la primacía que asumen los derechos individuales por encima de los procesos de decisión colectiva, posiblemente el núcleo duro del liberalismo sea la apelación al derecho de los individuos de escindirse de los asuntos comunes. Son unos presupuestos filosóficos que complican en sobremanera que los liberales –aunque se digan «de izquierda»– lleven a cabo actitudes consecuentes, no solamente con una aspiración revolucionaria, sino también con la mucho más prudente y atemperada virtud republicana. Aprovecho para indicar, dicho sea de paso, que son de fundamentación republicana, y no liberal, esos «sistemas de gobierno» en que probablemente piensa Duval al considerarlos «de los mejores que la civilización ha ideado».
Incluso Stuart Mill, un autor que muchos considerarían un liberal prácticamente socialdemócrata, mostró amplias reticencias a la participación política de la población a través del sufragio universal. Siendo consciente de que la sociedad se encuentra marcadamente fracturada por una división de clases en la que los no propietarios son mayoría, la regla de un voto por persona podría comportar, a su criterio, que el poder legislativo quedase en manos de una mayoría pobre e inculta, incapaz de atender adecuadamente a los intereses del conjunto de la nación. A su entender, la solución pasaba por la introducción de un sufragio múltiple que, sin retirarle a nadie su derecho a votar, le permitía a las personas propietarias, cultas y calificadas disponer de diversos votos.
Deberemos aceptar, por consiguiente, que resulta deshonesto ese eclecticismo entre Stuart Mill y Karl Marx que Elizabeth Duval parece sugerir. Aunque haya puntos de encuentro, no es posible conjugar las posiciones de ambos autores. Se tiene la impresión de que, por parte de Duval, se ha querido realizar un equilibrio inverosímil: designarse revolucionaria, pero manteniendo, como no podría ser de otro modo, ese «liberalismo cultural» que se halla en la base de algunas plataformas en que suele participar. Gen Playz, por ejemplo, es el paradigma del buenrollismo y del opinadismo donde la discrepancia es un somero pasatiempo con que acopiar audiencia.
Además, si es cierto –como afirma categóricamente Duval– que «los hábitos y las costumbres de la cultura» son «simples reflejos» de «la producción de los bienes materiales», entonces poco quedaría, tras la revolución económica que supuestamente propugna la escritora, de los modos de pensar y de sentir propios de ese «liberalismo cultural» que, por otra parte, debiéramos proteger. Situación que no viene sino a reafirmar la contradicción de Duval: si triunfa la revolución económica cambian los marcos culturales, pero son marcos culturales a los que no debemos renunciar. Ante lo cual, nos volvemos a preguntar: ¿revolución o liberalismo? Sea como fuere, pudiera ser más acertado rechazar unas explicaciones meramente estructurales que no creo que si quiera la propia autora defienda con honestidad.
¿No será que eso de atribuirse la vulgata marxista del determinismo económico equivale, si se me permite la comparación, a disfrazarse con una sotana a fin de evitar cualquier acusación de apostasía y, de este modo, practicar secretamente un culto contrario? Ahora bien, no creo que sea necesario el aparente papismo de Elizabeth Duval. Si el marxismo no es dogmática, entonces el nicodemismo carece de sentido. Desde planteamientos marxistas podemos considerar que la conciencia no solo se encuentra modulada por la praxis humana –algo más amplia que el encuadramiento que imponen las relaciones sociales de producción–, pues una conciencia políticamente comprometida puede contribuir a modular esa misma praxis y someterla a sus propósitos.
Entendemos el marxismo como filosofía de la praxis, y en ella el intelectual (hoy diríamos el comunicador) ocupa un papel central en su cometido de transformar la realidad. De ahí se sigue la relevancia de la crítica de Ana Iris Simón a las categorías mentales –a la conciencia social– que promociona ese «liberalismo cultural» que, gustándole tanto a Elizabeth Duval, resulta ser la expresión psicosocial del desarrollo característico de la dinámica económica en nuestras formaciones sociales. Así como la fase contemporánea de la matriz de acumulación de capital resulta incompatible con los valores esclavistas, pero también con los valores que pudieran ser consustanciales a un hipotético comunismo, mucho nos dice la irritación que, a los paladines del vigente desorden social, causan los valores (conservadores, dicen) que sostiene Ana Iris Simón.
Ya sabemos que Antonio Maestre está llamado a ser un trasunto de Jorge Javier Vázquez: maestro de ceremonias de la farándula televisiva en su versión politiquera. No obstante, de la amplia erudición y de la perspicacia intelectual de Elizabeth Duval esperamos algo decente. Aunque, bien visto, la cuestión pudiera no ser un traspiés ocasionado por la ingenuidad de quien aún es muy joven de edad y desconoce los procesos históricos en profundidad. Sospecho, antes bien, que estamos ante la impostura progresista de quien se afirma como revolucionaria cuando lo que se quiere es ser una vedette mediática de la cultura liberal (o del liberalismo cultural). Se comprendería así que cualquier disputa política quede resuelta en el ámbito ligero de esas «cañas» que Elizabeth Duval espera volverse a tomar con Ana Iris Simón.
¿Podemos concluir que nos encontramos ante la enésima muestra de espuria disidencia? Imposturas progresistas. Dicho sea, sin ápice de animadversión en lo personal. Cabe preguntarse: la izquierda conservadora… ¿no será aquella que obstaculiza la crítica al criticarla por conservadora?, ¿no será aquella que, situándose au-dessus de la mêlée, conserva el mundo en su estado actual?, ¿no será aquella supuesta izquierda que conserva la tendencia de un mundo en decadencia? Sí, la izquierda conservadora es aquella que se alimenta de ese glamouroso mejunje elaborado con, por un lado, impolutas intenciones éticas, y, por otro, su propia ironía y ambigüedad regurgitadas. Una izquierda que, a fin de cuentas, no tiene nada de izquierda. Pero que, de liberalismo, lo tiene todo.