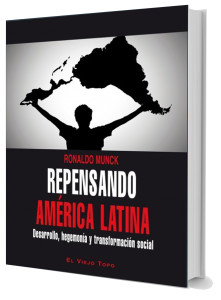Nunca negros ojos de mujer, ni encendida mejilla, ni morisca ceja, ni breve, afilada y roja boca —ni lánguida pereza, ni cuanto de bello y deleitoso el pecaminoso pensamiento del amor andaluz, sin nada que pretenda revelarlo exteriormente, ni lo afee—, halló expresión más rica que en La maja. No piensa en un hombre; sueña. ¿Quiso acaso Goya, vencedor de toda dificultad, vestir a Venus, darle matiz andaluz, realce humano, existencia femenil, palpable, cierta? Helo ahí.
¡Luego, qué desafío el de esas piernas, osadamente tendidas, paralelas, la una junto a la otra, separadas y unidas a la vez por un pliegue oportuno de la dócil gasa! Sólo que esas piernas, en Goya delicadamente consumidas y convenientemente adelgazadas, porque así son más bellas, y más naturales en la edad juvenil y apasionada de esta Venus, recuerdan por su colocación las piernas de la más hermosa de las Venus reclinadas de Ticiano.
No se le niega a esa Maja —-brusco y feliz rompimiento con todo lo convencional— existencia humana. Si se levanta de sus almohadones, viene a nosotros y nos besa, pareciera naturalísimo suceso, y buena ventura nuestra, no germánico sueño, ni vaporización fantástica. ¡Pero no mira a nadie!
Piélago son de distraído amor sus ojos. No se cansa uno de buscarse en ellos. En esto estuvo la delicadeza del pintor; voluptuosidad sin erotismo.
Había hecho Goya gran estudio al pie de los cadalsos, por entre los sayones de Corpus Christi y de Semana Santa. Gusta de pintar agujeros por ojos, puntos gruesos rojizos por bocas, divertimientos feroces por rostros. Donde no hay apenas colores, vese un sorprendente efecto de coloración, por el feliz concierto de los que usa. Como para amontonar dificultades, suele usar los vivos. Ama y prefiere los oscuros; gris, pardo, castaño, negro, humo, interrumpidos por manchas verdes, amarillas, rojas, osadas, inesperadas y brillantes. Nadie pide a Goya líneas, que ya en La Maja demostró que sabe encuadrar en ellas gentilísima figura. Tal como en noche de agitado sueño danzan por el cerebro infames fantasmas, así los vierte al lienzo, ora en El entierro de la sardina —donde lo feo llega a lo hermoso, y parecen, gran lección y gran intuición, no nobles seres vivos, sino cadáveres desenterrados y pintados los que bailan—, ora en La Casa de Locos donde casi con una sola tinta, que amenaza absorber con la negruzca de las paredes la pardo- amarillosa —con tintes rosados— de los hombres. En ese extraño lienzo de desnudos, uno ora; otro gruñe; éste, ¡feliz figura!, se coge un pie, sostiene en otra mano la flauta, y se corona de barajas; el otro se finge obispo, lleva una mitra de latón, y echa bendiciones; éste, con una mano se mesa el cabello, y con la otra empuña un asta; aquél, señalando con airado ademán la puerta, luce un sombrero de tres puntas, y alas vueltas; tal se ha pintado el rostro de bermellón, y va como un iroqués, coronado de enhiestas plumas; bésale la mano una cana mujer de faz grosera, enhiesta la cabeza con un manto; a aquél le ha dado por franciscano; a éstos por inflar un infeliz soplándole en el vientre. Estos cuerpos desnudos ¿no son tal vez las miserias sacadas a la plaza? ¿Las preocupaciones, las vanidades, los vicios humanos? ¿Qué otra forma hubiera podido serle permitida? Reúnelos a todos en un tremendo y definitivo juicio. Religión, monarquía, ejército, cultos del cuerpo, todo parece aquí expuesto, sin ropas, de lo que son buen símbolo esos cuerpos sin ellas, a la meditación y a la vergüenza. Ese lienzo es una página histórica y una gran página poética. Aquí más que la forma sorprende el atrevimiento de haberla desdeñado. El genio embellece las incorrecciones en que incurre, sobre todo cuando voluntariamente, y para mayor grandeza del propósito, incurre en ellas. ¡El genio embellece los monstruos que crea!
Esta Corrida de toros en un pueblo —en esa plaza que se ve tan llena de espacio y tan redonda—, no conserva de lo fantástico más que el color elemental. A vosotros, los relamidos, he aquí el triunfo de la expresión, potente y útil sobre el triunfo vago del color. Parece un cuadro manchado, y es un cuadro acabado. Un torillo, de cuernos puntiagudos, y hocico por cierto demasiado afilado, viene sobre el picador, que a él se vuelve, y que, dándonos la espalda, y la pica al toro, es la mejor figura de esta tabla. Allá sobre la valla, gran cantidad de gentes. Tras el toro, un chulillo que corre bien, junto al picador, el de los quites. Tras ellos, dos de la cuadrilla. Por allá, otro picador. En este tendido puntos blancos que son, a no dudar, mozas gallardas con blanca mantilla: y con mantilla de encaje. “Fuérzate a adivinarnos, dice Goya, lo que yo he intentado hacer.” Prendado de la importancia de la idea, pasa airado por encima de lo que tal vez juzga, y para él lo son, devaneos innecesarios del color. Aquí parece que quiso dejar ver cómo pintaba, no cubriendo con la pintura los contornos que —de prisa, y con mano osada y firme— trazó para el dibujo. Dos gruesas líneas negras, y entre ellas, un listón amarillo: he aquí una pierna. Y cuando quiere, ¡qué oportuna mezcla de colores, o de grados de un mismo color, que hacen en este cuadro, a primera vista desmayada, un mágico efecto de luces! Así es la chaqueta del picador.
Aquí está también de tamaño natural, la celebrada Tirana María Fernández: la famosa actriz María del Rosario. Goya, huyendo toda convención ajena, como para hacer contrapeso al mal, cayó en la convención propia. Al amor de la forma, opuso el desprecio de la forma, Y sucedió en pintura como en política. La exageración en un extremo, trajo la exageración en otro. La falta casi absoluta de expresión originó en Goya el cuidado casi único del espíritu, de la madre idea en el cuadro. El culto del color, con marcada irreverencia del asunto, le hizo desdeñar el color tal como lo usaban sus amaneradores, y ocuparse del asunto especialmente. Pero su secreto está, por dote rara de su indiscutible genio, en el profundo amor a la forma, que conservaba aun en medio de su voluntario olvido, de sus deformidades voluntarias. Díganlo si no, los elegantísimos chapines de blanca seda, prolijo bordado, recortado tacón, y afiladísima y retorcida punta que calzan los inimitables pies de la “Tirana”. Porque con pasmoso, aunque rápido y tal vez no intencional estudio de la naturaleza, aquel ojo privilegiado penetrábalo todo. Hubiera podido ser un gran pintor miniaturista, él, que fue un gran pintor revolucionario. La “Tirana” descansando el cuerpo robusto sobre el píe derecho, ladea un tanto al apoyarlo, el izquierdo. Véase este culto invencible a la elegancia en toda la figura: la vaporosa tela de la blondada saya, aquella faja de pálido carmín, de visible raso, cuyos flecos de oro, venciendo todas las dificultades del sobrecolor, besan los nunca bien celebrados chapines. No es ésta la cara de árabe perezosa de La Maja, También ésta quema, pero así también amenaza cuando mira. Con todo el cuerpo reta. Se dará al amor, pero nada más que al amor. Y despedirá, sin apelación cuando se canse. Gran energía acusa la ceja poblada, cargada al entrecejo, y hacia el otro extremo en prolongado arco levantada. De esos ojos —impresión real— tan pronto brotan efluvios amorosos, enloquecedoras miradas, dulcísimas promesas, raudales de calientes besos, como robando suavidad a la fisonomía, con esa extraña rudeza que da a las mujeres la cólera, chispean y relampaguean, a modo de quien se irrita de que la miren y la copien. Estas mujeres de Goya tienen todas las bellezas del desnudo, sin ninguna de sus monotonías. Vaporoso claror rodea a la maja. Atrevidamente se destaca la “Tirana” de un fondo azul cenizo, sin que más que un ligerísimo ambiente azul desleído envuelva en el fondo general a la espléndida figura. Y sin embargo, como que se adelanta a gran distancia de aquella barandilla y aquella fuente, tras de las cuales aún se adivinan árboles, jardines, aguas, césped, aquella falda de blanca gasa, bordada de oro, por un lado, siguiendo la inclinación del cuerpo como que se alza y huelga un tanto hacia la cintura; por otro, en magistrales pliegues, cae. Interrumpe la línea difícil del cuello el codo, puesto que el brazo derecho está apoyado con el dorso de la mano, en la cadera, esa brevísima manga que apenas cubre el oro, de oro también recamada, como el traje, y de la que arranca el, si no casto, no ofensivo descote, aquí menos desnudo, porque si bien al ceñirlo revela el rico seno, hace banda alrededor del talle y se cruza sobre el hombro izquierdo, interrumpiendo la monotonía del traje blanco de una dama en pie —blanco y recto como eran por entonces, y de saya lisa— la ancha faja acarminada. Como que me premia la prolijidad con que la estudio y me mira con amor. Y como que creo que es viva, y me ama. ¡Qué abandono, y qué atrevimiento en la pasión! La mano izquierda, saliendo de entre la manga que cubre casi todo el brazo, cuelga; pudo ser más elegante, y menos oscura. La carne tiene su resplandor, que brilla aun entre los colores oscuros. La garganta, suavemente torneada, es humana, y como de la “Tirana”, bella. El cuello, puro; el cabello, rizoso, echado sobre la frente, alzando sobre la cabeza peinado a modo de revuelta montera, que hacia el lado izquierdo se eleva y recoge con breve peineta. No sé decirle adiós.
Y la Maja, al verme pasar, como que sonríe, si un tanto celosa, bien segura de que la «Tirana» no la ha vencido. ¡Qué seno el de la Maja, más desnudo porque está vestido a medias, con la chaquetilla de neutros alamares, abierta y a los lados recogida, con esa limpia tela que recoge las más airosas copas del amor! Ma guarda-e passa. Que este cuadro es de la Academia de San Fernando.
El retrato de Goya, en tabla suya, parece de Van Dyck. Pero con más humanismo, aun en la carne, con todos los juegos de la sombra, y con todo el corvo vuelo del párpado, con todas esas sinuosidades del rostro humano, plegada boca, hondos hoyuelos, ojos cuya bóveda resalta, y cuya mirada se sorprende. Acá en la abierta frente, golpe enérgico, y a la par suave, de luz; por entre ella flotan esos menudos cabellos que nacen a la raíz. En el resto del rostro, vigoroso tono rosado, diestramente no interrumpido, sino mezclado en la sombra. Y a este otro lado, aquí en el cuello, seno oscuro, sombras. Como que de allí se tomó la luz y de aquí la tiniebla, y a semejanza del humano espíritu, hizo el rostro. De otro pintor parecía este cuadro. Quiso por la pulcritud exquisita y finísimo color de esta tabla, mostrar una vez que era, no por impericia, sino por convicción y sistema, desdeñoso.
Cuadros de Inquisición, Córreles la sangre que va del rojo del vivo al morado del muerto. Allí una virgen, ciega y sin rostro, ¡oh pintor admirable! , ¡oh osadía soberbia!, ¡oh defecto sublime!, asiste a la flagelación llevada en andas. Los cuerpos desnudos, con el ademán, con el encorvarse, con los brazos, huyen el azote: blanco lienzo, para hurtar el cuerpo a la vergüenza, cuélgales de la cintura, y manchado de sangre. Aquél lleva por detrás los brazos atados a un madero. Estos, llevan velado el rostro, y el resto, como los demás, desnudo. Envuelta la cabeza. Por debajo del lienzo, adivínase por aquellos huecos los ojos aterrados, la boca que clama. Procesión, gentes que miran, noche que hace marco y da al cuadro digna atmósfera, estandartes, trompetas, cruz, faroles. ¿Forma? Los desnudos son admirables. Robustos músculos de las piernas. Variadas posturas, todas de hombre doliente que esquiva la fusta, siéntese el peso y el dolor del último latigazo en todos esos cuerpos que para huir los nuevos se inclinan. Nueva y feliz coloración de carne; no por eso más cuidado que el resto del cuadro descuidado a voluntad, porque así se pierden las formas confusas en la negra noche. Grandes dorsos, fuertes brazos.
¡Qué grande es este otro cuadro! Encima del tablado, ensangrentado el pecho, sobre él caída la cabeza, un condenado, con el cucurucho coronado, muere. Detrás, en afrentoso tribunal, frailes de redondos carrillos, carrillos cretinos —éste, de manchas negras por los ojos, que le suponen mirada siniestra—; aquéllos, revelan brutal indiferencia —éstos, viejos dominicos, calaveras recompuestas y colgadas de blanco—, mal disimulado júbilo. Enfrente del tablado, dos juzgadores —el uno, con todos los terrores del infierno en la ancha frente—, el otro, de cana cabellera, de saliente pómulo, de huesosa boca, de poblada ceja, de frente con siniestra luz iluminada, como que le convence de que se ha obrado bien; y extiende la mano, por un capricho trascendental y admirable, hecha con rojo. Cada aparente error de dibujo y color de Goya, cada monstruosidad, cada deforme cuerpo, cada extravagante tinta, cada línea desviada, es una áspera tremenda crítica. He ahí un gran filósofo, ese pintor, un gran vindicador, un gran demoledor de todo lo infame y lo terrible. Yo no conozco obra más completa en la sátira humana.
Famosos son los dos retratos que Goya hizo de la duquesa de Alba. En uno, descansando sobre un lit de repos, lleva la de Alba vestido español, y medio acostada, descansa sobre un codo. Posee este cuadro el venerado crítico de arte, Paul de St. Víctor.
Desnuda en el otro, los senos levantados, se separan hacia fuera en las extremidades. Baudelaire dijo del cuadro: “les seins sont frappés de strabisme surgent et divergent», ¡Ah, Baudelaire! Escribía versos como quien con mano segura cincela en mármol blanco.