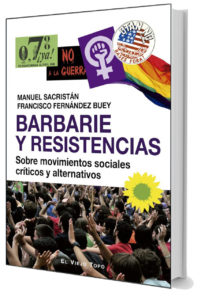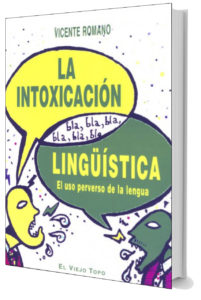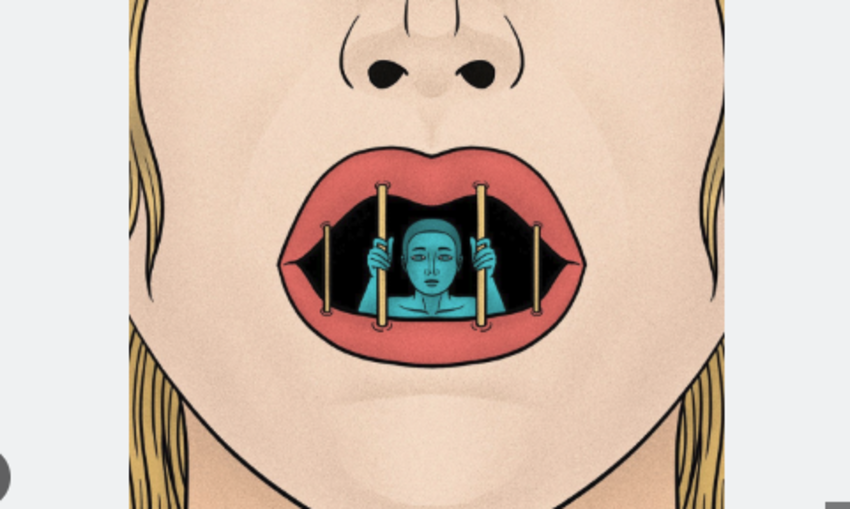
POR LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO
por Marino Badiale
- Una lenta erosión
Desde hace mucho tiempo, en los países occidentales asistimos a una lenta erosión del principio fundamental de la libertad de pensamiento, entendida naturalmente como libertad de expresión pública de opiniones. En 2024 asistimos, por poner algunos ejemplos, a la detención de Pavel Durov, fundador del Telegram «social», y a iniciativas represivas contra las protestas contra la política israelí, iniciativas que adoptan formas diferentes en los distintos países pero que parecen tener en común la combinación de crítica de las políticas israelíes con antisemitismo. Sin embargo, el catálogo de la intolerancia contemporánea es, desgraciadamente, mucho más amplio, e incluye por ejemplo algunos aspectos de ese «espíritu de la época» que se indica genéricamente con términos como «corrección política», «wokismo», «cancelación de la cultura». Un ejemplo reciente notable en este sentido lo representan las protestas contra la película «El último tango en París», que provocaron la cancelación de una proyección prevista en un cine de la capital francesa.
En esencia, la intolerancia contemporánea está presente tanto en sus versiones «derecha» como «de izquierda» y, por lo tanto, debe ser investigada como expresión del «espíritu de la época».
Para establecer un punto de partida de esta deriva, al menos en lo que respecta a Europa, tal vez podamos señalar la ley francesa de 1990, la ley Gayssot, que, entre otras cosas, tipificó como delito negar la existencia del genocidio sufrido por los judíos por el nazismo. Esta ley fue posteriormente imitada, de una forma u otra, por muchos países europeos. Ciertamente, esta ley no es la primera en un país occidental que afecta la libertad de opinión: basta pensar en la ley Scelba en Italia. La ley Gayssot, sin embargo, me parece significativa porque ha sido imitada, de diferentes formas, en varios países europeos y, sobre todo, porque afecta no tanto a una posición política no deseada, sino precisamente a la manifestación pura y simple de una opinión: Negar el genocidio judío, en sí mismo, es sólo una opinión relativa a hechos históricos y no implica ninguna posición política particular, hasta el punto de que ha habido corrientes de extrema izquierda (ultraminorías incluso dentro de la extrema izquierda, por supuesto) que apoyó esto opinión.
En resumen, la ley Gayssot expresa exactamente la voluntad política de convertir una mera opinión en un delito. Evidentemente, la intención subyacente era atacar un ámbito político, el de la extrema derecha, pero el hecho de que esta intención política se manifestara como la creación de un puro delito de opinión me parece un aspecto muy significativo, hasta el punto de justificarlo. tomando esta ley como punto de partida simbólico de los fenómenos mencionados anteriormente. Sin querer recorrer aquí todas las etapas de esta evolución, podemos señalar sin embargo un aspecto importante: disposiciones como la ley Gayssot prohíben una opinión precisa y bien determinada y, por lo tanto, es difícil que, por sí solas, puedan utilizarse para un ataque generalizado a la libertad de opinión. La tendencia más reciente de la cultura dominante es, por el contrario, desacreditar socialmente a quienes expresan opiniones no deseadas utilizando nociones completamente genéricas, confusas y nunca claramente definidas, como «discurso de odio», «noticias falsas», «mainsplaining». El descrédito social creado de esta manera puede utilizarse luego para hacer aceptables medidas legislativas que restrinjan aún más la libertad de opinión. Se trata de una estrategia muy clara por parte de las potencias dominantes: dado que nociones como las indicadas anteriormente son absolutamente vagas, no pueden utilizarse como base de una acusación precisa a menos que se especifique de alguna manera su contenido. En consecuencia, todo el juego consiste en decidir, de vez en cuando, qué constituye un «discurso de odio» o «noticias falsas»; y obviamente esto lo podrán hacer las potencias dominantes que tienen múltiples formas de influir en los medios de comunicación y en el poder judicial. La creación de delitos de opinión, especialmente si están vagamente definidos, es, por tanto, una herramienta importante en el intento de las clases dominantes de mantener su poder en una situación de decadencia social generalizada como la actual.
- Por qué es un problema
Estas tendencias son verdaderamente muy peligrosas, porque la libertad de opinión tiene un carácter fundamental, más aún en una fase histórica como la actual. Dediquemos algunas palabras a esto.
El primer punto a subrayar es completamente obvio: las nuestras son sociedades democráticas donde las decisiones se toman a partir de discusiones en la arena pública. Obviamente, las decisiones democráticas, tomadas por mayoría, por definición casi nunca satisfarán a todos; pero la minoría insatisfecha sabe que ha podido expresar y argumentar libremente sus opiniones, y sobre todo sabe que, gracias a esta libertad, tiene la posibilidad de convertirse en mayoría en futuras discusiones y decisiones. Este es el mecanismo que permite mantener los conflictos sobre bases políticas democráticas, evitando que degeneren en conflictos violentos y, en el límite, en guerra civil. La libertad de pensamiento, en una sociedad democrática, tiene por tanto un carácter constitutivo y fundacional, y está claro que cualquier limitación de la misma presenta riesgos que no pueden ignorarse.
Lo que se acaba de decir representa un argumento válido en general para nuestras sociedades democráticas, sin relación con una situación específica. Sin embargo, es necesario dar mayor concreción a la discusión y, por tanto, relacionar el problema de la libertad de pensamiento con el de la actual decadencia y probable colapso futuro de la actual organización social capitalista. He tratado este tema en otras intervenciones, por lo que no repetiré aquí el análisis que me lleva a pensar que es probable un colapso social generalizado. Basta una indicación de que la actual organización social capitalista, ahora extendida a todo el mundo, vive una fase en la que coexisten una crisis económica (de la que no hay salida) y una crisis de hegemonía (que está llevando a nuevas guerras) y una crisis de los ecosistemas terrestres, ahora en curso, que no se abordará con las medidas necesarias porque son incompatibles con la lógica capitalista del beneficio y el crecimiento ilimitado. Es razonable pensar que el entrelazamiento de estas crisis conducirá, en no mucho tiempo, al colapso de la actual organización social.
En este contexto, la necesidad de libertad de pensamiento parece aún más evidente. De hecho, una crisis generalizada como la que nos espera pone en tela de juicio todo el aparato conceptual de nuestra civilización: las ideologías dominantes (es decir, en las últimas décadas, el neoliberalismo) que han acompañado a la sociedad en su camino suicida, pero también las llamadas críticas, tal vez autodenominadas revolucionarias, que no han podido bloquear este camino. Ante un colapso de la civilización, el hecho de haber expresado peticiones críticas puede tal vez conducir a un juicio moral positivo sobre una persona, pero esto no significa que el juicio sobre su ideología no sea un juicio de fracaso, similar al que debe formularse hacia las ideologías dominantes. Pero si la situación es la de un fracaso total de las ideologías disponibles, «mainstream» o «críticas», está claro que es necesaria la búsqueda lo más inescrupulosa posible de nuevos aparatos conceptuales que rompan claramente con los que los precedieron. Y está claro que esta investigación necesita la máxima apertura y libertad para poder llevarse adelante. Es decir, la libertad de pensamiento es un prerrequisito indispensable si esperamos encontrar un camino humano y sensato a través de las ruinas de la organización social actual. En otras palabras: hoy, ante el colapso inminente, para encontrar una salida es necesario ser capaz de pensar y decir incluso cosas extremas. Prevenirlo es sólo una ayuda al sistema de poder que nos trajo a esta situación. Lo cual no significa, por supuesto, que toda opinión extrema sea útil o aceptable.
La objeción que se suele escuchar repetidas veces ante argumentos a favor de la libertad de pensamiento como los expuestos anteriormente, consiste en sostener que es necesario excluir la posibilidad de expresar opiniones aberrantes, absurdas o moralmente innobles, y que esta exclusión no invalida en modo alguno la posibilidad de una discusión racional en la opinión pública. Esta es una opinión aparentemente razonable, pero puede ser refutada, y por eso podemos partir de los casos que mencionamos al principio, es decir, del hecho de que en varios países europeos se persiga la posibilidad de expresar solidaridad con los palestinos y la oposición a las políticas israelíes. Estas restricciones se justifican a partir de la acusación de antisemitismo dirigida a quienes se movilizan contra las políticas israelíes. Por supuesto, es obvio que el antisemitismo es una de esas opiniones repugnantes que parecería posible excluir del debate público sin perjudicar gravemente el debate mismo. Pero este ejemplo demuestra que no es así, porque a partir de la prohibición del antisemitismo llegamos a prohibir el antisionismo y, de manera más general, cualquier posible objeción radical a las políticas israelíes. Debería ser obvio que el antisionismo y el antisemitismo pertenecen a niveles lógicos diferentes, porque el rechazo del sionismo es el rechazo de una ideología política, por lo tanto no tiene nada de racista en sí mismo y no tiene nada que ver con el antisemitismo que es el racismo contra los judíos. Pero lo que sucede en cambio es que un inmenso aparato mediático ha estado presionando durante décadas para identificar el antisionismo y el antisemitismo, hasta llegar a la situación que hemos mencionado. La cuestión es que tal deriva es difícil de evitar cuando comenzamos a prohibir las opiniones, porque las ideas no están encerradas en asépticos tubos de ensayo de laboratorio, sino que están conectadas por mil vínculos vitales con la pulsante totalidad de la cultura de una sociedad. “El pensamiento es como el océano, no se puede bloquear, no se puede cercar”, cantaba Lucio Dalla. En otras palabras, si se decide prohibir una serie de opiniones repugnantes A, B, C, D, cuando una opinión E no bienvenida al poder aparece en la escena del debate político y cultural, siempre será posible movilizar a los esclavizados, los medios de comunicación y el aparato intelectual para encontrar una manera de conectar a E con una de las opiniones rechazadas, de una manera intelectualmente honesta o deshonesta (la segunda posibilidad es más probable). Volviendo a la discusión anterior, observamos que esto será particularmente fácil si se utilizan categorías completamente genéricas e indefinibles como «discurso de odio» o «misoginia extrema» para opiniones prohibidas, y no es casualidad que categorías de este tipo sean siempre más ampliamente difundidas en el debate público.
Si esta discusión parece abstracta, para concretarla basta pensar en lo dicho anteriormente, es decir, cómo el «poder mediático» del sistema de información dominante ha logrado hacer aceptable la igualación entre antisionismo y antisemitismo, deslegitimando así cualquier crítica a las políticas israelíes. Es fácil darse cuenta de que otras operaciones de este tipo serían posibles sin grandes dificultades, si fueran necesarias. Por ejemplo, intentemos formular la hipótesis de que en un futuro próximo surgirá en los países occidentales un movimiento significativo para cuestionar el capitalismo actual y que surgirá con fuertes referencias a la tradición marxista. Esta es ciertamente una hipótesis muy alejada de la realidad, pero nos sirve aquí como experimento mental. Obviamente, un movimiento así sería atacado de muchas maneras diferentes pero, si por casualidad la noción de “discurso de odio” se convirtiera en un crimen, una de ellas sería denunciar como “discurso de odio” el principio fundamental del marxismo, la lucha de clases. Y obviamente no sería difícil encontrar, en más de siglo y medio de producción literaria marxista, una enorme cantidad de citas que glorifiquen la violencia revolucionaria o el odio de clases. Si se tratara de una discusión académica ciertamente sería posible discutir caso por caso, explicar, contextualizar, pero en pleno choque político, y habiendo aceptado la creación de tal tipo de delito, el resultado, con toda probabilidad, será lo que vemos que sucede hoy con respecto a las protestas contra la política israelí.
Si todo esto está claro, se impone una conclusión: dado que quienes quieren oponerse a la deriva suicida de nuestra sociedad no tienen el «poder de fuego» de los aparatos mediáticos al servicio del poder, está claro que no hay forma de defenderse de estas conexiones indebidas, una vez que se ha aceptado la idea de que algunas opiniones extremas o repugnantes deberían prohibirse. Por tanto, sólo cabe una posición racional: el rechazo de cualquier delito de opinión, es decir, la absoluta y total libertad de pensamiento y opinión. Cualquier opinión tiene derecho a ser expresada. Las leyes eventualmente reprimen acciones que pueden surgir de opiniones, no de las opiniones mismas.
- Decadencia de una civilización
Una vez aclaradas las razones por las que creo que la más absoluta libertad de pensamiento es una condición necesaria para afrontar la espiral autodestructiva en la que se mueven las sociedades contemporáneas, es necesario abordar el problema de si la acción política en defensa de la libertad de pensamiento es posible. Lamentablemente, parece claro que no hay fuerzas políticas dispuestas a comprometerse concretamente en esta dirección. Las fuerzas políticas dentro del sistema (centroderecha y centroizquierda), que se alternan en los gobiernos de los países occidentales, no difieren mucho en estas cuestiones, como tampoco en el resto: en esencia, cada fuerza política pide libertad de expresión para su propia zona pero, en cuanto tiene oportunidad, pide restricciones y limitaciones hacia la zona contraria. Se trata de fuerzas enteramente internas al actual sistema de poder, que siguen servilmente la corriente y, por tanto, no tienen intención de oponerse a las políticas de restricción de la libertad de pensamiento, dado que representan una de las tendencias subyacentes del poder actual.
Si no se puede esperar nada de las fuerzas políticas mayoritarias de derecha o de izquierda, se podría pensar que las minorías anticapitalistas podrían librar una lucha similar; después de todo, las posiciones anticapitalistas son las que corren mayor riesgo de represión, y la represión utilizará los mecanismos descritos anteriormente en referencia a las controversias sobre Palestina/Israel. Dado que las posiciones antisistémicas son hoy una ultraminoría, tal batalla debería intentar ampliar el espectro de alianzas tanto como sea posible, dirigiéndose a todos aquellos que se preocupan por la idea de la libertad de pensamiento, que de otro modo podrían estar muy lejos de anticapitalismo. Y para que estas alianzas sean posibles, es obvio que debe eliminarse cualquier sospecha de duplicidad o ambigüedad. Es decir, quienes luchan por la libertad de pensamiento no deben dar espacio a la más mínima sospecha de “ser como los demás”, es decir, de ser como quienes quieren libertad de pensamiento para “mi pueblo” pero quieren represión “para esos otros”. En otras palabras, la única base posible para una auténtica alianza por la libertad de pensamiento sólo puede ser, como hemos reiterado repetidamente, la petición de la más total y absoluta libertad de pensamiento y de expresión para todos, incluso para los más alejados de sus propios intereses, y para lo más absurdo y repugnante. Para ser claros y responder finalmente a la objeción que los lectores ya habrán formulado: sí, incluso los nazis. Incluso las ideas nazis tienen derecho a la libre expresión. Naturalmente, en cuanto la libre expresión de ideas se convierte en una acción concreta que viola las leyes, debe ser reprimida, con dureza proporcional a la gravedad de la violación. Pero esto es tan cierto para la extrema derecha como para cualquier otra persona.
Una vez planteado este punto fundamental, es fácil entender por qué el mundo anticapitalista, el mundo de la izquierda radical, nunca librará una lucha política seria por la libertad de pensamiento. La extrema izquierda es un mundo de pequeñas comunidades identitarias, y lo que importa en ellas no es la elaboración concreta de líneas políticas practicables, sino la representación de la propia identidad. Un componente esencial de esta identidad es precisamente la idea de que la extrema derecha no tiene derecho a expresarse y debemos intentar impedir, incluso físicamente, cualesquiera de sus manifestaciones. Se trata de un elemento de identidad respecto del cual la extrema izquierda es incapaz de hacer autocrítica, porque tiene un valor esencial: sirve para sacar de la conciencia la impotencia sustancial de este ámbito político-cultural. La extrema izquierda quiere socialismo, revolución, comunismo, pero nunca los ha conseguido ni los conseguirá. Impedir físicamente una iniciativa de algún grupo fascista sirve para creer que se existe, que se está haciendo algo. Si la extrema izquierda renunciara a esta tontería inútil, tendría que afrontar su propio fracaso secular, y esto, obviamente, no puede hacerlo.
Está claro entonces que una política de defensa del principio de libertad absoluta de pensamiento no tiene esperanzas de ser tomada en consideración en el mundo anticapitalista y, en última instancia, no hay esperanzas de que una fuerza política significativa asuma la lucha por una auténtica democracia, libertad de pensamiento y opinión.
Esta ausencia de una fuerza política que luche por la libertad de opinión refleja, en mi opinión, una realidad social significativa: el hecho de que existen grandes estratos sociales para los cuales la libertad de opinión ya no es un valor primordial. Este fenómeno me parece representar un cambio importante en el «espíritu de los tiempos». Occidente se ha definido durante siglos como la civilización de la libertad y, en particular, de la libertad de pensamiento. El hecho de que la corrosión de esta libertad no encuentre contraste, sino que resuene en sectores no despreciables de la población, me parece representar un indicio más de un proceso general de disolución de la civilización actual.
Fuente: sinistrainrete
Libros relacionados: