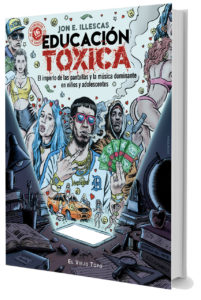Con cierta periodicidad se producen manifestaciones, disturbios y airadas formas de protesta en diferentes ciudades españolas: Barcelona, Madrid, Valencia, Linares o Burgos. Suelen estar protagonizadas por jóvenes y son, lo que podríamos llamar, estallidos de furia. Da igual el detonante, que puede ser la libertad de expresión, el encarcelamiento de líderes catalanes, la violencia policial, las protestas contra la monarquía o la especulación urbanística.
Para que quede claro: estoy en contra de que ardan contenedores que se han comprado con nuestros impuestos; que se queme un coche que es una pérdida para su dueño; que se tiren piedras a los guardias u otras formas de violencia sobre comercios o mobiliario urbano; o que algún pescador en río revuelto saqueé una tienda. No me parecen bien estas expresiones de vandalismo de una minoría, incluso por mucha razón que crean tener los que las cometen. Creo que es mejor implicarse colectivamente para defender el bien común, los derechos y libertades, y para echar del poder a partidos corruptos y a gobiernos antisociales.
Hay que condenar toda la violencia. Eso incluye la violencia policial sobre manifestantes y ciudadanos. Esta violencia suele quedar impune, a diferencia de la anterior que tiene consecuencias: golpes, multas, detenciones o procesamientos. Se puede comprobar que es muy difícil que se abran investigaciones sobre los abusos. Hay una impúdica tendencia a tapar y justificar lo injustificable. Hay algunos ejemplos recientes. En una manifestación en Barcelona en protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasèl, una mujer ha perdido un ojo por disparos de balas de foam. En Linares, en una protesta ciudadana por la violencia policial contra un padre y su hija adolescente, ha habido un herido por postas. Hay imágenes de cargas en Madrid que son brutales, como la que se produjo sobre los vecinos de Vallecas que pedían más sanidad pública.
Debajo de todo ello está la violencia social que se ejerce sobre la ciudadanía. Me refiero al mantenimiento de situaciones de pobreza para millones de personas, a los desahucios, a las pensiones de miseria, a las bajas o nulas prestaciones sociales, al abandono de los menores migrantes a los que se les impide trabajar dificultando así su posible integración, a los cortes de agua, luz y gas a familias vulnerables. Para aplicar estas medidas y para controlar a la población abandonada por el desprecio de las autoridades, se recurre a los mecanismos coercitivos del Estado. He asistido a algunos desahucios, desde dentro y desde la calle, y es tremenda la impotencia que se siente ante la violencia institucional desplegada.
Y la peor de las violencias es robar el futuro a la juventud. Los datos son demoledores: cuatro de cada diez jóvenes están en paro (el 40,7%, frente al 17,8% de la UE); la mayoría de los que trabajan lo hacen de forma precaria y con bajos salarios; el 77% no se han emancipado y vive en casa de sus padres; España sigue teniendo el doble abandono escolar que la Unión Europea. La juventud se ha chupado la crisis económica de 2008 y puede acabar pagando también la crisis derivada del coronavirus. Y como pesimista telón de fondo, la crisis medioambiental. Quizá es poco lo que pasa, dada la explosiva situación social existente y el malestar y la indignación que provoca.
Hace tiempo que el ascensor social no funciona, que no importa que los jóvenes hayan cumplido con su responsabilidad, que estudien y se formen. No se les presenta ningún futuro aceptable. Si a la mayoría de ellos solo se le ofrece paro, precariedad o salida al extranjero, ello significa la imposibilidad de construir un proyecto personal autónomo. El mensaje que reciben desde el sistema es: abandonad toda esperanza, no tenéis futuro, vais a vivir peor que las generaciones anteriores. Solo podéis aspirar a ir trampeando, a sobrevivir con ayuda de la familia, a un futuro de explotación: difícilmente tendréis un trabajo, un salario, una vivienda o una pensión digna. Y las expectativas frustradas de la juventud acaban en rabia cuando no hay nada que perder.
Y cerrando el círculo, están los grandes escándalos de corrupción política y empresarial (sobres, comisiones, concesiones a dedo, tráfico de influencias, puertas giratorias, masters y carreras regaladas…) y las fechorías del rey emérito con continuas noticias sobre una oceánica corrupción. Es un mundo en ruina de valores aquel en el que gozan de impunidad los que obscenamente se enriquecen de forma delictiva. ¿Qué otra cosa puede sentir la juventud hacia las instituciones y la política que no sea un inmenso cabreo y desafección? El desolado paisaje que limita con la mentira y con la nada que se les ofrece, lo consideran un teatrillo en el que tienen reservado el papel de comparsas, y es lógico que aspiren a romperlo.
En torno a estas manifestaciones ha habido mucho ruido mediático. Los grandes medios de persuasión, se han dedicado a hablar exclusivamente de la violencia de los manifestantes, como si fuera el problema más importante del país. Y lo hacen a sabiendas de que es una pequeña minoría la que así actúa, pero culpabilizan a todos para deslegitimar la protesta. También existe la extendida sospecha de que muchas veces los incidentes son provocados para desviar la atención de los problemas reales. Es lo que se conoce como el síndrome de Sherwood, una estrategia utilizada por los cuerpos policiales con la finalidad clara de buscar la confrontación para justificar la posterior represión y lograr dañar lo máximo posible la imagen pública de los manifestantes. En las redes sociales aparecen evidencias sobre ello.
Se equivocan los que miran la espuma de las cosas y no analizan las causas de la marea de indignación. Que la derecha y ultraderecha les califique de “terroristas”, prostituyendo el significado de las palabras, es un claro intento de criminalizar a la juventud y la protesta social. Porque no les interesa ir al fondo del asunto, porque no tiene soluciones que ofrecer. Solo la represión. Pero ésta no resuelve los problemas ni la desesperación y la rabia de una juventud que se siente abandonada por el sistema y por su clase política.
La tramoya intenta tapar la podredumbre para presentarnos a España como un país de las maravillas democráticas, y a una monarquía en descomposición, como la solución frente a unos supuestos “bárbaros”. Pero la solución no vendrá de los que defienden los intereses de las élites y un sistema corrupto y represivo. Este país debe tomarse en serio la situación social e impulsar un Plan de Rescate de la Juventud aprovechando los fondos de reconstrucción europeos, que potencie el empleo, derogue la reforma laboral para reducir la temporalidad y los bajos salarios, y facilite el acceso a la vivienda y a las becas de estudio. De lo contrario, cada vez habrá más estallidos de furia de unos jóvenes que son, no lo olvidemos, la esperanza de nuestra sociedad.
Artículo publicado originalmente en Cuarto Poder.