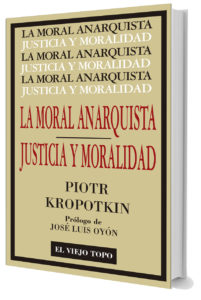A medida que avanza el siglo XXI nos enfrentamos a una doble crisis. Por un lado, es una crisis ecológica: el cambio climático y otras presiones del Sistema Tierra están sobrepasando peligrosamente los límites planetarios. Por otro lado, también es una crisis social: varios miles de millones de personas carecen de acceso a bienes y servicios básicos. Más del 40% de la población humana no puede permitirse alimentos nutritivos; el 50% no dispone de instalaciones sanitarias gestionadas de forma segura; el 70% no dispone de la atención sanitaria necesaria.
La privación es más extrema en la periferia, donde la dinámica imperialista de ajuste estructural e intercambio desigual sigue perpetuando la pobreza y el subdesarrollo. Pero también es evidente en el centro: en Estados Unidos, casi la mitad de la población no puede permitirse la atención sanitaria; en el Reino Unido, 4,3 millones de niños viven en la pobreza; en la Unión Europea, 90 millones de personas se enfrentan a la inseguridad económica. Estos patrones de privación están atravesados por brutales desigualdades de raza y género.
Ningún programa político que prometa analizar y resolver la crisis ecológica puede esperar tener éxito si no analiza y resuelve simultáneamente –es decir, de un solo golpe– la crisis social. Intentar abordar una sin la otra deja atrincheradas contradicciones fundamentales y acabará dando lugar a monstruos. De hecho, ya están apareciendo monstruos.
Es de vital importancia comprender que la doble crisis socioecológica está siendo impulsada, en última instancia, por el sistema de producción capitalista. Las dos dimensiones son síntomas de la misma patología subyacente. Por capitalismo no entiendo simplemente los mercados, el comercio y las empresas, como la gente suele suponer tan fácilmente. Estas cosas existieron durante miles de años antes del capitalismo, y son suficientemente inocentes por sí mismas. La característica clave que define al capitalismo y que debemos afrontar es que, como condición para su propia existencia, es fundamentalmente antidemocrático.
Sí, muchos de nosotros vivimos en sistemas políticos electorales –por corruptos y capturados que sean– en los que elegimos líderes políticos de vez en cuando. Pero aun así, cuando se trata del sistema de producción, no entra ni la más superficial ilusión de democracia. La producción está controlada abrumadoramente por el capital: las grandes corporaciones, las grandes empresas financieras y el 1% que posee la mayor parte de los activos invertibles. El capital ejerce el poder de movilizar nuestro trabajo colectivo y los recursos de nuestro planeta para lo que quiera, determinando qué producimos, en qué condiciones y cómo se utilizará y distribuirá el excedente que generemos.
Y seamos claros: para el capital, el objetivo primordial de la producción no es satisfacer necesidades humanas específicas ni lograr el progreso social, y mucho menos alcanzar ningún objetivo ecológico concreto. Más bien, el objetivo primordial es maximizar y acumular beneficios.
El resultado es que el sistema-mundo capitalista se caracteriza por formas perversas de producción. El capital dirige las finanzas hacia productos altamente rentables, como los vehículos utilitarios deportivos, la carne industrial, la moda rápida, las armas, los combustibles fósiles y la especulación inmobiliaria, al tiempo que reproduce la escasez crónica de bienes y servicios necesarios como el transporte público, la sanidad pública, los alimentos nutritivos, las energías renovables y la vivienda asequible. Esta dinámica se produce dentro de las economías nacionales, pero también tiene claras dimensiones imperialistas. La tierra, la mano de obra y las capacidades productivas de todo el Sur Global se ven obligadas a abastecer las cadenas mundiales de productos básicos dominadas por las empresas del Norte –plátanos para Chiquita, algodón para Zara, café para Starbucks, teléfonos inteligentes para Apple y coltán para Tesla, todo ello en beneficio del núcleo, todo ello a precios artificialmente bajos– en lugar de producir alimentos, vivienda, atención sanitaria, educación y bienes industriales para satisfacer las necesidades nacionales. La acumulación de capital en el centro depende de la extracción de mano de obra y recursos de la periferia.[1]
Por lo tanto, no debería sorprendernos que, a pesar de los altísimos niveles de producción agregada –y de los niveles de uso de energía y materiales que están llevando las presiones ecológicas mucho más allá de los límites seguros y sostenibles–, la privación siga siendo generalizada en la economía mundial capitalista. El capitalismo produce demasiado, sí, pero tampoco lo suficiente de lo necesario. El acceso a los bienes y servicios esenciales está limitado por la mercantilización; y como el capital busca abaratar la mano de obra en cada oportunidad, especialmente en la periferia, el consumo de las clases trabajadoras está restringido.
Peter Kropotkin advirtió esta dinámica hace más de 130 años. En La conquista del pan, observó que a pesar de los altos niveles de producción en Europa incluso en el siglo XIX, la mayoría de la población vivía en la miseria. ¿Por qué? Porque en el capitalismo, la producción se moviliza en torno a «lo que ofrece mayores beneficios a los monopolistas». «Unos pocos hombres ricos», escribió, «manipulan las actividades económicas de la nación». Mientras tanto, las masas, a las que se impide producir para sus propias necesidades, «no tienen medios de subsistencia ni para un mes, ni siquiera para una semana por adelantado.»
Consideremos, decía Kropotkin, «todo el trabajo que se desperdicia: aquí, en mantener los establos, las perreras y el séquito de los ricos; allí, en complacer los caprichos de la sociedad y los gustos depravados de la muchedumbre de moda; allí también, en obligar al consumidor a comprar lo que no necesita, o en endilgarle un artículo inferior por medio de la fanfarronería, y en producir, por otro lado, mercancías que son absolutamente perjudiciales, pero rentables para el fabricante».[2]
Pero toda esta actividad productiva podría organizarse para otros fines. «Lo que se despilfarra de esta manera», escribió Kropotkin, «bastaría para duplicar la producción de cosas útiles, o para llenar de maquinaria nuestros molinos y fábricas de tal modo que pronto inundarían los comercios con todo lo que ahora falta a dos tercios de la nación.» Si los obreros y campesinos tuvieran el control colectivo de los medios de producción, podrían asegurar fácilmente lo que Kropotkin llamaba «bienestar para todos». La pobreza masiva, las privaciones y las escaseces artificiales que caracterizan al capitalismo podrían acabar más o menos inmediatamente.
El argumento de Kropotkin sigue siendo válido hoy en día. No haría falta mucho, en proporción a la capacidad productiva mundial total, para garantizar una vida digna a todos los habitantes del planeta. Pero con la realidad de la crisis ecológica, también debemos enfrentarnos a un segundo reto, que Kropotkin no podía apreciar en el siglo XIX: lograr el bienestar para todos y, al mismo tiempo, reducir el uso agregado de energía y materiales (específicamente en el núcleo) para permitir una descarbonización suficientemente rápida y devolver la economía mundial dentro de los límites planetarios.[3] La innovación tecnológica y la mejora de la eficiencia son cruciales para ello, pero los países de renta alta también tienen que reducir las formas de producción menos necesarias para reducir directamente el uso excesivo de energía y materiales.[4]
Si el capitalismo siempre ha sido incapaz de alcanzar el primer objetivo (bienestar para todos), con toda seguridad no podrá alcanzar el segundo. Es una imposibilidad estructural, ya que va en contra de la lógica central de la economía capitalista, que consiste en aumentar indefinidamente la producción agregada, para mantener las condiciones de la acumulación perpetua.
Está claro lo que hay que hacer: debemos lograr el control democrático de las finanzas y la producción, como defendía Kropotkin, y organizarlo ahora en torno al doble objetivo del bienestar y la ecología. Esto requiere que distingamos, como hizo Kropotkin, entre la producción socialmente necesaria que claramente debe aumentar para el progreso social, y las formas de producción destructivas y menos necesarias que deben reducirse urgentemente. Este es el objetivo histórico-mundial revolucionario al que se enfrenta nuestra generación.
¿Cómo sería una economía así? Destacan varios objetivos clave.
Para asegurar la base social, primero debemos ampliar y descomoditizar los servicios públicos universales.[5] Con esto me refiero a la sanidad y la educación, sí, pero también a la vivienda, el transporte público, la energía, el agua, Internet, las guarderías, las instalaciones recreativas y una alimentación nutritiva para todos. Movilicemos nuestras fuerzas productivas para garantizar que todos tengan acceso a los bienes y servicios necesarios para el bienestar.
En segundo lugar, debemos establecer ambiciosos programas de obras públicas, para construir capacidad energética renovable, aislar los hogares, producir e instalar electrodomésticos eficientes, restaurar ecosistemas e innovar tecnologías socialmente necesarias y ecológicamente eficientes. Se trata de intervenciones esenciales que deben realizarse lo antes posible; no podemos esperar a que el capital decida que merece la pena hacerlas.
En tercer lugar, debemos introducir una garantía pública de empleo, que permita a las personas participar en estos proyectos colectivos vitales, realizando un trabajo significativo y socialmente necesario con democracia en el lugar de trabajo y salarios dignos. La garantía del empleo debe ser financiada por el emisor de la moneda, pero debe ser gobernada democráticamente en el nivel adecuado de la localidad.
Considere el poder de este enfoque. Nos permite alcanzar objetivos ecológicamente necesarios. Pero también suprime el desempleo. Suprime la inseguridad económica. Garantiza una buena vida para todos, independientemente de las fluctuaciones de la producción agregada, desvinculando así el bienestar del crecimiento. En cuanto al resto de la economía, las empresas privadas deben democratizarse y someterse al control de los trabajadores y de la comunidad, según proceda, y la producción debe reorganizarse en torno a los objetivos del bienestar y la ecología.
A continuación, al tiempo que aseguramos y mejoramos los sectores social y ecológicamente necesarios, debemos reducir las formas de producción socialmente menos necesarias. Los combustibles fósiles son obvios en este caso: necesitamos objetivos vinculantes para reducir esta industria de forma justa y equitativa.[6] Pero –como señalan los estudiosos del decrecimiento– también necesitamos reducir la producción agregada en otras industrias destructivas (automóviles, aerolíneas, mansiones, carne industrial, moda rápida, publicidad, armas, etc.), al tiempo que ampliamos la vida útil de los productos y prohibimos la obsolescencia programada. Este proceso debería determinarse democráticamente, pero también basarse en la realidad material de la ecología y en los imperativos de la justicia decolonial.[7]
Por último, necesitamos recortar urgentemente el exceso de poder adquisitivo de los ricos mediante impuestos sobre la riqueza y coeficientes máximos de ingresos.[8] Ahora mismo, sólo los millonarios van camino de quemar el 72% del presupuesto de carbono restante para mantener el planeta por debajo de 1,5 ºC de calentamiento.[9] Esto es un atentado atroz contra la humanidad y el mundo vivo, y ninguno de nosotros debería aceptarlo. Es irracional e injusto seguir desviando nuestra energía y recursos para apoyar a una élite que consume en exceso en medio de una emergencia ecológica.
Si, después de tomar estas medidas, descubrimos que nuestra sociedad requiere menos mano de obra para producir lo que necesitamos, podemos acortar la semana laboral, dar a la gente más tiempo libre y repartir el trabajo necesario de forma más equitativa, evitando así de forma permanente cualquier desempleo.
La dimensión internacionalista de esta transición debe estar en primer plano. El uso excesivo de energía y materiales debe disminuir en el centro para alcanzar los objetivos ecológicos, mientras que en la periferia deben recuperarse, reorganizarse y, en muchos casos, aumentarse las capacidades productivas para satisfacer las necesidades humanas y alcanzar el desarrollo, con un rendimiento que converja globalmente a niveles que sean suficientes para el bienestar universal y compatibles con la estabilidad ecológica.[10] Para el Sur Global, esto requiere poner fin a los programas de ajuste estructural, cancelar la deuda externa, garantizar la disponibilidad universal de las tecnologías necesarias y permitir a los gobiernos utilizar una política industrial y fiscal progresiva para mejorar la soberanía económica. A falta de una acción multilateral eficaz, los gobiernos del Sur pueden y deben tomar medidas unilaterales o colectivas hacia un desarrollo soberano y deben recibir apoyo para ello.[11]
Como todo esto debería dejar claro, el decrecimiento –el marco que ha abierto la imaginación de científicos y activistas en la última década– se entiende mejor como un elemento dentro de una lucha más amplia por el ecosocialismo y el antiimperialismo.
¿Es asequible el programa descrito? Sí. Por definición, sí. Como reconoció incluso el influyente economista capitalista John Maynard Keynes –y como siempre han entendido los economistas socialistas–, todo lo que podemos hacer, en términos de capacidad productiva, lo podemos pagar. Y cuando se trata de capacidad productiva, tenemos mucho más que suficiente. Estableciendo un control democrático sobre las finanzas y la producción, podemos simplemente desplazar el uso de esta capacidad de la producción despilfarradora y la acumulación elitista a la consecución de objetivos sociales y ecológicos.
Algunos dirán que esto suena utópico. Pero resulta que estas políticas son extremadamente populares. Servicios públicos universales, un empleo público garantizado, más igualdad, una economía centrada en el bienestar y la ecología más que en el crecimiento: las encuestas y sondeos muestran un fuerte apoyo mayoritario a estas ideas, y las asambleas ciudadanas oficiales de varios países han pedido precisamente este tipo de transición. Esto tiene el potencial de convertirse en una agenda política popular y factible.
Pero nada de esto sucederá por sí solo. Requerirá una gran lucha política contra quienes se benefician tan prodigiosamente del statu quo. No es momento de reformismos suaves, de retoques en los bordes de un sistema que falla. Es el momento de un cambio revolucionario. Sin embargo, está claro que el movimiento ecologista que se ha movilizado en los últimos años no puede ser el único agente de este cambio. Aunque el movimiento ha conseguido situar los problemas ecológicos en el primer plano del discurso público, carece del análisis estructural y la influencia política necesarios para lograr la transición necesaria. Los partidos verdes burgueses son particularmente atroces, con su peligrosa falta de atención a la cuestión de los medios de subsistencia de la clase trabajadora, la política social y la dinámica imperialista. Para superar estas limitaciones, es urgente que los ecologistas establezcan alianzas con los sindicatos, los movimientos obreros y otras formaciones políticas de la clase trabajadora que tienen mucha más influencia política, incluido el poder de la huelga.
Para ello, los ecologistas deben poner en primer plano las políticas sociales que he enumerado anteriormente, organizándose para abolir la inseguridad económica que lleva a las comunidades de clase trabajadora y a muchos sindicatos a temer las ramificaciones negativas que una acción ecológica radical podría tener en sus medios de vida. Pero los sindicatos también tienen que moverse. No lo digo como crítico desde fuera, sino como sindicalista de toda la vida. ¿Cómo hemos podido dejar que los horizontes políticos del movimiento obrero se reduzcan a batallas sectoriales sobre salarios y condiciones, dejando intacta la estructura general de la economía capitalista? Debemos reavivar nuestras ambiciones originales y unirnos en todos los sectores -así como con los desempleados- para garantizar la base social para todos y lograr la democracia económica.
Por último, los movimientos progresistas del centro deben unirse, apoyar y defender a los movimientos sociales radicales y anticoloniales del Sur Global. Los trabajadores y campesinos de la periferia aportan el 90% de la mano de obra que alimenta la economía mundial capitalista, y el Sur posee la mayor parte de la tierra cultivable y de los recursos críticos del mundo, lo que pone en sus manos una influencia sustancial. Cualquier filosofía política que no ponga en primer plano a los trabajadores y movimientos políticos del Sur como agentes principales del cambio revolucionario, sencillamente está errando el tiro.
Para ello es necesario el duro trabajo de organizarse, establecer solidaridades y unirse en torno a reivindicaciones políticas comunes. Requiere estrategia y requiere valentía. ¿Hay esperanza? Sí. Sabemos que es empíricamente posible lograr una economía mundial justa y sostenible. Pero nuestra esperanza sólo puede ser tan fuerte como nuestra lucha. Si queremos esperanza, si queremos conquistar un mundo así, debemos construir la lucha.