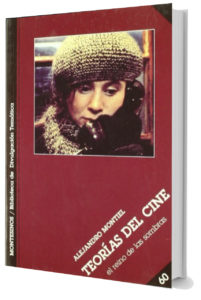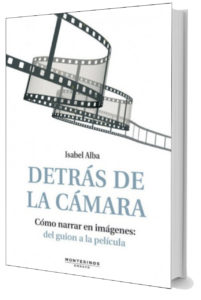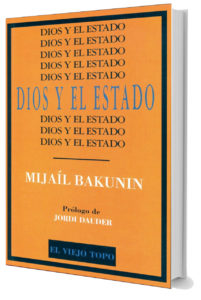Si hay un lugar donde la guerra cultural entre la iglesia y el laicismo tuvo importancia desde el principio, fue el cine. La Iglesia era consciente de que los templos se vacían, que las salas de cine eran la competencia y, por lo tanto, hicieron todo lo posible por llevar los púlpitos a dichas salas, una conquista eclesial que todavía se impone como una tradición, sobre todo durante la Semana Santa.
A su favor contó con el apoyo incondicional de la industria, perfectamente consciente del pacto que se había establecido entre ambas partes contra el socialismo. También jugó a favor el peso del arte y la cultura religiosa, el poder de fascinación que todavía ejercían algunos capítulos bíblicos. También significó el éxito de una cierta literatura, como la representada por Quo Vadis?, del polaco Henry Sinkiewicz (Nobel en 1905), tantas veces llevada al cine, siendo la más famosa la filmada en 1951. La más singular sería la apócrifa de De Mille (El signo de la cruz, 1932), y la más patética, la de Jerzy Kawalerowicz (2001). Jerzy había sido el laureado responsable de Faraón (Polonia, 1966), una las mejores (si es que no la mejor) películas sobre el Antiguo Egipto. Su convencional Quo Vadis? fue una producción del nuevo régimen nacional-católico y debidamente bendecida por el papa Wojtyla como un gesto de pleitesía digno de una revista satírica, amén de otra prueba de la conversión de no socialistas polacos. Un repaso de ciertas producciones polacas emitidas por plataformas como Filmin, ayuda a rememorar el cine de estampitas tan propio del franquismo.
No hace falta decir que esta guerra cultural fue ganada por el Vaticano que, a lo largo del siglo XX, pudo bendecir un torrente de “colosales” norteamericanos e italianos de exaltación religiosa, con éxitos multitudinarios como La túnica sagrada y su secuela, Demetrius y los gladiadores, que marcan la expansión del Cinemascope al principio de los años cincuenta coincidiendo con la guerra fría. Se trata de la segunda ola del peplum después del italiano previo a la Gran Guerra, y fue acompañado en la España de Franco por un tsunami de películas de estampitas, hasta el punto de superar el que ya había conocido la Italia de Mussolini. Era un cine que acompañaba fenómenos religiosos como el de Fátima en Portugal, cuya celebración conecta la reacción contra la república portuguesa con la del papado de Wojtyla, que señala la culminación de la alianza entre el neoliberalismo y el fundamentalismo religioso, ambos vencedores triunfantes contra el comunismo. La guerra cultural, pues, acaba con la victoria final del dinero y de la religión como consolación en este valle de lágrimas.
Evidentemente, este cine fue posible porque encontró un público adicto, algunas películas como las citadas o como Marcelino, pan y vino, fueron grandes éxitos de público, incluyendo las barriadas obreras. No siempre fue un cine totalmente despreciable, fue hecho por auténticos profesionales capaces de hacer películas importantes, formaban parte de una cultura religiosa más que milenaria. Pero sobre todo ocuparon un escenario en el que el cine social y crítico (el neorrealismo italiano y norteamericano) tenía muchas más dificultades de acceder. Pero en la gran mayoría de los casos, se trataba de ejercicios de sucia hipocresía. En realidad, las vidas ejemplares que ofrecían, eran el producto de épocas y situaciones que nada tenían que ver con la praxis de la Iglesia constantiniana. De hecho, los autores que estaban marcados por verdaderas inquietudes religiosas (Dreyer, Bresson, Fellini, Tarkowski, entre otros), se situaban en una dimensión diferente, sino opuesta. Películas como la impresionante Ordret, todavía causan una profunda conmoción seas o no creyente.
Cecil B. de Mille fue desde fechas tempranas el principal modelo para el colosal religioso que casi todos trataban de imitar, lo que significó descartar otras tentativas más analíticas como las propuestas del maestro Griffith en Intolerancia o por Henry King con David y Betsabe, por cierto, prohibida en la España de Franco. De Mille fue el iniciador de esta segunda ola del peplum con Sansón y Dalila en la que persistía en un cierto compromiso, él aportaba espectacularmente su dosis de exaltación religiosa (Dios era el Supremo Hacedor), pero a cambio se le permitían al menos dos grandes licencias, la exaltación erótica (Sansón enloquece por Dalila o sea por Hedy Lamarr), e Israel era el pueblo elegido, el antecesor de Norteamericano Destino Manifiesto. La culminación fílmica de De Mille fue su nueva versión del Éxodo, el mito fundacional del pueblo de Israel y uno de los temas más recurrente del cine norteamericano que subrayaba un paralelismo con la Biblia, si bien se trata de moldes diferentes. Mientras que en la Biblia, Moisés, el hombre providencial, libera a su pueblo de la esclavitud a la que le sometía Egipto, con mucho, la mayor potencia civilizatoria de la Antigüedad (un paradigma que todavía no ha sido superado), la conquista del Oeste se hizo por el contrario para ocupar los territorios milenarios de las naciones indias. Pero a De Mille la historia le importaba lo mismo que al Departamento de Estado.
Los diez mandamientos (The Ten Commandments, USA, 1956), de entrada, fue un verdadero fenómeno social, su estreno se prolongó durante más de dos años, a veces con colas interminables. Fue una película por la que la gente se interpelaba si la había visto. Desde el punto de vista del espectáculo, pero también por su parte religiosa, no se discutía su verdad. Pero sus verdades eran muchas. Tal como está planteada en el Libro de Libros, el Éxodo puede interpretarse como una historia de liberación nacional, el pueblo hebreo se libera de la servidumbre, atraviesa el desierto para llegar a la Tierra Prometida. En el trayecto, Dios entrega a moisés diez mandamientos, no matarás, no robarás…Estos principios se oponen al Becerro de Oro, símbolo del afán de lucro. En la película, la connotación más inmediata remite al judeocidio llevado a cabo por el nazismo con enormes complicidades. En realidad, el antisemitismo fue uno de los componentes más oscuros de la cultura cristiana.
De Mille había ya mostrado su sensibilidad sobre la cuestión judía en su (en parte) atrevida Rey de Reyes, un título que nos remite a una de las versiones más singulares e inteligentes de los sesenta, la de Nicholas Ray en la que el pueblo judío es la víctima de la colonización romana. Estos mitos han sido empleados en la historia del socialismo de manera constante, y no solamente por los teóricos de formación religiosa.
Moisés fue escogido como el primer judío en un reciente referéndum, todavía sigue siendo la figura central de la historia de Israel, es, simultáneamente, figura central del Antiguo Testamento y el antecesor de Jesús, así como uno de los profetas mayores que antecedieron a Mahoma para los musulmanes. Moisés fue “instruido en toda la sabiduría egipcia”, un hilo que nos lleva a otra cuestión: a cómo la Biblia –y la cultura occidental-, asume la historia del Antiguo Egipto desde una superioridad que resulta exaltada en la película desde el momento en que Moisés se encuentra con la zarza ardiendo sin consumirse. Moisés humilla a Ramsés II (Yul Brynner), este sí, un personaje histórico. Una vez más, la leyenda vence a la historia, y la religión sirve para proclamar el mayor milagro: un pueblo esclavizado vence a la primera potencia con la ayuda del Dios de su pueblo. De Mille va más lejos y, caracterizado de colonizador, nos presenta la película como una lucha entre el Bien y el Mal, como un referente del dilema entre democracia y totalitarismo o sea, fascismo o comunismo o, dicho de otra manera, de los Estados Unidos y de sus adversarios.
Tampoco resulta ser cierta la esclavitud de los judíos en Egipto, la constancia arqueológica es que nunca existió ninguna emigración como pueblo. Puede ser muy noble hacer un alegato contra la esclavitud, y subrayar las coincidencias con el drama inconmensurable de la Shoah, pero la verdad es que no existe ninguna indicación por parte de la arqueología de que fuese nada parecido, ni en ninguna obra de investigación sobre el modo de producción esclavista (cf. la obra homónima pubicada por Akal, 1978). Ciertamente, esta descripción corresponde a una tradición en la que se dan de la mano ilustrados, liberales y marxistas que no podían concebir la construcción de las pirámides más a la manera que describe en la película. Pero lo cierto es que la esclavitud en Egipto fue en lo que cabe mucho más benigna que bajo el Imperio Romano. Resulta paradójico que la primera información que se tuvo sobre dicha esclavitud provenía del Génesis, concretamente de cuando el patriarca Abraham recibe un cierto número de esclavos de uno u otro sexo, regalo del faraón.
Con el tiempo y las constantes investigaciones, el Éxodo ha dado lugar a una interpretación que ya fue apuntada por Freud, que escribió que de ser millonario, financiaría las excavaciones arqueológicas en El Amama: “Me gustaría aventurar esta conclusión: si Moisés fue egipcio, si transmitió su propia religión a los judíos, fue la de Akhenatón, la religión de Atón”. Sobre esta hipótesis se han efectuado diversas elaboraciones, un hilo que nos lleva a la principal revolución de aquellos tiempos, a la herejía de Akhenatón para el que el Sol era el principio de todas las cosas. Akenatón acabó siendo derrotado por la casta sacerdotal, por la nomenklatura de un Estado en el que la religión era el opio del pueblo en todos los sentidos: en el bueno porque le permitía creer que su vida, finalmente tenía un sentido, y para lo malo, porque eso le impedía oponerse a los amos. Una historia no tan lejana como podía parecer.
De todo ello se puede hablar gracias a una de las películas más influyentes de la historia del cine que cuenta con una aproximación célebre a la historia de Akenatón, la adaptación de la obra de Mika Waltari, Sinuhé el egipcio (The Egyptian/USA, 1954), en la que un Akhenatón místico dirige sus plegarias a un Dios único, un Dios porque sufrirán martirologio los atonistas, unos creyentes de buena fe que en la película serán representados por Jean Simmons, la misma que el público ya la hacía en los cielos desde que vio el final de The Robe.
Otro hilo bíblico igualitarista nos lleva a profetas como Amós, Oseas, pero, sobre todo, Isaías. Todos apelan a la rebelión, y condenan a quienes abusan del poder, al tiempo que vaticinan la llegada de unos tiempos futuros en los que el pueblo establecerá el reino de Dios en la Tierra, un reino incompatible con la exclusión y las injusticias. Entonces, proclama Isaías (II, 4), las naciones «convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces», una imagen muy querida en todos los movimientos pacifistas que sueñan un mundo sin guerras. Proclama que, finalmente reinará la alegría y desaparecerá el dolor, como ocurría en el Paraíso, antes de que los seres humanos desobedecieran el mandato divino. Textualmente se dice: «Se alegrará el desierto y florecerá como lirio» y «la tierra seca se mudará en estanque y la sedienta en fuentes de agua» (Ibid, XXXV, 1-7). Todo ello compone una tradición que tendrá una influencia determinante entre las corrientes heréticas que atravesarán la Reforma con componentes tan significados como Thomas Münzer, Jean Huss, Gerard Winstaley y tantos otros.