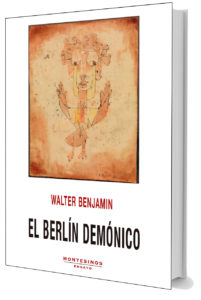La primera vez que oísteis hablar de brujas fue en el cuento de Hansel y Gretel. ¿Qué os imaginasteis? Una malvada y peligrosa mujer que vive solitaria en el bosque y en cuyas manos es mejor no caer. Seguramente no os habréis calentado los cascos preguntándoos cómo se lleva la bruja con el diablo o con Dios, o de dónde sale, qué hace y qué no hace. Y durante siglos los hombres han pensado lo mismo que vosotros respecto a las brujas. La mayoría creía en las brujas de la misma manera que los niños pequeños se creen los cuentos. Pero igual que los niños, por pequeños que sean, no viven con arreglo a lo que cuentan las fábulas, los hombres tampoco han asumido, en todos esos siglos, la creencia en las brujas en su vida diaria. Se han contentado con protegerse de ellas mediante sencillos símbolos, con una herradura sobre la puerta, una estampa religiosa o, a lo sumo, con un conjuro colgado sobre el pecho, bajo la camisa. Así era en la antigüedad; cuando llegó el cristianismo, la cosa no cambió mucho, por lo menos no cambió para mal. Pues el cristianismo salió al paso de la creencia en el poder del Mal. Cristo había derrotado al diablo y lo había enviado a los infiernos, y sus seguidores no tenían nada que temer de los poderes maléficos. Esa era, al menos, la primitiva fe cristiana; en aquella época se conocían también, sin duda, mujeres de mala reputación pero eran ante todo sacerdotisas y diosas paganas, y nadie creía demasiado en sus poderes mágicos. Más bien inspiraban compasión, porque el diablo las había engañado hasta el punto de hacerlas creerse dotadas de poderes sobrenaturales. Nadie os podrá explicar con absoluta claridad la manera en que esta situación cambió del todo, inadvertidamente, en unas pocas décadas, aproximadamente por el año 1300 después de Cristo. Pero los hechos no admiten dudas: tras muchos siglos en los cuales la creencia en brujas había persistido como una superstición más, sin causar ni menos ni más daños que las otras, de repente, a mediados del siglo XIV se empezó a ver por doquier brujas y brujerías y a desatar en seguida, casi en todas partes, persecuciones contra ellas. De la noche a la mañana surgió una auténtica ciencia de la brujería. De improviso, todo el mundo afirmaba saber con exactitud qué hacían en sus asambleas, de qué poderes mágicos disponían y contra quién pretendían utilizarlos. Como os he dicho, quizá nunca podrá saberse con precisión cómo se llegó a ese punto. Tanto más sorprendente es, a cambio, lo poco que sabemos acerca de los orígenes de este fenómeno.
Todos entendemos la superstición como una cosa que está extendida y arraigada sobre todo entre las gentes sencillas. Pues bien, la historia de la creencia en las brujas abunda en ejemplos que nos muestran que esto no siempre fue así. Precisamente el siglo XIV, en el cual estas creencias mostraron su vertiente más rígida y peligrosa, fue una época de gran progreso para las ciencias. Habían dado comienzo las cruzadas, y con ellas habían llegado a Europa las más novedosas doctrinas científicas, especialmente en el campo de las ciencias naturales, en las que Arabia, por aquel entonces, aventajaba en gran medida a las demás naciones. Y, por increíble que parezca, estas nuevas ciencias naturales fomentaron poderosamente la creencia en las brujas. Sucedió del siguiente modo: en la Edad Media, las ciencias naturales puramente especulativas o descriptivas, que actualmente llamamos teóricas, no estaban aún separadas de las ciencias aplicadas, como por ejemplo la técnica. Por su parte, estas ciencias naturales aplicadas y la magia eran en aquel tiempo una misma cosa, o, por lo menos, estaban estrechamente emparentadas. Al fin y al cabo, muy poco era lo que se sabía acerca de la naturaleza. La investigación y el aprovechamiento de sus fuerzas ocultas eran considerados hechicería. Con todo, esa hechicería estaba permitida siempre que no tuviera fines perversos, y para diferenciarla de la nigromancia se la denominaba simplemente blanca: la magia blanca. Así pues, todo lo que por aquel entonces se descubría acerca de la naturaleza redundaba directa o indirectamente en un reforzamiento de la creencia en la magia, o de la creencia en la influencia de las estrellas, en el arte de hacer oro y cosas por el estilo. Y con el interés por la magia blanca aumentaba también el interés por la magia negra.
No obstante, las ciencias naturales no eran las únicas que contribuían a fomentar aquellas terribles creencias. De la creencia en la magia negra y de su estudio se siguieron para los filósofos de la época –que por aquel entonces eran exclusivamente clérigos– una larga serie de cuestiones que hoy en día no podemos entender fácilmente y ante las cuales, cuando finalmente las comprendemos, se nos ponen los pelos de punta. Ante todo se quería, por ejemplo, aclarar de una vez por todas en qué consistía la diferencia entre la magia que practicaban las brujas y la propia de otras malas artes hechiceras. Que todos los nigromantes, sin excepción, eran herejes –es decir, no creían en Dios o no lo hacían de la manera correcta–era algo que estaba claro para todos desde hacía mucho tiempo; los papas habían aleccionado en este sentido. Pero se quería averiguar qué era lo que distinguía a las brujas y los hechiceros del resto de nigromantes. A tal fin, los sabios se entregaron a disquisiciones que, más que temibles, habrían resultado disparatadas y curiosas de no ser porque, pasados cien años, cuando los procesos de brujas alcanzaron su apogeo, aparecieron dos hombres que se tomaron muy en serio todas estas quimeras, las compilaron, las cotejaron, extrajeron de ellas una serie de consecuencias y las utilizaron como fundamento de un método para identificar con pelos y señales a aquellos que habrían de ser acusados de brujería. De esto salió un libro llamado “Malleus maleficarum” o “Martillo de brujas”; pocas cosas impresas habrán traído a la humanidad tanto infortunio como esos tres grandes volúmenes. ¿En qué consistía, según esos sabios, la singularidad de las brujas? Ante todo en el hecho de que habían pactado una alianza formal con el demonio. Habían abjurado de Dios y habían prometido al demonio cumplir siempre su voluntad. A su vez, el demonio les había prometido darles todo lo que deseasen (en la vida terrenal, claro); pero, como era un embustero, casi nunca había mantenido su palabra ni lo haría en el futuro. A partir de ahí, hablaban y no acababan de todo aquello que obraban las brujas gracias al poder demoníaco, y de qué medios se servían para sus fines, y qué ritos estaban obligadas a cumplir. Algunos de vosotros habréis visto el lugar donde bailaban las brujas cerca de Thale, con el salón de la noche de Walpurgis; otros habréis tenido en las manos un volumen de leyendas del Harz, y ya sabréis mucho de estas cosas; así que no voy a hablaros del Blocksberg, la montaña donde cada primero de mayo habían de reunirse las brujas, ni de sus cabalgadas a lomo de la escoba con la que salen volando por la chimenea, sino de unas cuantas cosas aún más raras, que quizá no hayáis leído nunca en vuestros libros de leyendas. Cosas curiosas para nosotros, claro. Pues hace trescientos años no había para la gente nada más natural que creer que una bruja podía hacer caer una granizada sobre los trigales con solo salir al campo y alzar una mano hacia el cielo, o embrujar a las vacas con una sola mirada, de manera que de las ubres saliera sangre en vez de leche, o, practicando un corte en un sauce, hacer que de la corteza manara leche o vino, o transformarse a sí misma en un gato, un lobo o un cuervo. Cuando alguien se hallaba bajo la sospecha de brujería, ya no había nada, hiciese lo que hiciese esa persona, que no contribuyese a fomentar tal sospecha; ni en su casa ni en sus campos, ni en sus palabras ni en sus hechos, ni en su comportamiento durante la misa o durante el juego, no había nada que gentes malintencionadas, mentecatas o dementes no pudieran relacionar con la brujería. Y aún hoy, palabras como mantequilla de bruja (nombre que se da a las huevas de rana), anillo de las brujas (que se aplica a los círculos que a veces forman las setas), liquen de bruja, harina de bruja, etc., dan testimonio de la asociación de las cosas más sencillas de la naturaleza con estas creencias. Si queréis leer un breve compendio, en cierta medida una especie de guía a través del mundo de las brujas, tenéis que pedir que os dejen la obra teatral “Macbeth” de Shakespeare. Veréis también allí cómo las gentes se imaginaban al diablo bajo la figura de un amo severo a quien cada bruja había de rendir cuentas de las malas acciones o incluso crímenes que había cometido en su honor. En aquella época cualquier hombre sencillo sabía acerca de las brujas tanto como se lee en “Macbeth”. Los filósofos, por supuesto, sabían mucho más. Podían aducir pruebas de la existencia de las brujas, tan faltas de lógica que hoy en día no se tolerarían en una redacción escolar de un alumno de primero de bachillerato. En el año 1660, uno de esos filósofos escribió: “Aquel que niega la existencia de las brujas niega también la existencia de los espíritus, pues las brujas son espíritus. Ahora bien, aquel que niega la existencia de los espíritus, niega también la existencia de Dios, pues Dios es un espíritu. Así pues, quien niega a las brujas, niega también a Dios.”
El disparate y el absurdo ya son bastante malos por sí mismos; pero cuando se los quiere aplicar con rigor y consecuencia resultan realmente peligrosos. Así sucedió con la creencia en las brujas, y por ello la intransigencia de los sabios fue causa de males mucho mayores que la superstición. De los científicos y de los filósofos ya hemos hablado. Y ahora les toca a los peores: los juristas. Y con ello llegamos a los procesos de brujería, que fueron la plaga más terrible de la época, al margen de la peste. En efecto, estos procesos se propagaron como una plaga, pasaron de un país a otro, alcanzaron su apogeo para menguar después temporalmente, no se detenían ni ante los niños ni ante los ancianos, ni ante los ricos ni ante los pobres, ni ante los juristas ni ante los alcaldes, no respetaban a los médicos ni a los canónigos; toda clase de ministros de la iglesia hubieron de subir a la hoguera junto a los encantadores de serpientes o los cómicos de feria, por no hablar del número infinitamente mayor de mujeres de todas las edades y condiciones. Actualmente ya no es posible verificar en cifras la cantidad de personas que murieron en Europa acusadas de ser brujas o hechiceros; pero es seguro que fueron por lo menos cien mil, o quizá varias veces esta cifra. Ya he mencionado aquel libro atroz llamado “Malleus maleficarum”, que apareció en el año 1487 y fue reimpreso muchísimas veces. Estaba escrito en latín; era un manual para inquisidores. Se llamaba inquisidores (literalmente, los que preguntan) a unos monjes dotados, por el Papa, en persona, de plenos poderes para combatir la herejía. Y como las brujas eran consideradas herejes, los inquisidores habían de ocuparse de ellas. Pero lo cierto es que no todo el mundo se resignó, sin celos, a dejar esa horrible tarea en manos de los inquisidores; antes bien hubo muchas otras jurisdicciones que se desvivían por poder dedicarse a la lucha contra las brujas. Se trataba de la jurisdicción ordinaria de la Iglesia y de la justicia ordinaria civil. De estas dos, la peor fue la segunda, pues el antiguo derecho canónico no contemplaba la figura de la quema de brujas y por eso durante mucho tiempo las únicas penas aplicadas a las brujas fueron la excomunión y la prisión. Hasta que en 1532 Carlos V instituyó su nuevo código penal, la llamada “Carolina” o “Código de enjuiciamiento criminal”, que prescribía la muerte en la hoguera como castigo a la brujería. De todos modos, aún existía una reserva: para condenar a alguien por ese delito, hacía falta probar que había causado daños reales. Esta legislación, sin embargo, resultaba demasiado suve para muchos juristas y soberanos, y muchos prefirieron guiarse por el derecho territorial sajón, según el cual cualquier hechicero y cualquier bruja podían ser quemados aunque no se pudiera probar que hubieran causado daño alguno. Estas múltiples jurisdicciones dieron lugar a una confusión tan tremenda que palabras como orden y derecho dejaron de tener sentido. A esto se añadía el hecho de que la gente se imaginaba a las brujas como posesas en las que habitaba el demonio, y por lo tanto se creía estar luchando cara a cara con el Maligno, lo cual justificaba el empleo de todos los métodos. Nada podía haber tan terrible e insensato que los juristas de la época no se atrevieran a colgarle algún latinajo. Y así, se calificó a la brujería de crimen exceptum, es decir, un crimen fuera de lo común, lo que significaba que el acusado apenas estaba en condiciones de defenderse. Por ejemplo, ya desde el principio se le trataba como culpable. Si tenía un defensor, éste no podía tampoco hacer gran cosa, pues se consideraba que quien defendiera con excesivo celo a los acusados de brujería se hacía, a su vez, sospechoso del mismo delito. Los juristas contemplaban los asuntos de brujería como una materia especial que solo ellos, como profesionales, estaban capacitados para juzgar. Y el más peligroso de sus principios era aquel según el cual en el delito de brujería bastaba con la confesión del reo, aun cuando no se pudieran aducir otras pruebas. Cualquiera que sepa que en los procesos de brujería la tortura estaba a la orden del día, ya se hará cargo del valor real que podían tener tales confesiones. Realmente una de las cosas más asombrosas que hallamos en la historia es el hecho de que hubieran de pasar doscientos años antes de que los juristas llegaran a la conclusión de que las confesiones arrancadas mediante tortura no pueden ser consideradas válidas. Quizá si les costó tanto llegar a tan sencillas conclusiones fue debido al tropel de increíbles y escalofriantes sutilezas que atiborraban sus libros. Incluso creían haber desenmascarado al diablo. Por ejemplo, cuando una acusada se obstinaba en callar –porque sabía que cualquier palabra, aun la más inocente, no haría sino agravar todavía más su desgraciada situación– los juristas veían en ello los efectos de la “mordaza diabólica”, lo cual significaba que el Maligno había embrujado a la inculpada impidiéndole hablar. Igual de eficaces resultaban las llamadas pruebas de brujería, con las cuales se pretendía a veces acortar el sumario. Existía, por ejemplo, la prueba de las lágrimas. Si alguien, durante la tortura no lloraba de dolor, se consideraba probado que el diablo le socorría en el trance; y de nuevo hubieron de pasar doscientos años hasta que los médicos hicieron u osaron decir en voz alta la sencilla observación de que el hombre, bajo el efecto de dolores muy fuertes, no llora.
La lucha contra los procesos de brujería ha sido una de las mayores luchas de liberación de la humanidad. Comenzó en el siglo XVII y su triunfo se hizo esperar cien años, en algunos países más. Como suele suceder con estas cosas, no nació de una idea, sino de la necesidad. Como bajo la tortura todo el mundo acusaba a su vecino, algunos soberanos vieron sus países devastados en pocos años. Un proceso podía traer consigo cien más, que tardaban años y años en cerrarse. Así, ciertos soberanos empezaron simplemente a prohibir tales procesos. Y entonces los hombres fueron poco a poco osando reflexionar. Los clérigos y los filósofos descubrieron que la creencia en brujas no había existido en absoluto en los primeros tiempos de la Iglesia, y que Dios no podía haber dotado al diablo de un poder tan grande sobre los hombres. Los juristas llegaron a comprender que ya no podían seguir considerándose válidas las calumnias y las confesiones arrancadas mediante la tortura. Los médicos tomaron la palabra para explicar que había enfermedades a consecuencia de las cuales una persona podía creerse un hechicero o una bruja sin serlo en absoluto. Y finalmente el sano entendimiento humano se hizo notar y señaló las innumerables contradicciones existentes en las actas de cada uno de los procesos de brujería y en la propia creencia en las brujas. De todos los libros que en aquel tiempo se escribieron contra los procesos, solo uno llegó a ser famoso. Es el del jesuita Friedrich von Spee. Este hombre había sido en su juventud confesor de las brujas condenadas a muerte. Cuando un día un amigo le preguntó por qué el cabello se le había encanecido tan pronto, le contestó: “Por los muchos inocentes que he tenido que acompañar a la hoguera”. Su libro “Advertencia sobre los procesos de brujería” nada tiene de subversivo. Friedrich von Spee creía incluso en la existencia de las brujas. Pero en lo que no creía en absoluto era en las horribles y alambicadas disquisiciones eruditas gracias a las cuales durante siglos se pudo tachar arbitrariamente a cualquier persona de bruja o hechichero. A la escalofriante jerigonza, mezcla de latín y alemán de decenas de miles de actas supo oponer una obra en la que la cólera y la emoción irrumpen por doquier. Y con esta obra y su resonancia demostró hasta qué punto es necesario dar siempre a la humanidad la primacía ante la erudición y la agudeza intelectual.