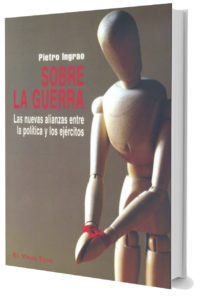De Cormac McCarthy, hasta hace poco, sólo conocía No es país para viejos, de la que disfruté con la formidable versión cinematográfica de los hermanos Coen. Por tanto, no había leído La carretera, que inspiró la película homónima de John Hillcoat. El encuentro con esta terrible historia me resultó chocante. Tanto que he decidido que nunca veré la película porque pienso (con razón o sin ella) que las imágenes no pueden estar a la altura del horror helado que evocan las palabras. También he decidido hacerme con todas las novelas de McCarthy, porque nunca antes me había sentido tan cautivado por un libro (no utilizo el término seducido, porque en este caso se trata más bien de una fascinación hipnótica que sólo la irrupción de lo puramente real en toda su despiadada indiferencia por las emociones humanas puede generar) tras leer sólo unas pocas páginas.
Consultando páginas web dedicadas a McCarthy, me entero de que nunca ha expresado sus convicciones políticas (suponiendo que las tuviera). Sin embargo, creo que es el autor vivo más «político» (al menos entre los autores de habla inglesa) que he leído. Antes de explicar las razones de tal juicio, resumiré a grandes rasgos, para quienes no lo conozcan, no la historia, que no se presta a ser resumida, sino el mundo que literalmente «salta» de esas páginas. Un hombre y su hijo (de edad que podemos imaginar entre los seis y los ocho años) se arrastran por un mundo literalmente incinerado por una catástrofe (quizá una guerra nuclear, pero McCarthy no nos lo dice) en busca de comida y cobijo de la helada, rebuscando entre ruinas y basuras y obligados a esconderse para no ser presa de los grupos de rezagados que recorren la desolación matando y devorando a quienes no tienen armas para defenderse.
Al principio, me recordaron a las películas «postapocalípticas» que se hacían en épocas de fuertes tensiones internacionales (aunque menos fuertes que las que vivimos hoy): desde La última playa hasta El día después). Hasta que un amigo que también había leído el libro me dijo que, en su opinión, La carretera, más que una novela postapocalíptica, es una metáfora de la realidad actual, en particular de la cultura y la sociedad estadounidenses. Inmediatamente me hice eco de esa intuición, dándome cuenta de que los angustiosos días «preatómicos» que vivimos desde el estallido de la guerra en Ucrania (que, para los que no tengan los ojos tapados con lonchas de salami, es el primer acto de una Tercera Guerra Mundial) amenazan con ser el presagio de un descenso al mundo imaginado por McCarthy, hacia el que nos precipitamos con el mismo automatismo suicida que impulsa a los lemmings a lanzarse al mar.
Un mundo de idiotas y criminales en el que aquellos (intelectuales, universitarios y periodistas) que deberían esforzarse por apagar los ardores belicosos de los «señores de la guerra» (desde los neoconservadores estadounidenses hasta sus pusilánimes vasallos europeos) se prodigan en un negacionismo grosero: las balas de uranio empobrecido no provocan cáncer (cuando se sabe que han muerto miles de personas que vivían en entornos contaminados por su uso); los soldados de las milicias ucranianas cubiertos de esvásticas no son nazis, sino héroes que defienden la democracia y la libertad; los rusos provocaron la guerra hace un año (cuando todo el mundo sabe, empezando por el desoído papa Francisco, que la guerra empezó en 2014 instigada por la OTAN; la amenaza de una guerra nuclear es un farol de Putin –aunque está claro que si Rusia estuviera al borde de una desastrosa derrota militar ante la OTAN, que ahora ha tomado abiertamente el campo de batalla, no dudaría en recurrir a la bomba atómica, etcétera.)
No es de extrañar que la élite neoconservadora de Estados Unidos sea la que corra alegrementehacia el desastre –como ese imbécil que, en las escenas finales de Dr. Strangelove, agita su gran sombrero de cowboy mientras se precipita en picado hacia el objetivo montado en una bomba atómica–, ya que son sujetos imbuidos de fe religiosa en su misión de «civilizadores», aun a costa de desencadenar un Armagedón, hasta el punto de que ni siquiera la prudencia de los generales del Pentágono o la sabiduría de viejos zorros como Henry Kissinger bastan para hacerles entrar en razón. En cambio, lo que sorprende es la insipiencia de un movimiento pacifista que, a diferencia de los de hace unas décadas, parece completamente ajeno a la urgencia de detener la carrera hacia el abismo a cualquier precio y por cualquier medio.
Mientras el frente de los señores de la guerra se muestra unido, y marcha acompañado por la banda mediática coreando al unísono «viva la muerte» (el lema de los soldados franquistas de la Guerra Civil española), las voces de los pacifistas (o presuntos pacifistas) se asemejan a la cacofonía de los protagonistas de un anuncio publicitario que está de moda estos días: interrogados por un colega sobre dónde piensan hacer la pausa para comer, empiezan a tocar distintos instrumentos, hasta que un toque de diapasón pone a todos de acuerdo, dirigiéndoles hacia una conocida cadena de comida rápida. Por desgracia, la oposición a la guerra no tiene ese diapasón. Están los que dicen querer la paz pero votan a favor del envío de armas a Ucrania (la alusión al PD no es pura coincidencia); están los que piden el fin de los combates pero a condición de que Rusia vuelva a su posición original (que es como decir que reconoce la derrota aunque no la haya sufrido sobre el terreno); los hay que protestan contra el envío de armas y reconocen que la OTAN y EEUU también son responsables, pero reiteran que el agresor es Putin (para no ser catalogados de putinistas); los hay que hablan de un conflicto interimperialista aunque desde hace décadas hay un solo y único imperio, responsable de todas las guerras y de millones de muertos, etc.
Quienes señalan sin peros la responsabilidad de quienes apoyaron el golpe de derecha que derrocó al legítimo gobierno ucraniano en 2014; quienes recuerdan que la guerra comenzó entonces con la persecución sistemática de las minorías rusoparlantes en el Donbass; quienes no cierran los ojos ante el carácter neonazi del régimen de Zelensky; los que reclaman el cese inmediato e incondicional de las hostilidades y el inicio de negociaciones de paz forman parte, por desgracia, de una minoría incapaz de arrastrar a cientos de miles de personas a las calles, como ocurrió en el momento de la agresión estadounidense contra Irak y como sería aún más necesario hoy, si queremos evitar acabar todos (o más bien los que sobrevivan) arrastrándonos por el camino descrito por Cormac McCarthy. Sin embargo, es necesario luchar contra la resignación y el desánimo, no ceder a la sensación de impotencia. En la película, es el padre del niño quien desempeña el papel de aguijón irreductible contra la desesperación, quien inculca a su hijo la capacidad de seguir esperando incluso cuando los hechos parecen negar cualquier posibilidad real de salvación. Corresponde a la minoría recién evocada desempeñar la misma función, evitar verse arrastrada por pura inercia a la carrera suicida de los lemmings.