
Al cumplirse en 1992 el 500 aniversario del “descubrimiento” de América Latina, las organizaciones amerindias se vieron en la obligación de señalar que lo ocurrido en 1492 no fue un encuentro entre culturas, sino la violenta conquista de una civilización. Entre 1519 y 1540, los españoles llegaron a controlar más de 30 millones de personas y 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. La catástrofe profetizada tanto en la cultura inca como en la maya se había confirmado en la práctica. En el transcurso de una generación, dos destructivas oleadas de conquista hicieron caer a la América Central y del Sur en manos de los españoles. Su superioridad tecnológica y en potencia de fuego, el poder espiritual de la Biblia, y las enfermedades demoledoras traídas por ellos arrasaron casi por completo con las civilizaciones que ya existían en esas tierras.
Algunos focos de resistencia entre los pueblos nativos menos organizados –como los mapuches en el sur– fue todo lo que pudo escapar a la conquista y al yugo del dominio colonial español.
Lo que fue sumamente significativo en cuanto al resultado de la invasión ibérica, es que varias de la civilizaciones amerindias ya contaban con un fuerte Estado centralizado. Ello significó que, una vez derrocada la autoridad central, los españoles se vieron como amos y señores de una población ya sometida.
El control de los grupos más dispersos, nómadas, y menos estructurados resultó más difícil. Las regiones más codiciadas en cuanto a recursos minerales se caracterizaban –lo cual fue ventajoso para los españoles– por un fuerte Estado centralizado y por un sistemático régimen de autoridad. En particular, la clase gobernante inca resultó vulnerable debido a la propia inestabilidad de su hegemonía en lo referente a su cohesión interna y a la represión que ejercía sobre otros agrupamientos más pequeños. Fue precisamente, como expresa Wachtel, “por tratarse de sociedades centralmente organizadas, en inmensa medida dependientes de la autoridad de un solo gobernante, que los imperios de Montezuma [México] y de Atahualpa [Perú] cayeron de modo relativamente fácil en manos de los españoles” (Wachtel 1984, p. 175).
El invasor ibérico buscaba la riqueza mineral –oro y plata en cantidades inimaginables–, pero también se comportaba como un empresario. Así, por ejemplo, “Hernán Cortés, al explotar las vastas haciendas que había comprado para él en el valle de Oaxaca, mostró que el conquistador también tenía las mismas ambiciones de un empresario” (Wachtel 1984, p. 204). El periodo de conquista fue seguido por una fase de asentamiento. Con sus dueños amerindios ya muertos o sometidos, la tierra era abundante. La nueva población tenía que ser alimentada y de acuerdo con sus propias costumbres, ello quería decir carne
y vino, junto con pan blanco, en lugar de la dieta amerindia de maíz. Se estaba forjando una nueva sociedad basada en un nuevo modelo de producción.
Los territorios de América serían cristianizados y civilizados, prevalecería una economía mercantil y los nativos se verían reclutados en la economía salarial.
El territorio conocido hoy como América Latina, con su extensión desde México hasta la Tierra del Fuego, no era, por supuesto, una hoja en blanco.
Era el hogar de una amplia gama de pueblos y de dos civilizaciones de importancia, la inca y la maya. Eran sistemas sociales basados en relaciones de similitud con mecanismos de intercambio bien establecidos sobre la base de la reciprocidad La unidad básica era el ayllu para los incas y el análogo calpulli para los aztecas, una unidad de parentesco que mantenía la tierra de pastoreo como propiedad comunal y asignaba tierras arables a cada familia de conformidad con su tamaño. Era una sociedad basada en la autosuficiencia y en la solidaridad social. En su conjunto, el proceso de producción tenía como fundamento la ayuda mutua que permitía a las personas pedir a su vecino apoyo en el trabajo en una asistencia recíproca. En esta sociedad, la distribución de las tierras, las normas de consumo y el empleo de la fuerza laboral eran regulados por normas equitativas de reciprocidad.
En un nivel social más elevado prevalecía una forma de reciprocidad mucho más jerárquica y desigual. Las tierras de los incas se trabajaban siguiendo el espíritu de servicio religioso, y el sistema de trabajo forzado de la mita se empleaba para crear la infraestructura económica en términos de graneros sociales y fortificaciones. Como señala Nathan Watchel, “el modelo de producción inca se basaba en el antiguo modo comunal de producción que fue conservado, mientrs se explotaba el principio de reciprocidad para legitimar su norma” (Wachtel 1984, p. 216). Mucho después, en la década de 1920, el marxista peruano José Carlos Mariátegui buscaría deconstruir este legado ambiguo en un intento original destinado a aprovechar la energía y la creatividad de este temprano orden social amerindio. En un periodo de renovado malestar campesino en los años 20 (y de nuevo en los años 60) el “comunismo primitivo” de los incas tuvo una enorme repercusión.
Para que el “empresariado” (léase capitalismo) floreciera, se requería un abundante suministro de mano de obra y, de hecho, su disponibilidad y su control fueron unas de las cuestiones abarcadoras durante todo el periodo colonial. El suministro de mano de obra en las minas y en las plantaciones era absolutamente esencial para el proyecto colonial. Se reutilizaron los sistemas precolombinos de reclutamiento laboral como la mita en Perú y el coatequitl en México. El término más amplio de reparto (compartir o racionar) describió el reclutamiento de mano de obra remunerada, comúnmente aplicado a un porcentaje de la población masculina nativa, la cual era asignada a proyectos o lugares de trabajo específicos. En principio, esto buscaba cubrir las necesidades de mano de obra en los proyectos públicos o en las industrias que eran vitales para el interés público. Tal como lo describe Macleod, muchos de estos trabajadores forzados “permanecían en las minas como trabajadores libres, pequeños comerciantes o fundidores menores, aculturándose más o menos a las sociedades mineras o urbanas donde se encontraban” (Macleod 1984, p. 226). El sometimiento de la mano de obra fue obviamente un elemento medular del proyecto de la conquista, sin el cual nunca hubiese triunfado; esta se llevó a cabo no solo de manera despiadada, sino también flexible, para poder así incorporar otras formas de trabajo y buscar consentimiento o, al menos, desarrollar intereses mutuos siempre que fuese posible.
Cuando la explotación directa de los pueblos amerindios se agotó como un medio de suministrar fuerza de trabajo, entonces la esclavitud fue siempre una opción. Aparte de esta tan conocida trata de esclavos a través del Atlántico –que fue particularmente importante en Brasil y en las Antillas–, la exportación de esclavos indios también creció mucho en el siglo XVI. De ese modo, muchos de los pueblos de Nicaragua fueron enviados como esclavos a Perú y a Panamá (Macleod 1984, p. 221). Los campos de ostras perlíferas de Venezuela fueron atendidos por esclavos indios de Trinidad hasta que esa comunidad se debilitó y los esclavos fueron reexportados a Panamá. Otra forma de explotación laboral desarrollada durante el periodo colonial (y después) fue la de la servidumbre de peonaje por deudas contraídas, mediante la cual las familias campesinas alquilaban pequeñas parcelas de tierra en grandes haciendas donde podían ganarse la subsistencia a cambio de una cantidad de trabajo establecida ahí en esas grandes fincas. El trabajo no remunerado solo se realizaba al margen del sistema durante este periodo, por lo cual el capitalismo como tal se desarrolló con lentitud.
Angola, lo cual proporcionaba una conveniente vía marítima para los viajes.
Durante todo un periodo histórico, la esclavitud fue el pilar de la producción azucarera en Brasil y en el Caribe, y un suplemento vital para el suministro de trabajo en otros países y ramas de producción.
La esclavitud, sin embargo, no fue una solución ideal para la escasez de mano de obra. Como señala Paulo Singer con relación a Brasil, “los dueños de plantaciones por lo general solo podían confiar a los esclavos los equipamientos más simples y baratos por temor a que los dañaran o los sabotearan” (Singer 2009a, p. 56). En otras palabras, el carácter obligatorio de la relación de producción excluía el progreso tecnológico y el surgimiento de relaciones de producción dependientes del consentimiento y no de la coerción. Muchos
años después, en la década de 1920, el fordismo surgiría como una relación laboral donde los salarios razonablemente altos y la estabilidad en el empleo darían como resultado una fuerza de trabajo que no solo era dócil, sino también abierta a nuevas innovaciones tecnológicas. Por supuesto, subyacente a estas razones económicas estaba la perseverante resistencia de los esclavos ante la inhumana explotación a la que eran sometidos. No obstante, en términos puramente económicos, es obvio que la abolición dio paso a la difundida adopción del trabajo asalariado que no solo proporcionaba empleos, sino que no representaba una inversión de capital y que, de modo decisivo, comenzó a construir un sustancial mercado doméstico para los productos de una incipiente industrialización en los rediles de la economía predominantemente agraria.
No se ha reconocido ampliamente el importante papel desempeñado por esclavos y exesclavos en las luchas por la independencia. Como observa Robin Blackburn, “la lucha de liberación hispanoamericana tuvo como rasgo distintivo la presencia de soldados y marineros de color” (Blackburn 2011, p. 256).
Hay aún una historia escondida de la lucha por la independencia que debe contarse en términos de la influencia de la esclavitud como una cuestión política, y de los esclavos como un contingente de las clases subalternas que luchaban por la libertad. Los ejércitos del movimiento independentista contaron con gran número –imposibles de cuantificar– de combatientes que eran exesclavos o esclavos a quienes los grupos políticos proindependentistas habían prometido la libertad (véase Blanchard 2008). Aunque Bolívar había hecho muchas promesas a los esclavos que se unieron al movimiento independentista, la consecuencias que sobre los esclavos tuvo la independencia fueron esencialmente decepcionantes. La trata negrera transatlántica había concluido y se habían aprobado en la mayoría de los países leyes de vientres libres (los nacidos de esclavos serían libres), pero no fue hasta la década de 1850 (y mucho después en Brasil) cuando la esclavitud cesaría en Latinoamérica. Su papel en el desarrollo económico de América Latina en la naciente división internacional del trabajo fue demasiado importante para permitir su rápida desaparición.
Ni siquiera entonces, por supuesto, el impacto de la esclavitud desapareció con esta abolición tardía en las Américas. Los terratenientes brasileños, sobre todo, se apuraron en desarrollar otras técnicas de trabajo forzado. Hasta hace poco tiempo veíamos reproducirse en Brasil y en otros sitios diversas formas de trabajo forzado. Los terratenientes mantenían muchas de las prerrogativas de la esclavitud incluyendo, en particular, el derecho a infligir castigo corporal a los trabajadores de las plantaciones. No obstante, aunque la esclavitud persistió en países como Cuba y Brasil, donde la abolición de la trata de esclavos se incumplió abiertamente, tuvo que pasar a regirse por las nuevas normas de la ley y el orden. Como plantea Blackburn, “el trabajo del mundo tenía que seguir haciéndose, pero los patronos tendrían que pagar por ello […] La compulsión económica reemplazaría a la fuerza bruta” (Blackburn 2011, p. 343).
Poco a poco, después de la Revolución de Haití y de la Guerra Civil de los Estados Unidos, la esclavitud dejó simplemente de ser viable en términos políticos. La resistencia de los esclavos también había socavado desde adentro la viabilidad del modelo de producción esclavista. Y aunque en realidad otras formas de coerción extraeconómicas nunca desaparecieron, la sorda compulsión económica del mercado prevalecería en el siglo XX.
La influencia de la esclavitud en Latinoamérica continuaría repercutiendo mucho tiempo después de la abolición, especialmente en Brasil. Antonio Negri y Giuseppe Cocco, en un reciente escrito sobre el biopoder y la lucha en una América Latina globalizada, se refieren de manera llamativa al “racismo de la jerarquía de la neoesclavitud” que, en alianza con el “corporativismo de la tecnocracia”, lo consideran como el nuevo bloque de biopoder (Negri y Cocco 2006, p. 22). ¿Podemos en realidad rastrear la pista de los actuales poseedores del poder remontándonos a la oligarquía poseedora de esclavos del siglo XIX?
No hay duda de que podemos rechazar nociones simplistas como la de que Brasil, o cualquier otro país latinoamericano, superaron de algún modo el racismo mediante el desarrollo de una sociedad híbrida. Se ha dado mucha importancia al hecho de que poco más de la mitad de la población brasileña se clasifica hoy como “blanca”. En verdad, la división racial provocada por la esclavitud ensombrece a la sociedad en su conjunto y establece una forma de supremacía y de dominación que sigue ejerciendo su impacto mucho tiempo después de la abolición.
El mundo precolombino se vio enteramente transformado por el nuevo modelo de producción introducido por la conquista, que reformó por completo las viejas normas de utilización del trabajo y las relaciones de producción.
Como expresa Nathan Wachtel, “los elementos más importantes de este proceso de desestructuración parecen haber sido las nuevas formas de tributo, la introducción del dinero y la economía mercantil” (Wachtel 1984, p. 219). Estos últimos elementos –dinero y mercado– llevaron a la gradual mercantilización de la sociedad cuando las mercancías se intercambiaban de acuerdo con su contravalor y no según su valor de uso. La competencia sustituyó a la reciprocidad como la lógica fundacional de la sociedad. La mercantilización, obviamente, socavaría la norma precolombina de asignación del trabajo y del intercambio de mercancías. La lógica mercantil alcanzó un lugar predominante, incluso a pesar de que una lógica subordinada u oculta de la reciprocidad siguió existiendo al margen. En la época posneoliberal, esta lógica oculta está haciéndose sentir de nuevo. El sistema socioeconómico, tomado en su conjunto, se vio rejuvenecido por el mercantilismo, una doctrina de los siglos XVII y XVIII basada en la unidad económica y en el control político. Hubo debates en el pasado acerca de si podía distinguirse la existencia de un modo de producción colonial (véase Assadourian 1973), pero nunca se llegó a una argumentación convincente o sólida. Como quizás se conozca mejor, André Gunder Frank ha argumentado que desde la conquista, el modelo de producción capitalista ha prevalecido a causa de que su producción ha estado encaminada hacia un mercado mundial. Esto, desde luego, es confundir la participación en el mercado con la producción capitalista. Otros han argumentado a favor de un modo feudal de producción como si los conquistadores lo hubiesen traído en sus barcos. Esto representaría una aplicación bastante mecánica de un modelo europeo a una realidad social bastante diferente. Dicho esto, vemos que el impulso económico mercantilista de este periodo condujo a la expansión del capitalismo comercial por medio del control de los mercados extranjeros y, en particular, de las colonias como una fuente de materias primas y de mercado para los bienes manufacturados. Pero esto tuvo lugar sobre la base de relaciones de producción muy diversas que incluían la esclavitud, el trabajo libre remunerado y una gama de trabajo bajo coacción que abarcaba desde el resurgimiento de las formas tradicionales hasta la importación de trabajo “culi”. El debate sobre los modos de producción se vio así reemplazado por otros análisis mucho más concretos sobre las diferentes formas de las relaciones trabajo/capital y su combinación a través de un desarrollo desigual y combinado.
La violenta conquista de los pueblos amerindios, además de la devastación y la desmoralización que causó, generó también una considerable resistencia.
En la década de 1770, José Gabriel Túpac Amaru –un descendiente de la familia real inca educado por los españoles– comenzó a buscar en los tribunales reformas para beneficiar legalmente a los pueblos subyugados. Cuando estas acciones provocaron incluso una mayor represión, organizó una revuelta armada en 1780, que finalmente abarcó a todo Perú. Túpac Amaru luchaba por la abolición del trabajo forzado (la mita) y prometió liberar a los esclavos. Su programa revolucionario y la militancia de sus seguidores hizo caer a los criollos (a quienes él había tratado de reclutar para su causa) en manos de los españoles y la revuelta fue ahogada en sangre a comienzos de 1783. En general, el impacto inicial de la conquista estuvo seguido por un proceso de reintegración que incluía un movimiento hacia el sincretismo y la hispanización. Pero, como escribe Wachtel, “entre la cultura española dominante –que trató de imponer sus valores y costumbres– y la cultura nativa dominada –que insistió en preservar sus propios valores y costumbres– existía un conflicto que ha perdurado hasta nuestros días” (Wachtel 1984, p. 247). Como comentario al margen, podemos mencionar que el ejército de Túpac Amaru, los tupamaristas, dieron nombre a uno de los más famosos grupos guerrilleros de la década de 1970, llamados los Tupamaros de Uruguay.


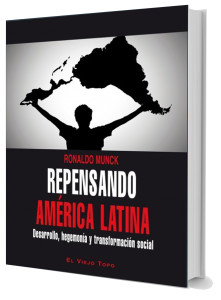

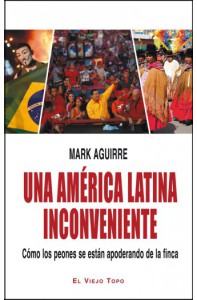
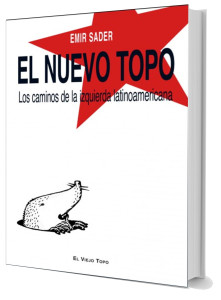









One comment on “Conquista”