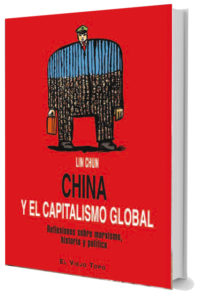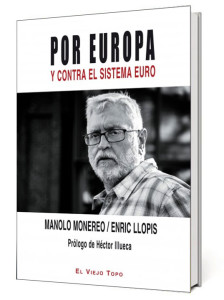Para José Manuel Martínez, que me dio la pista
Las crisis desvelan la realidad, la hacen evidente y la superan. Esta existe “de aquella manera”, oculta más de lo que aclara y, lo peor, convierte lo fundamental en secundario o hasta terciario. Las fronteras son un signo de libertad y de existencia de un estado que es algo más que una estructura de poder; genera identidad, seguridad y horizonte de sentido; también es capacidad de gestión, de hacer frente a las crisis asegurando la eficacia, la movilización de recursos y su empleo eficiente. Un estado fuerte es esto, garantía de la soberanía frente a las oligarquías internas y frente a las grandes potencias de un orden mundial jerarquizado y en perpetua lucha por el poder.
Lo que digo no es popular, lo sé. Hay fronteras y fronteras y hay estados y estados, pero sin ellas no hay libertad posible. Se dirá que no son por sí mismas salvaguardia de las libertades, es verdad, pero son la garantía de las mismas. No hay república, sociedad de hombres y mujeres libres e iguales sin estado-nación, sin fronteras seguras y sin un poder soberano. Recuerdo aquí un libro bellísimo de Regis Debray que se llama precisamente Elogio a las fronteras. En él nos cuenta el conocido intelectual francés la importancia de un mundo basado en la diversidad, en la pluralidad, en la existencia de culturas fuertemente autónomas, en diálogo permanente con las otras en un pluriuniverso que gestione los conflictos y los problemas globales. Lo primero es superar esa vieja idea occidental y cristiana de una humanidad definitivamente unificada entorno a un gobierno mundial que aseguraría un nuevo orden edificado sobre las ruinas de los viejos estados. La cuestión es siempre la misma, ¿qué estado unifica?, ¿qué potencias construyen el gobierno mundial y frente a quién? Y ¿qué geo-cultura terminará teniendo la hegemonía?
Cuando escribí un artículo anterior donde hablaba del fin de la globalización, un amigo con el que mantengo un apasionado y leal debate político, no solo se oponía a mi tesis de fondo, sino que me advertía que la crisis del coronavirus debilitaría a China, pondría de manifiesto sus contradicciones y fortalecería, en último término, a EEUU en esta rivalidad estratégica que apenas oculta una guerra económica de grandes proporciones. Unas semanas después, las cosas poco a poco se van aclarando.
Es cierto que, en un primer momento, China actuó desordenadamente. Como suele ser normal, los portadores de malas noticias no fueron escuchados y algo peor, se les reprimió. Es un dato importante que señala debilidades del sistema. Pronto, muy pronto, la dirección política del país se dio cuenta de la gravedad del problema, de su enorme importancia existencial y de su dimensión geopolítica. Por mucho que se quiera ignorar, ya no es posible ocultar que la respuesta de China al coronavirus ha sido espectacular poniendo de manifiesto qué tipo de estado es, qué instrumentos tiene y cuál es su eficacia sistémica.
La palabra clave es gestión pública. Delante de nuestros ojos hemos visto en tiempo real un conjunto de decisiones políticas organizadas, ordenadas y en cascada, movilización de recursos de enormes dimensiones, planificación de acciones y coordinación de administraciones desde una disciplina social estricta. Una administración pública se mide en las crisis y hemos visto una burocracia eficiente capaz de auto enmendarse en la propia implementación de las decisiones. Es cierto que ha habido disonancias y que faltan mecanismos para la detección de riesgos y las alarmas subsiguientes.
Los 1.400 millones de chinos continentales han podido percibir la existencia de un gobierno que genera seguridad, protección y garantía para el porvenir. Se suele hablar de la legitimidad de origen y de la legitimidad de ejercicio, pero se olvida la legitimidad por los resultados que refuerza y actualiza las otras dos. Es un viejo tema de la cultura política china, a saber: que no hay gobierno duradero y estable sin el consenso de la sociedad en su conjunto. Lo que seguramente no será del todo entendido es que detrás de un estado fuerte está el control sobre la libre circulación de capitales, la socialización real de la inversión y un aparato financiero bajo dominio público. Se ha hablado de China como capitalismo de Estado. Habrá que matizarlo y ver hasta qué punto este país es algo más que el fracaso de la vía China al socialismo. Samir Amín –me acuerdo mucho de él- nos decía, una y otra vez, que la transición al socialismo había que pensarla como un proceso histórico de larga duración, pleno de contradicciones, de avances y retrocesos y de sonoros fracasos.
Sí, la globalización comienza su fin. La guerra económica seguirá en un nivel aún más alto y la rivalidad estratégico-militar se incrementará. Los que llevamos décadas tomándonos en serio la crisis ecológico-social del planeta sabemos que en su núcleo está el poder, su estructura, organización y fundamentos ideológicos. Fabular armoniosas y globalizadoras transiciones al margen de la dinámica de confrontación de las grandes potencias no parece demasiado realista; soñar con un orden internacional democrático y justiciero sin transformar las relaciones sociales de eso que llamamos el capitalismo imperialista es quedarse en las afirmaciones huecas; defender, cumbre tras cumbre, propuestas sin conexión con los problemas reales, termina por legitimar el desorden existente y convertir el ecologismo político en un eslogan electoral.
No tardando mucho, veremos a China ayudando a los demás países a salir de la crisis del coronavirus, a enviar especialistas, medios y experiencia. China nunca ha tenido ambiciones imperiales. Sabe que su hegemonía se basará en su capacidad para organizar un mundo multipolar que asegure un nuevo orden fundado en la soberanía de los estados, en la no injerencia y en relaciones económicas justas y sostenibles. La historia se acelera y nos cambiará.
Artículo publicado originalmente en Cuarto Poder.
Libros relacionados: