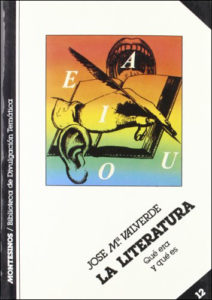En el otoño de 1763, Denis Diderot redacta una larga carta dirigida a un funcionario de Francia, Antonio Gabriel de Sartine, por entonces a cargo de la Dirección de Librería1 en París.
Usted desea, señor, conocer mis ideas acerca de un tema que considera importante y que en verdad lo es. Me siento muy honrado por su confianza; merece que le responda con la rapidez que me exige y la imparcialidad que tiene derecho a reclamar en un hombre de mi carácter.
De lo que aquí se trata es de examinar, según el estado en que se encuentran las cosas e incluso a la luz de las suposiciones, cuáles serán las consecuencias de los daños existentes y que podrían infligirse a nuestra Librería; si ella debe seguir soportando por mucho tiempo más los negocios que los extranjeros hacen con su comercio; cuál es la relación entre ese comercio y la literatura; si es posible que empeore uno sin menoscabo del otro o que un librero se empobrezca sin arruinar al autor; cuáles son los privilegios de los libros; si esos privilegios deben comprenderse bajo la denominación general y odiosa de «otras exclusividades»; si existe algún fundamento legitimo para limitar su duración y negar su renovación; cuál es la naturaleza de los fondos editoriales de una librería; cuáles son los títulos que avalan la posesión de una obra al librero cuando la adquiere por cesión de un literato; si tales títulos son momentáneos o perpetuos. El examen de estos diferentes puntos me conducirá al esclarecimiento de otros que usted me consulta.
Pero ante todo, señor, piense que, resulta más enojoso caer en la pobreza que nacer en la miseria; que la condición de un pueblo embrutecido es peor que la de un pueblo bruto; que una rama de comercio extraviada es una rama de comercio perdida y que en diez años se causan más males de los que se pueden reparar en un siglo.
Los primeros impresores que se establecieron en Francia trabajaron sin competidores y no tardaron en acumular una fortuna honesta. Sin embargo, no fue con Horacio, ni con Virgilio, ni con otros autores de semejante vuelo que la naciente imprenta ensayó sus primeros pasos. En el comienzo se trató de obras de poco valor, de poca extensión y que respondían al gusto de un siglo bárbaro. Es de presumir que quienes se acercaron a nuestros antiguos tipógrafos, celosos por consagrar las premisas del arte a la ciencia que profesaban y que consideraban como la única esencial, ejercieron alguna influencia sobre sus elecciones. Yo consideraría obvio que un capuchino aconsejara a Gutenberg comenzar por la Regla de San Francisco. Pero más allá de la naturaleza y el mérito real de una obra, fue la novedad de la invención, la belleza de la ejecución, la diferencia de precio entre un libro impreso y uno manuscrito lo que favoreció la rápida difusión del primero.
En aquel entonces eran pocas las personas que leían; un comerciante no sentía el furor de poseer una biblioteca ni de arrebatar a precio de oro y plata a un pobre literato un libro que a él le fuera de utilidad. ¿Qué hizo el impresor? Enriquecido por sus primeras tentativas y alentado por algunos hombres lúcidos, aplicó su trabajo a obras preciadas pero de uso menos extendido. Algunas gustaron y se agotaron con una rapidez proporcional a una infinidad de circunstancias diversas; otras fueron negligentes y hubo algunas que no reportaron ningún beneficio al impresor.
Sin embargo, la pérdida que aquellas obras ocasionaron se vio equilibrada por la ganancia de las que acertaron, así como también por la venta corriente de libros necesarios y diarios que compensaron su parte con rentas continuas; ésta fue la fuente de ingresos que inspiró la idea de constituir un fondo editorial de librería.
El fondo editorial
Un fondo de librería consiste en un número más o menos considerable de libros apropiados para los diferentes estamentos de la sociedad, y surtido de tal manera que la venta más lenta de unos se compense con la venta rápida de otros, favoreciendo el incremento de la primera posesión. Cuando no se ciñe a estas condiciones, un fondo resulta ruinoso. Apenas se comprendió su necesidad, los negocios se multiplicaron al infinito y enseguida las ciencias, que han sido pobres en todos los tiempos, pudieron conseguirse por un precio módico, sobre todo las obras principales de cada género.
Antes de nuestro tiempo, que se interesa por lo banal a costa de lo útil, la mayor parte de los libros pertenecía a este último caso; las rentas continuas que generaban las obras comunes y cotidianas, a las que se sumaba la venta de un reducido número de ejemplares de algunos autores destinados a ciertos estamentos, mantenían el celo de nuestros comerciantes. Supongamos, señor, que las cosas estuvieran ahora como estaban entonces; supongamos que esa especie de armonía subsistiera entre los productos difíciles y los de rendimiento corriente. Entonces se podría quemar el código de la Librería: resulta inútil.
 Sin embargo, sucede que la industria de un particular abre un camino nuevo y son muchos los que se precipitan a seguirlo. Enseguida los impresores se multiplicaron y sus libros de primera necesidad y de utilidad general -aquellos trabajos cuya venta e ingresos constantes fomentaron la emulación del librero- se volvieron comunes y de un rendimiento tan pobre que se necesitó más tiempo para agotar una pequeña tirada que para consumar la edición entera de otra obra. La ganancia de los bienes corrientes resultaba casi nula y el comerciante no recuperaba mediante los trabajos seguros aquello que perdía con los otros, ya que ninguna circunstancia podía cambiar su naturaleza e incrementar su difusión. El azar de las empresas particulares ya no se equilibraba con la certeza de las empresas comunes y, de este modo, una ruina casi evidente conducía al librero a la pusilanimidad y al entorpecimiento. Pero he aquí que aparecieron algunos de esos hombres raros que han quedado para siempre en la historia de la imprenta y de las letras; hombres que, animados por la pasión del arte y convencidos de la noble y temeraria confianza que les inspiraban sus talentos superiores, impresores de profesión que además conocían profundamente la literatura y eran capaces de afrontar todas las dificultades, concibieron los proyectos más atrevidos.
Sin embargo, sucede que la industria de un particular abre un camino nuevo y son muchos los que se precipitan a seguirlo. Enseguida los impresores se multiplicaron y sus libros de primera necesidad y de utilidad general -aquellos trabajos cuya venta e ingresos constantes fomentaron la emulación del librero- se volvieron comunes y de un rendimiento tan pobre que se necesitó más tiempo para agotar una pequeña tirada que para consumar la edición entera de otra obra. La ganancia de los bienes corrientes resultaba casi nula y el comerciante no recuperaba mediante los trabajos seguros aquello que perdía con los otros, ya que ninguna circunstancia podía cambiar su naturaleza e incrementar su difusión. El azar de las empresas particulares ya no se equilibraba con la certeza de las empresas comunes y, de este modo, una ruina casi evidente conducía al librero a la pusilanimidad y al entorpecimiento. Pero he aquí que aparecieron algunos de esos hombres raros que han quedado para siempre en la historia de la imprenta y de las letras; hombres que, animados por la pasión del arte y convencidos de la noble y temeraria confianza que les inspiraban sus talentos superiores, impresores de profesión que además conocían profundamente la literatura y eran capaces de afrontar todas las dificultades, concibieron los proyectos más atrevidos.
Yo le pido, señor, que si usted conoce a algún literato de cierta edad, le pregunte sinceramente cuántas veces ha renovado su biblioteca y por qué razón. En un primer momento, es común ceder a la curiosidad y a la indigencia, pero finalmente el buen gusto predomina y acaba desplazando una mala edición para hacer lugar a una buena. En cualquier caso, todos estos célebres impresores cuyas ediciones son buscadas en el presente, cuyos trabajos nos asombran y guardamos con afecto en la memoria, han muerto pobres; todos estuvieron a punto de abandonar sus caracteres y sus prensas cuando la justicia del magistrado y la liberalidad del soberano llegaron en su socorro.
Con un pie en el gusto que ellos sentían por la ciencia y el arte, y otro en el temor de verse arruinados por sus ávidos competidores, ¿qué hicieron estos calificados e infortunados impresores? Entre los manuscritos que les quedaban eligieron los que tenían menos posibilidades de ser rechazados; luego prepararon la edición en silencio, la ejecutaron y, para prevenirse de la amenaza de las imitaciones que había comenzado a traerles la ruina y que acabaría consumándola, a pesar de que la publicación estuviera a punto, solicitaron y obtuvieron del monarca un privilegio exclusivo para sus emprendimientos. Es esta, señor, la primera línea del código de la Librería y su primera reglamentación.
Acuerdo entre librero y autor
El acuerdo entre el librero y el autor se hacía en aquel entonces igual que ahora. El autor recurría al librero y le proponía su obra: convenían el precio, el formato y otras condiciones. Esas condiciones y el precio quedaban estipulados en un acta privada por la cual el autor cedía a perpetuidad y sin devolución su obra al librero y a sus derechohabientes.
Pero como era importante para la religión, para las costumbres y para el gobierno que no se publicara nada que pudiera herir esos valores respetables, el manuscrito era presentado al canciller o a su sustituto, los cuales nombraban un censor para la obra y, según su testificación, permitían o rehusaban la impresión. Sin duda usted imaginará que este censor debía ser algún personaje grave, sabio, experimentado, un hombre cuya sagacidad y luces estuvieran acordes con la importancia de su función.
En cualquier caso, si la impresión del manuscrito se permitía, se concedía al librero un título que respondía siempre al nombre de «privilegio», el cual lo autorizaba a publicar la obra que había adquirido y a contar con la garantía, bajo penas específicas para quien la contraviniera, de disfrutar tranquilo de un bien que, por un acta privada firmada por el autor y por él mismo, le transmitía la posesión perpetua.
Con la edición publicada, el librero quedaba obligado a presentar nuevamente el manuscrito como única prueba ante la cual se podía constatar la conformidad exacta entre la reproducción y el original; en consecuencia, el librero resultaba acusado o excusado por el censor.
El plazo del privilegio era limitado, ya que con las obras ocurre lo mismo que con las leyes: no existe ninguna doctrina, ningún principio, ninguna máxima, cuya publicación convenga ser autorizada de igual manera en todos los tiempos.
Si al expirar el primer plazo del privilegio el comerciante solicitaba su renovación, ésta le era concedida sin dificultad ¿Por qué le hubiera sido rechazada? ¿Acaso una obra no pertenece a su autor tanto como su casa o su campo? ¿Acaso éste no puede alienar jamás su propiedad? ¿Es que hubiera estado permitido, bajo cualquier causa o pretexto, despojar a la persona que el autor eligió libremente para sustituirle en su derecho? ¿Es que ese sustituto no merece recibir toda la protección que el gobierno concede a cualquier propietario contra toda clase de usurpadores? Si un particular imprudente o desdichado adquiere, asumiendo riesgos propios e invirtiendo su fortuna, un terreno con pestes o que se arruina, sin dudas la prohibición de habitarlo entra en el orden lógico. Pero sea sano o con pestes, la propiedad le sigue perteneciendo y sería un acto de tiranía e injusticia, que desestabilizaría todas las convenciones de los ciudadanos, el hecho de que se transfiriera el uso y la propiedad a otros.
El prejuicio surge al confundirse la profesión del librero, la comunidad de libreros, la corporación con el privilegio; y el privilegio con el título de posesión, cosas que no tienen nada en común. Nada, señor. Pues entonces, que se destruyan todas las comunidades, que se devuelva a todos los ciudadanos la libertad de aplicar sus facultades según sus gustos e intereses, que se den por abolidos todos los privilegios, incluso los de librería: consiento en ello, todo estará bien siempre y cuando subsistan las leyes sobre los contratos de venta y adquisición.
Acerca de la propiedad intelectual
En Inglaterra existen comerciantes de libros, pero no comunidad de libreros; hay libros impresos pero no se expiden privilegios. Sin embargo, quien hace una imitación es considerado un ladrón; el ladrón es llevado ante los tribunales y castigado según las leyes. Los libros impresos en Inglaterra son pirateados en Escocia y en Irlanda. Pero es inusual que los libros impresos en Londres se pirateen en Oxford o en Cambridge. Sucede que allí no se conoce la diferencia entre la compra de un campo o de una casa y la adquisición de un manuscrito; no existe tal diferencia o quizá sólo existe a favor del comprador de un original.
En efecto, ¿qué bien podría pertenecer a un hombre si la obra de su espíritu, fruto único de su educación, de sus estudios, de sus vigilias, de sus tiempos, de sus búsquedas, de sus observaciones; si las horas más bellas, los momentos más hermosos de su vida; si sus pensamientos íntimos, los sentimientos de su corazón, la parte más preciosa de sí mismo, esa que no perece y que lo inmortaliza, no le pertenece? ¿Quién está en más derecho que el autor para disponer de su obra, ya sea para cederla o para venderla?
Ahora bien, el derecho del propietario es la verdadera medida del derecho del comprador. Si yo legara a mis hijos el privilegio de mis obras, ¿quién osaría expoliarlos? Si yo, forzado por sus necesidades o por las mías, alienara ese privilegio transfiriéndolo a otro propietario, ¿quién podría, sin quebrantar todos los principios de la justicia, discutir esa nueva propiedad? Si no fuese así, ¿no sería vil y miserable la condición de un literato? Siempre bajo tutela, seria tratado como un niño mentalmente limitado cuya minoridad no cesaría jamás.
Sabemos muy bien que la abeja no fabrica la miel para ella; pero, ¿el hombre tiene derecho a servirse del hombre de la misma manera que usa al insecto que produce la miel? Yo lo repito: el autor es dueño de su obra, o no hay persona en la sociedad que sea dueña de sus bienes. El librero entra en posesión de la obra del mismo modo que ésta fue poseída por el autor y se encuentra en el derecho incontestable de obtener el partido que mejor le convenga para sus sucesivas ediciones. Sería absurdo impedírselo, pues sería como condenar a un agricultor a dejar yermas sus tierras, o al propietario de una casa a dejar vacías sus estancias.
Pero insisto una vez más, señor, no se trata de eso. Se trata de un manuscrito, de un bien legítimamente cedido y legítimamente adquirido, de una obra privilegiada que pertenece a un solo comprador, que no puede, sin violencia, transferirse en su totalidad o en parte a otro; se trata de un bien cuya propiedad individual no impide en absoluto componer y publicar ejemplares de manera indefinida.
Entre las diferentes causas que han concurrido a librarnos de la barbarie, no se puede olvidar la invención del arte tipográfico. Desanimar, abatir, envilecer este arte es actuar a favor de la regresión, es hacer alianza con una multitud de enemigos del conocimiento humano.
La propagación y los progresos de las luces también deben mucho a la constante protección de los soberanos que puede manifestarse de cien maneras diversas, entre las cuales me parece que no pueden olvidarse, sin demostrar prejuicio o ingratitud, los prudentes reglamentos que se instituyeron para el comercio de libros a medida que las circunstancias odiosas que impedían su funcionamiento los fueron exigiendo.
No hace falta una mirada demasiado aguda, penetrante o atenta, para discernir entre estos reglamentos que conciernen a los privilegios de librería, aquellos que han venido progresivamente a ser la salvaguardia legal del legítimo propietario y que lo han amparado contra la avidez de los usurpadores, siempre dispuestos a arrancarle el valor de su adquisición, el fruto de su industria, la recompensa de su coraje, de su inteligencia y de su trabajo.
Un hombre no reconoce su genio hasta que lo ensaya: el aguilucho tiembla como la joven paloma la primera vez que despliega sus alas y se confía a volar. Un autor termina su primera obra sin conocer, al igual que el librero, su valor. Si el librero nos paga como él cree, entonces nosotros le vendemos lo que nos place. Es el éxito el que instruye al comerciante y al literato. O el autor se asocia con el comerciante, y en ese caso resulta un mal negocio ya que presupone demasiada confianza de uno y demasiada probidad del otro; o bien el literato cede definitivamente la propiedad de su trabajo a un precio no demasiado alto, dado que dicho precio se fija y debe fijarse sobre la base de la incertidumbre del resultado. No obstante, hay que ponerse, como yo lo he estado, en su lugar; en el lugar de un hombre joven que recibe por primera vez un módico tributo por algunas jornadas de meditación. La alegría y el beneplácito que el hecho le produce son imposibles de comprender. Si vienen a añadirse algunos aplausos del público, si algunos días después de su debut encuentra que su librero lo trata de manera cortés, honesta, afable, afectuosa, con la mirada serena, cuán satisfecho se encontrará. Desde ese momento su talento cambia de precio y, no sabría disimularlo, el valor comercial de su segunda producción aumenta sin estar en relación directa con la disminución de los riesgos. Al parecer, el librero, deseoso de conservar al autor, pasa a calcular con otros elementos. Tras el tercer éxito, todo termina.
En la actualidad, las producciones del espíritu dan tan magros rendimientos que si rindieran aún menos, ¿quién desearía pensar? Sólo aquellos a los que la naturaleza condenó por un instinto irreductible a luchar contra la miseria. Pero, ¿ha crecido ese número de entusiastas dichosos de tener durante el día pan y agua y por la noche una llama que los alumbre? ¿Acaso el Ministerio debe reducirlos a esa suerte? Y si esa fuera su resolución, ¿habría pensadores? Y si no hubiese pensadores, ¿qué diferencia habría entre el Ministerio y un pastor que pasea sus bestias?
La censura
Aquí no es cuestión, señor, de qué sería lo mejor; no es cuestión de lo que nosotros deseamos, sino de lo que usted puede y de lo que ambos decimos desde lo más profundo de nuestras almas: «Perezcan, perezcan para siempre las obras que tienden a embrutecer al hombre, a enfurecerlo, a pervertirlo, a corromperlo a hacerlo malvado». Pero, ¿puede usted impedir que se escriban? No. Pues bien, entonces no podrá impedir que un escrito se imprima y que al poco tiempo se vuelva común, codiciado, vendido y leído como si se hubiera permitido de manera tácita.
Aunque se rodearan, señor, todas nuestras fronteras de soldados, armándolos con bayonetas para rechazar todos los libros peligrosos que se presentaran, esos libros, perdóneme la expresión, pasarían entre sus piernas y saltarían por encima de sus cabezas y llegarían a nosotros.
 Por favor, cíteme una de esas obras peligrosas, proscriptas, impresas clandestinamente en el extranjero o en el reino, que en menos de cuatro meses no se haya vuelto tan común como un libro privilegiado. ¿Qué libro más contrario a las buenas costumbres, a la religión, a las ideas recibidas de la filosofía y la administración, en una palabra, a todos los prejuicios vulgares y, en consecuencia, más peligroso, que las Cartas persas?2 ¿Acaso hay algo peor? Y sin embargo, existen cien ediciones de las Cartas persas, y no hay un escolar que no encuentre un ejemplar por 12 soles en la ribera del Sena.
Por favor, cíteme una de esas obras peligrosas, proscriptas, impresas clandestinamente en el extranjero o en el reino, que en menos de cuatro meses no se haya vuelto tan común como un libro privilegiado. ¿Qué libro más contrario a las buenas costumbres, a la religión, a las ideas recibidas de la filosofía y la administración, en una palabra, a todos los prejuicios vulgares y, en consecuencia, más peligroso, que las Cartas persas?2 ¿Acaso hay algo peor? Y sin embargo, existen cien ediciones de las Cartas persas, y no hay un escolar que no encuentre un ejemplar por 12 soles en la ribera del Sena.
¿Quién no tiene su Juvenal o su Petronio traducido? Las reimpresiones del Decamerón de Boccacio o de los Cuentos de La Fontaine no podrían contarse.
¿Acaso nuestros tipógrafos franceses no pueden imprimir al pie de la primera página «Por Merkus, en Amsterdam» del mismo modo que los operarios holandeses?
El Contrato social impreso y reimpreso se distribuye a valor de un escudo debajo del vestíbulo del palacio del soberano.
¿Qué significa esto? Pues que nosotros no hemos dejado de conseguir estas obras; que hemos pagado al extranjero el precio de una mano de obra que un magistrado indulgente y con mejor política hubiera podido ahorrarnos y que de esta manera nos ha abandonado a los buhoneros que, aprovechándose de una doble curiosidad, triple por la prohibición, nos han vendido bien caro el peligro real o imaginario al que ellos se exponían para satisfacerla.
A pesar de lo que usted haga, jamás podrá impedir que se establezca un nivel entre la necesidad que tenemos de obras peligrosas o inofensivas; tampoco podrá determinar el número de ejemplares que esa necesidad exige. Dicho nivel sólo se establecerá un poco más rápido si usted fija un dique. La única cosa que conviene tener en claro, el resto no significa nada por más que se presente bajo aspectos alarmantes, es si usted desea preservar su dinero o dejarlo partir. Insisto una vez más, cíteme un libro peligroso que no se pueda conseguir.
Que un libro prohibido se encuentre en el almacén del comerciante, que éste lo venda sin comprometerse, pero que no cometa la impudicia de exponerlo en el mostrador de su tienda sin arriesgarse a ser sancionado.
Si la obra prohibida, cuya impresión se solicitó en nuestro país, ha sido publicada en el extranjero, me parece que entra en la clase de bienes del derecho común y por lo tanto se puede usar tal como el reglamento o el uso disponen en materia de los libros antiguos: la copia no le ha costado nada al librero, quien no tiene el título de propiedad. Que se actúe como mejor parezca: que se otorgue el objeto como favor, como recompensa de un librero o de un hombre de letras, como honorarios de un censor, o que quede como propiedad del primer ocupante; pero, lo repito una vez más, que no se produzcan mutilaciones.
Notas:
1. Librería: organización que agrupaba a impresores, tipógrafos, maestros de taller y vendedores de libros.
2. Las Cartas persas de Charles de Secondat (Montesquieu) fueron publicadas anónimamente en Amsterdam en 1721. Tuvieron inmediata difusión y se multiplicaron sus reediciones piratas.
“Carta histórica y política dirigida a un magistrado sobre la Librería, su estado antiguo y actual, sus reglamentos, sus privilegios, los permisos tácitos, los censores, los vendedores ambulantes, el cruce de puentes y otros asuntos relativos al control literario”, primer título dado por Diderot a su texto.
Fragmento de la Carta sobre el comercio de libros, escrita en 1763 por Denis Diderot