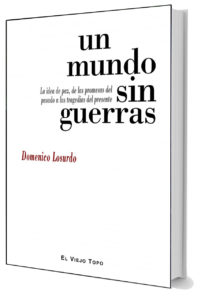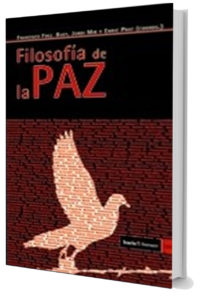Desde Caputh (Potsdam), Albert Einstein escribió a Freud el 30 de julio de 1932, un año antes de que el nazismo tomase el poder en Alemania. La elección del corresponsal fue decisión suya, al igual que el motivo central de la correspondencia: arrojar luz sobre la manera de liberar a los seres humanos de la fatalidad de la guerra[1]. Freud contestó desde Viena apenas un mes más tarde, septiembre de 1932, señalando que cuando se enteró de que Einstein se proponía invitarle a un intercambio de ideas sobre un tema que le interesaba y que le parecía digno del interés de los demás, lo aceptó de muy buen grado, sin vacilación.
Estimado señor Freud:
Tengo la satisfacción, a instancias de la Sociedad de Naciones y de su Instituto Internacional para la Cooperación Intelectual, con sede en París, de poder analizar un problema libremente escogido por mí con una persona de mi elección, en el marco de un intercambio libre de opiniones, lo que me da una oportunidad única de dialogar con usted sobre la pregunta que, tal y como están las cosas en la actualidad, resulta la más importante de las que se le plantean a la civilización: ¿Hay una manera de liberar a los seres humanos de la fatalidad de la guerra? Es sabido que, debido a los progresos de la técnica, de esta pregunta depende la existencia de la humanidad civilizada; y, sin embargo, los apasionados esfuerzos por resolverla han fracasado de forma alarmante hasta la fecha. Yo creo que también entre los seres humanos que se ocupan práctica y profesionalmente de este problema existe el deseo, resultado de una cierta sensación de impotencia, de interrogar a personas que, debido a su actividad científica habitual, mantienen la distancia necesaria respecto de todos los aspectos de la vida. En cuanto a mí, la habitual orientación de mi pensamiento no me permite formarme una idea acerca de las profundidades del querer y del sentir humanos. Por lo tanto, en el presente intercambio de opiniones no puedo hacer gran cosa más que intentar formular la pregunta acertadamente y, por medio de la anticipación de las respuestas más obvias, darle a usted la oportunidad de dilucidar la cuestión echando mano de su profundo conocimiento de la vida de los instintos humanos. Confío en que usted podrá indicarnos unos métodos educativos que hasta cierto punto se alejan de la política para eliminar los obstáculos psicológicos. La persona inexperta en temas psicológicos intuye la existencia de estos obstáculos, pero no sabe cómo valorar sus correlaciones y su variabilidad. Puesto que me considero una persona libre de sentimientos nacionalistas, el aspecto exterior o, mejor dicho, organizativo del problema me resulta sencillo: que los Estados creen una autoridad legislativa y judicial para la solución de todos los conflictos que surjan entre ellos. Que cada Estado se comprometa a someterse a las leyes sancionadas por la autoridad legislativa, a acudir al tribunal en todos los casos de conflicto, a acatar sin reservas sus decisiones y a ejecutar todas las medidas que dicho tribunal considere necesarias para la realización de sus decisiones. En este punto se encuentra la primera dificultad: un tribunal es una institución humana cuya tendencia a permitir que influencias extrajudiciales afecten a sus decisiones es tanto mayor cuanta menos fuerza tiene a su disposición para imponer sus decisiones. Es un hecho con el que debemos contar: el derecho y la fuerza están unidos de forma inseparable, y las decisiones de un organismo judicial se aproximan más al ideal de justicia de una comunidad, en cuyo nombre e interés se emiten los fallos, cuantos más medios coercitivos pueda procurarse esta comunidad para que su ideal de justicia sea respetado. En la actualidad [1932], sin embargo, estamos lejos de poseer una organización supraestatal que se halle en condiciones de dictar sentencias de indiscutible autoridad y de obtener por medio de la fuerza la obediencia absoluta para su ejecución. Se abre paso aquí, pues, la primera constatación: el camino a la seguridad internacional pasa por la renuncia sin condiciones de los Estados a una parte de su libertad de acción o, mejor dicho, de su soberanía, y parece indudable que no existe otro camino para alcanzar esta seguridad. Una ojeada al fracaso de los sin duda serios esfuerzos de los últimos decenios para conseguir este objetivo, hace que todos percibamos con claridad que existen enormes fuerzas psicológicas que paralizan estos esfuerzos. Algunas de estas fuerzas son evidentes. La necesidad de poder del sector dominante se resiste en todos los Estados a una limitación de sus derechos de soberanía. Dicha necesidad de poder se alimenta con frecuencia de un afán de poder material y económico de otro sector. Me refiero sobre todo al pequeño pero decidido grupo de aquellos que, activos en todos los Estados e indiferentes a las consideraciones y limitaciones sociales, ven en la guerra, la fabricación y el comercio de armas una oportunidad de obtener ventajas personales, o sea, de ampliar su esfera de poder personal. Esta sencilla constatación supone, sin embargo, sólo un primer paso hacia la comprensión del estado de las cosas. Inmediatamente se plantea la pregunta: ¿Cómo es posible que la citada minoría pueda poner a las masas al servicio de sus deseos, si estas, en el caso de una guerra, sólo obtendrán sufrimiento y pérdidas? (Cuando me refiero a las masas, no excluyo a aquellos que, en calidad de soldados de cualquier graduación, han hecho de la guerra su oficio, con la convicción de que sirven a la defensa de los bienes más preciados de su pueblo y de que, a veces, la mejor defensa es el ataque). Aquí la respuesta más indicada es: la minoría de los dominantes tiene sobre todo la escuela, la prensa y casi siempre también las organizaciones religiosas bajo su control. Con estos medios, domina y dirige los sentimientos de las masas, al tiempo que los convierte en sus instrumentos. Pero tampoco esta respuesta ofrece una solución completa, ya que puede plantearse la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que las masas se dejen enardecer hasta llegar al delirio y la autodestrucción por medio de los recursos mencionados? La respuesta sólo puede ser: en los seres humanos anida la necesidad de odiar y de destruir. Esta predisposición permanece latente en las épocas en las que impera la normalidad y se manifiesta sólo en circunstancias excepcionales; puede, sin embargo, ser fácilmente despertada e intensificada hasta alcanzar la psicosis colectiva. Aquí parece residir el problema más profundo de todo el aciago conjunto de factores que estamos analizando. Este es el punto que sólo el gran conocedor de los instintos humanos puede dilucidar. Todo esto nos lleva a una última pregunta: ¿es posible dirigir el desarrollo psíquico de los seres humanos de tal manera que éstos se vuelvan más resistentes a las psicosis del odio y de la destrucción? De ninguna manera pienso aquí sólo en las llamadas masas incultas. De acuerdo con mi experiencia, son sobre todo los denominados intelectuales los que sucumben con mayor facilidad a las funestas sugestiones colectivas, puesto que no acostumbran tener un contacto directo con la realidad, sino que la experimentan por medio de su forma más cómoda y cabal, la del papel impreso. Para acabar, una última cosa: hasta ahora sólo me he referido a la guerra entre Estados; es decir, a los llamados conflictos internacionales. Soy consciente de que la agresividad humana obra también bajo otras formas y en otras condiciones (pienso, por ejemplo, en las guerras civiles, originadas antaño por motivos religiosos, hoy en día por causas sociales; o, también, en la persecución de minorías nacionales). No obstante, he destacado conscientemente la más representativa y desastrosa, en tanto que desenfrenada, forma de conflicto entre comunidades humanas, porque considero que ésta nos permite conocer, sin demasiados rodeos, los medios para evitar los conflictos bélicos. Sé que usted, en sus escritos, ha contestado tanto directa como indirectamente a todas las preguntas relacionadas con el problema que nos interesa y nos preocupa. Con todo, sería de gran utilidad que usted expusiera por separado el problema de la pacificación del mundo a la luz de sus nuevos conocimientos, puesto que de una exposición de este tipo podrían resultar empeños fértiles. Le saludo amistosamente. Suyo, A. Einstein