
En 1902 Jack London fue enviado como periodista a cubrir informativamente la guerra de los Boers. Al llegar a Gran Bretaña su misión fue cancelada, y él tomó una habitación en un barrio obrero de Londres. Convencido socialista, su curiosidad le llevó a visitar los slums, barrios humildes londinenses donde se hacinaban millares de personas en condiciones terribles mientras las clases pudientes disfrutaban del expolio que el Imperio llevaba a cabo en sus colonias. Allí, London se conmovió ante la extrema pobreza, la proliferación de los sin techo que dormían en bancos y escaleras, los desempleados crónicos, los enfermos sin asistencia digna de tal nombre, la más absoluta miseria. London vivió allí, y de esa terrible experiencia nació este texto, Gente del abismo, del que incluimos aquí el prefacio del propio London y un capítulo.
Prefacio de Gente del abismo
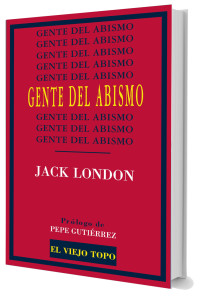 Lo que relato en este volumen me sucedió en el verano de 1902. Descendí al submundo londinense con una actitud mental semejante a la de un explorador. Estaba predispuesto a dejarme convencer por mis propios ojos más que por las enseñanzas de aquellos que nada habían visto, o por las palabras de los que fueron y vieron antes que yo. Es más, adopté un criterio sencillo para medir la vida de aquel submundo. Aquello que estuviera por la vida, por la salud física y espiritual, era bueno; lo que estuviese en contra, hiriera, disminuyera o pervirtiera la vida, era malo.
Lo que relato en este volumen me sucedió en el verano de 1902. Descendí al submundo londinense con una actitud mental semejante a la de un explorador. Estaba predispuesto a dejarme convencer por mis propios ojos más que por las enseñanzas de aquellos que nada habían visto, o por las palabras de los que fueron y vieron antes que yo. Es más, adopté un criterio sencillo para medir la vida de aquel submundo. Aquello que estuviera por la vida, por la salud física y espiritual, era bueno; lo que estuviese en contra, hiriera, disminuyera o pervirtiera la vida, era malo.
El lector comprenderá enseguida que mucho de lo que vi era malo. Sin embargo, no debe olvidarse que la época sobre la que escribo era considerada en Inglaterra como de «buenos tiempos». El hambre y la falta de techo que encontré constituían una situación de miseria crónica que no se superaba ni siquiera en los períodos de mayor prosperidad.
Un duro invierno siguió a aquel verano. Los parados, en gran número, organizaban manifestaciones, a veces hasta doce al mismo tiempo, y marchaban por las calles de Londres pidiendo pan. Mr. Justin McCarthy, en su artículo en The Independent de Nueva York, en enero de 1903, resume la situación así:
«Los albergues ya no disponen de espacio donde amontonar a las multitudes hambrientas que durante el día y la noche llaman a sus puertas pidiendo alimento y cobijo. Todas las instituciones caritativas han agotado su capacidad de conseguir alimentos para los hambrientos que llegan desde los sótanos y buhardillas, de las callejuelas y callejones de Londres. Los locales del Ejército de Salvación en varios lugares de Londres se ven asediados todas las noches por hordas de parados hambrientos a los que no se puede proporcionar sustento ni albergue.»

Cola de hambrientos ante los locales del Ejército de Salvación
Se ha insistido en que mi crítica de cómo son las cosas en Inglaterra es demasiado pesimista. Debo decir, de nuevo, que soy el más optimista de los optimistas. Pero contemplo a los hombres más como individuos que como agregados políticos. La sociedad crece, mientras que las maquinarias políticas se caen a trozos y se convierten en cascotes. Por lo que se refiere a los hombres y a las mujeres, a su salud y felicidad, veo para los ingleses un futuro ancho y sonriente. Pero para gran parte de la maquinaria política, que tan mal funciona, no veo más que un montón de cascotes.
Jack London
Piedmont, California
Gente del abismo
CAPÍTULO VII
Condecorado con la Cruz Victoria
Más allá de la populosa ciudad los hombres gimen
y el llanto de las almas de los heridos se oye ahí afuera.
Job
He descubierto que no es fácil conseguir alojamiento circunstancial en un albergue público. He hecho ya dos intentos, y pronto haré el tercero. La primera vez fue a las siete de la tarde y llevaba cuatro chelines en el bolsillo. En esta ocasión, cometí dos errores. En primer lugar, el aspirante al alojamiento circunstancial debe ser pobre de solemnidad, y puesto que se le somete a un riguroso registro, es preciso que esté realmente sin blanca; cuatro peniques, y no digamos cuatro chelines, son suficientes para descalificarle. En segundo lugar, cometí el error de llegar con retraso. Las siete es demasiado tarde para que un indigente consiga una cama de menesteroso.
Para conocimiento de la gente inocente y bien alimentada, permítanme explicar en qué consiste el alojamiento circunstancial. Es un edificio donde el que no tiene casa, ni cama, ni dinero, puede, si tiene suerte, descansar circunstancialmente sus fatigados huesos, para, al día siguiente, pagar el favor trabajando como un condenado.

Albergue de Whitechapel
Mi segundo intento empezó bajo mejores auspicios. Fue a media tarde, iba acompañado por el ferviente socialista y otro amigo y todo lo que tenía en mis bolsillos eran tres peniques. Me condujeron hasta el albergue de Whitechapel, que observé desde una esquina. Apenas pasaban unos minutos de las cinco y ya se había formado una larga y melancólica cola, que doblaba la esquina del edificio y se perdía de vista.
Era un espectáculo de lo más triste; hombres y mujeres, en el frío y gris atardecer, esperaban un humilde cobijo que les protegiera de la noche, y confieso que casi me puso fuera de mí. Como el niño ante la puerta del dentista, descubrí de repente multitud de razones para estar en cualquier otra parte. Algo de esta lucha interior se debió reflejar en mi cara, pues uno de mis compañeros me dijo:
—No te arrugues; tú puedes hacerlo.
Claro que podía, pero me di cuenta de que incluso los tres peniques de mi bolsillo eran una fortuna para aquella caterva, y con objeto de hacer desaparecer cualquier posibilidad de envidia me desprendí de las monedas. Me despedí de mis amigos y, con el corazón saltándome en el pecho, avancé por la calle y me situé en la cola. Aquella pobre gente que se tambaleaba hacia la muerte tenía un aspecto calamitoso, más calamitoso de lo que pueda imaginarse.
Junto a mí había un hombre bajo y fornido. Fuerte y sano, aunque ya mayor, de facciones marcadas, con la dura y curtida piel proporcionada por años de exposición al sol y a los vientos, tenía los inconfundibles rostro y ojos del hombre de mar. Y al instante me vino a la memoria un fragmento del “Galeote” de Kipling:
Con el estigma de mis hombros, con las heridas de grilletes de acero;
Con las señales que me dejaron los látigos, con las heridas que nunca sanan;
Con los ojos envejecidos escrutando el soleado mar,
Estoy pagado por mis servicios. . .
Cuán acertado estuve en mi suposición y cuán apropiado era el poema lo sabrán enseguida.
—No lo aguantaré mucho tiempo, no señor —se quejaba a su vecino—. Destrozaré un escaparate, uno muy grande, y me meterán entre rejas catorce días. Entonces tendré dónde dormir y mejor comida que aquí. Aunque echaré de menos mi tabaco —dijo esto último con resignación—. He pasado dos noches al raso —continuó—; la noche pasada me empapé, y no estoy dispuesto a aguantarlo más. Me estoy haciendo viejo y cualquier mañana me encontrarán muerto.
Se volvió hacia mí con fiereza.
—No llegues a viejo, muchacho. Muérete siendo joven o acabarás como yo. Te lo aseguro. Tengo ochenta y siete años y he servido a mi país como un hombre. Tres galones por buena conducta y la Cruz Victoria, y esto es lo que recibo a cambio. Ojalá estuviera muerto, ojalá lo estuviera.
Se le humedecieron los ojos, pero antes de que el otro lo consolara se puso a tararear una canción de marineros como si en el mundo no existieran las penas.

Bert, habitante de la zona, y Jack London
Ante mi insistencia, me contó esta historia mientras esperaba en la cola del albergue, después de pasar dos noches a la intemperie:
De niño se había alistado en la marina británica, y durante más de dos enganches sirvió bien y fielmente. Nombres, fechas, comandantes, puertos, escaramuzas y batallas brotaban de sus labios como un río inagotable, pero me resulta imposible recordarlos y no podía tomar notas a la puerta de un albergue para pobres. Había estado en lo que él llamaba la Primera guerra de China; se alistó en la Compañía de las Indias Orientales y sirvió diez años en la India; regresó allí, con la armada inglesa, en la época de la insurrección; había tomado parte en las guerras de Birmania y de Crimea; y, además, había luchado y trabajado para la bandera inglesa en casi todo el planeta.
Y entonces sucedió. Algo casi sin importancia en un principio: tal vez al teniente no le había sentado bien el desayuno; o acaso se acostara tarde la noche anterior; o sus deudas le tenían preocupado; o el comandante le había hablado con brusquedad. Lo cierto es que aquel día el teniente estaba irritable. El marinero, junto con otros, estaba preparando el aparejo de proa.
No olvidemos que el marinero llevaba cuarenta años en la armada, tenía tres galones por buena conducta y poseía la Cruz Victoria por servicios distinguidos en combate; es decir, que no podía ser un mal marinero. Pero el teniente estaba irritable, le insultó; fue un insulto desagradable. Se refería a la madre del marinero. Cuando yo era pequeño teníamos por norma pelear como demonios si se dedicaba tal insulto a nuestras madres; y en mi país muchos hombres han muerto al insultar con esas palabras a las madres de otros hombres.
Sea como fuere, el teniente insultó a la madre del marinero. Éste, en aquel momento, tenía en las manos una barra de hierro. Sin dudarlo, golpeó con ella la cabeza del teniente, haciéndolo caer por la borda. Entonces, según palabras del propio marinero:
—Me di cuenta de lo que había hecho. Conocía las ordenanzas y me dije: “Estás acabado, Jack, muchacho; así es que allá voy”. Y salté tras él, decidido a ahogarme con él. Y lo hubiese conseguido de no haber sido porque se nos acercó la barcaza del buque insignia. Al emerger a la superficie yo lo tenía sujeto y le estaba dando puñetazos. Esto es lo que me perdió. De no haber estado golpeándolo podía haber dicho que, al ver lo que había hecho, salté por la borda para salvarle.

Cualquier lugar es bueno para pasar la noche
Hubo consejo de guerra, o como quiera que se llame en la marina. Me recitó la sentencia, letra por letra, como si se la hubiese aprendido de memoria y repetido amargamente muchas veces. Y éste es, en aras de la disciplina y del respeto a oficiales que no siempre son caballeros, el castigo recibido por un hombre culpable de haberse portado con hombría. Ser degradado a marinero raso; perder las pagas que se le debían; privársele del derecho a pensión; renunciar a la Cruz Victoria; ser expulsado de la marina por su carácter (ésta era su mayor ofensa); recibir cincuenta latigazos; y pasar dos años en prisión.
—Ojalá me hubiese ahogado aquel día, ojalá Dios lo hubiese querido —terminó, al tiempo que la cola avanzaba y doblábamos la esquina.
Al fin pudimos ver la puerta, por la que los indigentes eran admitidos por grupos. Y entonces me enteré de algo sorprendente: siendo miércoles, ninguno de nosotros podría salir hasta el viernes por la mañana. Y lo que era peor —tomen nota los fumadores—: no se nos permitiría entrar con tabaco. Había que entregarlo en la puerta. A veces, me dijeron, lo devolvían al salir, y otras veces era destruido.
El viejo guerrero me dio una lección. Abriendo su bolsa, vació el tabaco (una cantidad exigua) en un pedazo de papel. Lo envolvió de cualquier manera y lo escondió en el calcetín. Yo hice lo mismo, ya que cuarenta horas sin tabaco es una prueba demasiado dura para cualquier fumador.
La cola avanzó una y otra vez y nos fuimos acercando a la puerta, lenta pero inexorablemente. En un momento en el que estuvimos sobre unas rejas, bajo nosotros apareció un individuo al que el viejo marino preguntó:
—¿Cuántos más caben?
—Veinticuatro —respondió.
Miramos con ansiedad hacia delante y contamos. Había treinta y cuatro delante de nosotros. En los consternados rostros que me rodeaban se reflejaba el desencanto. No es nada agradable, cuando se está hambriento y sin blanca, enfrentarse con la perspectiva de pasar la noche en la calle. Pero no perdimos la esperanza, hasta que, cuando todavía nos precedían diez hasta la entrada, el portero nos echó.
—Completo —fue todo lo que dijo mientras cerraba la puerta.
Como un rayo, pese a sus ochenta y siete años, el viejo marinero salió disparado con la improbable esperanza de encontrar cobijo en otra parte. Yo me quedé a discutir con otros dos tipos, expertos en alojamientos circunstanciales, sobre dónde era más conveniente dirigirse. Decidieron probar en el albergue de Poplar, a unas tres millas, y hacia allí nos encaminamos.
Al doblar la esquina uno de ellos comentó:
—Hoy no había manera de entrar. Vine a la una y ya había cola… mimados como gatitos, eso es lo que son. Siempre dejan entrar a los mismos, noche tras noche.
Compra aquí nuestra edición de Gente del abismo, 11,42 €:

Vista de la calle de Whitechapel











One comment on “Asomándose al abismo”