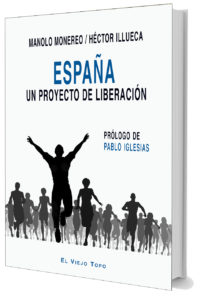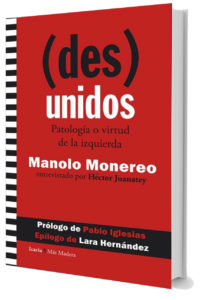“Sin homogeneidad social, la más radical igualdad formal se torna la más radical desigualdad y la democracia formal, dictadura de la clase dominante”
Hermann Heller, 1928
Es una de las paradojas de la época: cuanto más se habla de democracia, más alejada está esta de su ejercicio cotidiano y de sus fundamentos jurídico-constitucionales. Es más, se está usando como arma de guerra para justificar y legitimar el conflicto con Rusia y, sobre todo, el que se prepara meticulosamente contra China. La palabra democracia sirve para todo menos para lo que sería fundamental: garantizar el autogobierno de las poblaciones.
El término democracia liberal se emplea mucho en este último periodo. Es el caso típico –analizado sabiamente por Charles Taylor– de colonización del imaginario social derivado de la literatura académica y promovido por los medios comunicación masivos. Las definiciones nunca son neutras. Definir las democracias realmente existentes en Europa como liberales significa, cuando menos, una ruptura que supone, de un lado, borrar una experiencia histórica genuinamente europea y, de otro, introducir un concepto que normaliza una deriva política, una transición que se intenta presentar como una simple continuidad. Dicho de otra forma, la democracia liberal, aquí y ahora, no sería solo un concepto académico sino un programa, una estrategia discursiva que le pone nombre a algo que se está ya haciendo en la práctica.
Intento explicarme. Desde el punto de vista histórico, las democracias europeas surgidas después de la derrota del fascismo en la II Guerra Mundial se basaban en un tipo de Estado y en un sistema político diferenciado y alternativo a las democracias liberales. No se trata de un juego de palabras, se consideraba que estas últimas habían sido culpables de los grandes conflictos sociales, de las guerras civiles y de las emergencias de los Estados autoritarios. ¿Qué significaba en este contexto las democracias liberales? Un tipo de régimen político basado en el predominio de una sólida y maciza oligarquía financiera, empresarial y terrateniente que no reconocía la autonomía política y organizativa de las clases trabajadoras y que rechazaba el conflicto de clases. La República de Weimar fue el intento, fallido, para superar un viejo sistema de poder, una determinada configuración de unas clases dominantes que siempre vieron a la democracia de masas como un peligro, una amenaza sus privilegios y creencias.
El “constitucionalismo social” fue la gran propuesta de una Europa que había cambiado las relaciones de fuerzas existentes y, sobre todo, que tenía miedo a la revolución. Hoy se tiende a olvidar que, en muchos países europeos, la II Guerra Mundial fue una guerra civil que unió estrechamente a las derechas con los ocupantes y que la resistencia fue protagonizada esencialmente por la izquierda socialista y comunista. La presencia de los tanques soviéticos en Berlín y el protagonismo popular en la resistencia crearon las condiciones para superar los viejos regímenes liberales y autoritarios. El pacto keynesiano fue el intento de crear un tipo de capitalismo organizado que superara las crisis recurrentes, promoviera el pleno empleo y una más justa redistribución de la renta. De aquí surge el concepto Estado social, cuyo centro fue hacer compatible capitalismo y democracia.
Sin embridar al capitalismo, sin regular los mercados y sin reconocer la autonomía de las clases trabajadoras, el Estado social no sería posible. Se partía –es bueno subrayarlo aquí y ahora– de que existía una contradicción sustancial entre el capitalismo y su lógica de poder, y la sociedad democráticamente organizada. Los “treinta años gloriosos” tienen mucho que ver con este específico modo de relacionarse la economía con la sociedad y el Estado con la ciudadanía.
La contrarrevolución neoliberal se puede explicar como una estrategia bien planificada para romper todos los controles que el Estado y la sociedad impusieron al capitalismo histórico. El objetivo político fue desde el principio demoler sistemáticamente lo que fue el Estado social y democrático de derecho. No es casualidad que el modelo se pusiera en práctica contra el Chile de Allende, a través y por medio del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Conviene no perder el hilo. En los países europeos la contrarrevolución tendría que ser más lenta, con otros ritmos y aprovechando la coyuntura histórica que empezaba a ser favorable. La derrota del movimiento obrero organizado en los años 70 y 80 y la caída de la URSS abrieron una ventana de oportunidad que fue aprovechada a fondo.
El proyecto europeo de Maastricht fue la gran iniciativa. Una izquierda sin programa y una socialdemocracia sin identidad convirtieron la integración europea en una nueva frontera para adaptarse a la hegemonía indiscutida e indiscutible de EEUU y lo que era su gran proyecto: la globalización neoliberal. Integración europea y globalización siempre han ido de la mano. El objetivo, ser parte del nuevo mundo post socialista en construcción. Von Hayek dedicó su libro Camino de servidumbre a los socialistas de todos los partidos. Hoy habría que decir, desde la victoria ideológica, a los neoliberales de todos los partidos. El papel de la socialdemocracia y de una buena parte del movimiento obrero organizado fue hacer del vicio virtud: aceptar el neoliberalismo como el único horizonte de lo posible, convertir el europeísmo en la nueva ideología que permitía diferenciarse, justificar ajustes salariales permanentes e ir desmontado poco a poco, pieza a pieza, el Estado social.
La idea central del modelo Maastricht de integración europea era clara y distinta: despolitizar la economía, constitucionalizar las reglas neoliberales básicas e imponer un tipo de democracia limitada y subalterna. La clave es la conformación del sistema jurídico-político de la Unión Europea como un ordenamiento superior a las constituciones de cada uno de los países individualmente considerados en todo aquello que se oponga a las reglas comunitarias o a las sentencias del Tribunal de Justicia. Para que la operación pudiese funcionar hacía falta cuartear la soberanía popular, fragmentarla para poderla ceder a organismos no democráticos y sin responsabilidad. Lo que se buscaba era evidente: impedir el reformismo keynesiano, debilitar el poder contractual de las clases trabajadoras, erosionar la fuerza de los sindicatos. ¿Qué queda de la democracia? Un conjunto de procedimientos formales para elegir a la clase política, el sometimiento a una constitución cada vez más nominal y el predomino de unos poderes económico-financieros que imponen sus reglas a la soberanía popular.
La norteamericanización de la vida pública europea como realidad y la democracia liberal como programa: menos Europa y más Estados Unidos. Ahora la parábola se cierra: el constructo Unión Europea ha sido el medio para poner fin a la soberanía popular, erosionar el papel de las clases trabajadoras e impedir el reformismo en cualquiera de sus acepciones. La crisis de nuestras democracias, los fenómenos de involución social y de autoritarismo político tienen su origen en la victoria de un capitalismo monopolista-financiero que usa al Estado para imponer su modelo social, que no admite controles y que quiere hacerse irreversible; insisto, irreversible. Margaret Thatcher ganó cuando Tony Blair respetó su legado y lo siguió en lo fundamental.
Hay que coger con decisión los cuernos de la contradicción y hacerla productiva: capitalismo contra la democracia constitucional; capitalismo contra el Estado social; capitalismo contra soberanía popular; capitalismo contra el autogobierno democrático de las poblaciones. Esta democracia ya no es nuestra democracia, es una democracia oligárquica, una democracia dirigida y sometida a los poderes económicos-financieros y mediáticos. Hay que distinguir: una cosa es la defensa intransigente de las libertades públicas, de los derechos sociales, del uso alternativo del derecho y otra muy diferente es defender esta democracia plutocrática como nuestra democracia.
De esta crisis de las democracias realmente existentes aparecen dos salidas: una, autoritaria, liberal-conservadora que es la que se está imponiendo con fuerza en este periodo; otra, democrático-socialista que propone ir más allá del Estado Social, que defiende la soberanía popular y una economía al servicio de las necesidades básicas de las personas; es decir, una democracia económica que limite, contenga y supere las reglas de hierro del mercado monopolista-financiero dominante. Lo dicho, hacer productiva la contradicción impulsando la democracia social, desmercantilizando las relaciones sociales, ampliando y garantizando los derechos sociales fundamentales.
Las poblaciones exigen seguridad, orden, justicia y una democracia real y efectiva. Este es el territorio de la verdadera confrontación política; para ello se requieren ideas claras, programa y fuerza social organizada. Dicho al modo de Karl Polanyi, las clases trabajadoras y asalariadas necesitan protegerse de la economía de mercado capitalista, limitar el poder omnímodo de los empresarios para sentirse protagonistas del futuro, sujetos activos de una política entendida como proyecto de liberación.