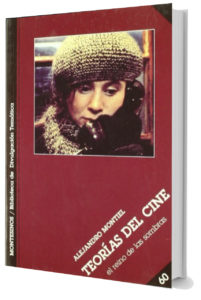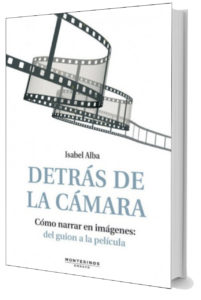En las cuatro grandes películas que exploro aquí, sus cuatro grandes películas de madurez [las de la trilogía alemana –La caída de los dioses (1969), Muerte en Venecia (1971) y Ludwig (1972)– y, por supuesto, la que para mí es la cumbre de su filmografía, El gatopardo (1963)], Visconti cierra un complejísimo universo en el que lo estético se entremezcla con lo político, en el que el mal y el bien conviven y hasta se entrelazan formando una unidad inseparable, donde la sofisticación no logra enterrar a lo grotesco, donde la muerte se convierte en anhelo y donde la risa puede cumplir funciones disolventes y casi revolucionarias.
En este universo de luz crepuscular y decadencia, de sutil melancolía, de agotamiento de aristocracias y monarquías, de oscuras oquedades donde se esconden todos los pecados y hasta el mal absoluto, en ese universo –digo– hay a la vez tanta belleza, tanta ironía, tanta elegancia, tanta inteligencia… Allí exponen sus pensamientos Platón y Schopenhauer y Nietzsche, allí escriben sus cuentos maravillosos Thomas Mann y Giuseppe di Lampedusa, allí viven y sufren reyes, príncipes y artistas mientras suena la música de Verdi, de Wagner o de Mahler. Demasiado para un mero artículo.
El Visconti con el que aquí se entabla diálogo es el de la última década de su vida. Ha trascendido plenamente su fase “neorrealista” de Ossesione (1942), La terra trema (1947), Bellísima (1951) o Rocco y sus hermanos (1960), en un cine de autor –más personal aún– que contiene tantos (o más) elementos simbólicos y mitológicos como claves para la crítica social en términos de clase y explotación. Este Visconti sigue siendo comunista, sigue afiliado al PCI, pero la huella marxista se ha difuminado para dejar paso a preocupaciones humanistas que desbordan las coordenadas de la lucha de clases y el materialismo histórico. Ya ha rodado Senso (1954) y Las Noches blancas (1957), y rodará en 1965 la que para algún crítico es su película más redonda, Vaghe stelle dell’Orsa (Sandra).
Este Visconti debe a Thomas Mann, Shakespeare, Goethe. Esquilo o Leopardi más que a la tradición marxista. Obviamente en El Gatopardo es fácil encontrar una interpretación del Risorgimento en clave gramsciana, y hay escenas del campesinado siciliano del Visconti más crudamente verista. Pero los ojos con los que mira a la burguesía son más aristocráticos que obreristas. Este Visconti se ha desembarazado plenamente de las contradicciones entre su condición aristocrática y su filiación partidaria, entre el conde y el comunista, y puede identificarse ética y psicológicamente –como lo hace en El gatopardo– con el príncipe de Salina, y ver con sus mismos ojos al rico Sedara, que asciende por la escalera del palacio como asciende en la escala social, con la zafiedad plebeya del parvenu. Y el respeto que siente en Muerte en Venecia por Gustav von Aschenbach, un burgués ennoblecido, se debe más a la nobleza de su alma (pese a su degradación) que al hecho de que sea un representante de la aristocracia de la cultura. Porque con Wagner –sin duda un genio de la música– no tiene piedad y no perdona su mezquino materialismo de pequeño burgués.
En La caída de los dioses, nuevamente, aparece el Visconti antifascista, y pondrá en boca de uno de los personajes la esencia del análisis marxista del nazismo, pero en esta compleja película no solo es manifiesta la influencia de Goethe o Shakespeare o del mismo Mann, sino que puede leerse entre líneas una crítica de la modernidad –y del nazismo– más en clave weberiana que marxista, seguramente sin que Visconti fuera consciente de ello. Este Visconti es pues un autor poliédrico e idiosincrásico, imposible de encasillar ya en una escuela de cine o en una corriente ideológica. Es el que más me ha interesado a mí.
Con el respeto debido al lector, quisiera terminar este prólogo con dos advertencias. La primera y fundamental es que nadie podrá disfrutar de este libro si no ha visto previamente las películas correspondientes. Me tranquiliza saber que son muchos los que antaño frecuentaron el cine de Visconti y los que incluso lo tuvieron como un cineasta de culto. No sin despertarles cierta nostalgia, este libro encontrará en ellos buenos amigos. Estoy seguro. Pero si alguien sin ese background se acerca a estas páginas, y quiere sacarles provecho, entonces tendrá que visitar primero a este clásico del cine europeo del siglo XX. Y si descubre que Visconti no le despierta fuertes emociones, si no se deleita en su virtuosismo escenográfico, si no siente la necesidad de rebobinar para volver sobre un diálogo y entenderlo mejor… Si nada de eso se produce, entonces será mejor que busque otra lectura.
La segunda advertencia es que sigo sin ser un experto en Visconti. Y a la vez creo que este libro tampoco podría escribirlo un experto en Visconti sin más, porque lo que yo hago es más bien explorar su universo estético, histórico y filosófico con absoluta libertad de pensamiento, en una especie de diálogo personal con el autor y sus referencias artísticas y literarias, y siempre desde la óptica de la decadencia, que es el leitmotiv de estas cuatro grandes películas. Por eso en las páginas que siguen el lector que me acompañe transitará del cine a la literatura y de ésta a la filosofía, sin solución de continuidad.
Este libro es por ello una invitación no solo a ver –o volver a ver– el cine de Visconti, que por supuesto lo es y en primer lugar. Es también una invitación a leer y releer a Thomas Mann o a Lampedusa, a reflexionar sobre el erotismo y el amor de la mano de Platón, o sobre la vida, el sufrimiento y la muerte en diálogo con Schopenhauer o Nietzsche. Y, de paso, preguntarnos sobre la historia moderna de la cultura europea, sobre el ocaso de las ilusiones, sobre sus grandezas y sus miserias, mientras escuchamos el preludio del Tristán e Isolda, nos acordamos de cómo Sigfrido descubrió el miedo o nos dejamos llevar por el adagietto de la quinta de Mahler hasta fundirnos por unos instantes en la melancólica infinitud del ser.