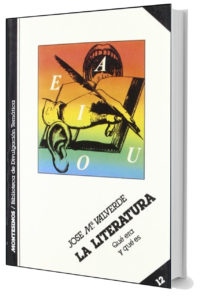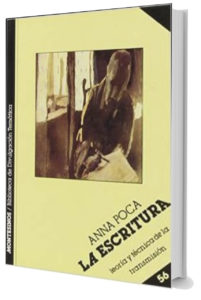©Dibujo de Elena Perez Garcia
Considerando lo común que es la enfermedad, el tremendo cambio espiritual que provoca, los asombrosos territorios desconocidos que se descubren cuando las luces de la salud disminuyen, los páramos y desiertos del alma que desvela un leve acceso de gripe, los precipicios y las praderas salpicadas de flores brillantes que revela un ligero aumento de la temperatura, los antiguos y obstinados robles que desarraiga en nosotros la enfermedad, cómo nos hundimos en la sima de la muerte y sentimos las aguas de la aniquilación sobre la cabeza y despertamos creyendo hallarnos en presencia de los ángeles y arpistas cuando nos han extraído una muela y afloramos a la superficie en el sillón del dentista y confundimos su «Enjuáguese la boca, enjuáguese la boca» con el saludo de Dios inclinado a la puerta del cielo para darnos la bienvenida —cuando pensamos en esto, como nos vemos obligados a hacer con frecuencia, resulta en verdad extraño que la enfermedad no haya ocupado su lugar con el amor, la batalla y los celos entre los principales temas literarios.
Cabría esperar que se hubieran dedicado novelas a la gripe: poemas épicos, a la fiebre tifoidea: odas, a la neumonía; elegías, al dolor de muelas. Pero no; con escasas excepciones —De Quincey intentó algo parecido en El comedor de opio-, debe haber uno o dos libros sobre la enfermedad dispersos en las páginas de Proust— , la literatura procura sostener por todos los medios que se ocupa de la mente; que el cuerpo es una lámina de vidrio plano por el que el alma ve directa y claramente y, salvo por una o dos pasiones, como deseo y codicia, es nulo, insignificante e inexistente. Mas lo cierto es todo lo contrario.
El cuerpo interviene todo el día, toda la noche; se embota o agudiza, se embellece o se marchita; se vuelve cera en el calor de junio, se endurece como sebo en la oscuridad de febrero. La criatura de su interior solo puede mirar por el cristal — sucio o sonrosado; no puede separarse del cuerpo como la vaina de un puñal o de un guisante ni un momento; ha de seguir el interminable desfile de cambios completo, frío y calor, bienestar y malestar, hambre y saciedad, salud y enfermedad hasta que llega la catástrofe inevitable; el cuerpo se desmorona y el alma se libera (dicen). Pero no existe registro de todo este cotidiano drama del cuerpo.
Siempre se escribe sobre las obras de la mente; las ideas que se le ocurren; sus nobles planes; cómo ha civilizado el universo. La muestran ignorando al cuerpo en la torre del filósofo; o lanzándolo como a un viejo balón de cuero a cruzar leguas de nieve y desierto en pos de conquista o descubrimiento. Se olvidan esas grandes guerras que libra el cuerpo con la mente esclava en la soledad del dormitorio contra el asalto de la fiebre o la llegada de la melancolía. No hay que buscar lejos la causa. Afrontar estas cosas requeriría el valor de un domador de leones; una filosofía vigorosa; una razón arraigada en las entrañas de la tierra. A falta de esto, este monstruo, el cuerpo, este milagro, su dolor, nos harán refugiarnos enseguida en el misticismo o a elevarnos con un rápido batir de alas en los arrebatos del trascendentalismo.
La gente diría que una novela dedicada a la gripe carecía de argumento; se quejaría de que no había amor en ella —erróneamente, sin embargo, pues la enfermedad asume a veces el disfraz del amor, y realiza los mismos trucos extraños. Confiere divinidad a algunos rostros, nos obliga a esperar hora tras hora, atentos al crujido de una escalera, y adorna los rostros de los ausentes (bastante corrientes en la salud, bien lo sabe el cielo) con un nuevo significado, mientras la mente urde mil leyendas y romances sobre ellos para los que no tiene tiempo ni inclinación en la salud.
Contribuye, por último, a dificultar la descripción de la enfermedad en la literatura, la pobreza del idioma. La lengua inglesa, que puede expresar los pensamientos de Hamlet y la tragedia de Lear, carece de palabras para describir el escalofrío y el dolor de cabeza. Se ha desarrollado en una sola dirección. Cualquier colegiala cuando se enamora cuenta con Shakespeare o Keats para expresar sus sentimientos; pero dejemos a un enfermo describir el dolor de cabeza a un médico y el lenguaje se agota de inmediato. No existe nada concreto a su disposición. Se ve obligado a acuñar las palabras él mismo, tomando su dolor en una mano y un grumo de sonido puro en la otra (como tal vez hiciera el pueblo de Babel al principio), de forma que al aplastarlos juntos surge al fin una palabra nueva. Tal vez sea ridícula. Pues, ¿qué inglés nativo se toma libertades con el idioma? Lo consideramos sagrado, y, por lo tanto, condenado a morir a menos que los americanos, cuyo ingenio es mucho más afortunado a la hora de crear palabras nuevas que en el manejo de las antiguas, acudan en nuestra ayuda y abran los manantiales.
Sin embargo, no sólo necesitamos un lenguaje nuevo más primitivo, más sensual, más obsceno, sino una nueva jerarquía de las pasiones: hay que deponer el amor a favor de cuarenta grados de fiebre; los celos, ceder el paso a los dolores de ciática; el insomnio interpreta el papel del malvado y el héroe se convierte en un líquido blanco de sabor dulce —ese poderoso príncipe de ojos de polilla y pies emplumados, uno de cuyos nombres es Cloral.
Mas volvamos al enfermo. «Estoy en la cama con gripe» —pero qué transmite eso de la gran experiencia; cómo ha cambiado de forma el mundo; los instrumentos del trabajo se distancian; los sonidos festivos son tan románticos como un tiovivo que se oye al fondo de campos muy lejanos; y los amigos han cambiado, asumiendo unos una belleza extraña, otros deformados, achaparrados como sapos, mientras el panorama general de la vida es tan remoto y bello como la costa vista desde un barco en alta mar, y él se siente en la cima de la exaltación y no necesita ayuda humana ni divina, o se arrastra pasivo en el suelo contento de la patada de una sirvienta— , la experiencia no se puede transmitir y, como ocurre siempre con estas tonterías, el propio sufrimiento sólo sirve para despertar en la mente de los amigos recuerdos de las gripes, dolores y sufrimientos que ellos pasaron sin lamentarse el febrero último y que ahora piden a gritos desesperadamente el divino alivio de la compasión.
Fuente: Primeras páginas del libro de Virginia Woolf De la enfermedad, escrito en 1925 a petición de T. S. Eliot, para ser publicado en la revista New Criterion.
Libros relacionados: