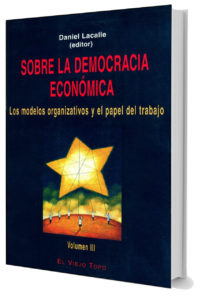La irrealidad de postular la solución sostenible de los graves problemas de nuestro orden social en el marco formal/legal, y sus correspondientes límites, de la política parlamentaria se deriva de una concepción fundamentalmente errónea sobre las determinaciones estructurales del dominio del capital, tal como son presentadas en todas las variantes teóricas que afirman el dualismo sociedad civil-estado político.
La dificultad, insalvable en los marcos parlamentarios, radica en que como el capital controla realmente todos los aspectos vitales del metabolismo social, puede permitirse definir la esfera separadamente constituida de la legitimación política como un asunto estrictamente formal/legal, excluyendo así necesariamente la posibilidad de ser legítimamente impugnado por la política parlamentaria en la esfera sustantiva del funcionamiento de la reproducción socioeconómica. Directa o indirectamente, el capital lo controla todo, incluido el proceso legislative parlamentario, aun cuando muchas teorías que hipostasian ficticiamente la “igualdad democrática” de todas las fuerzas políticas que participan en el proceso legislativo plantean que este último es totalmente independiente del capital. Para imaginar una relación muy diferente con los poderes encargados de la toma de decisiones en nuestras sociedades, ahora completamente dominados por las fuerzas del capital en todos los terrenos, es necesario enfrentar radicalmente al capital mismo en tanto controlador general de la reproducción del metabolismo social.
Lo que les dificulta aún más el problema a quienes aspiran a un cambio significativo en los márgenes del sistema político establecido es que este puede reclamar para sí una genuina legitimidad constitucional de su actual modo de funcionamiento, sobre la base de la inversión históricamente constituida del estado real de cosas en la esfera de la reproducción material. Porque en tanto el capitalista no es sólo la “personificación del capital”, sino que funciona simultáneamente “como la personificación del carácter social del trabajo, del taller total en cuanto tal ”, el sistema puede afirmar que representa el vitalmente necesario poder productivo de la sociedad con respecto a los individuos, como la base de la continuada existencia de estos, al incorporar el interés general.
De esa forma, el capital se afirma no sólo como el poder de facto de la sociedad, sino también como su poder de jure, en su capacidad de condición necesaria objetivamente dada de la reproducción de la sociedad y, por tanto, de basamento constitucional de su propio orden político.
La incómoda verdad de que la legitimidad constitucional del capital se funda históricamente en la despiadada expropiación a los productores de las condiciones de reproducción del metabolismo social —los medios y materiales de trabajo—y de que, por tanto, la declarada “constitucionalidad” del capital (al igual que el origen de la mayoría de las constituciones) es inconstitucional, se desvanece entre las brumas de un pasado remoto. Las “poderes productivos sociales del trabajo o poderes productivos del trabajo social comenzaron a desarrollarse históricamente con el modo de producción específicamente capitalista, de ahí que parezcan algo inmanente a la relación del capital e inseparable de ella.”
Es así como el modo de reproducción del metabolismo social del capital se eterniza y legitima como sistema lícitamente inimpugnable. La contienda sólo se admite como legítima en relación con algunos aspectos menores de una estructura general inalterable. El verdadero estado de cosas en el plano de la reproducción socioeconomic —esto es, el poder productivo realmente ejercido del trabajo y la absoluta necesidad de él para garantizar la reproducción del capital— se oculta a todas las miradas. Ello ocurre en parte debido a la ignorancia del difícilmente legitimable origen histórico de la “acumulación originaria” del capital y de la expropiación concomitante de la propiedad, a menudo violenta, como precondición del actual modo de funcionamiento del sistema; y en parte debido a la naturaleza mistificadora de las relaciones de producción y distribución establecidas. Porque “las condiciones de trabajo objetivas no parecen subsumidas bajo el trabajador, sino que es este el que parece subsumido bajo ellas.
El capital emplea al trabajo. Incluso esta relación en su simplicidad es una personificación de cosas y una cosificación de personas”. Nada en esta relación puede ser enfrentado y remediado en el marco de la reforma política parlamentaria. Sería absurdo esperar la abolición de la “personificación de cosas y la cosificación de personas” mediante un decreto político, e igualmente absurdo pensar que podría producirse la proclamación de semejante reforma en el marco de las instituciones políticas del capital. El sistema del capital no puede funcionar sin esa perversa inversión de la relación entre personas y cosas: los poderes alienados y cosificados del capital, que dominan a las masas.
De modo similar, sería un milagro que los trabajadores que enfrentan al capital en el proceso de trabajo como “trabajadores aislados” pudieran reapropiarse del mando sobre los poderes productivos sociales de su trabajo mediante un decreto político, o incluso mediante toda una serie de reformas parlamentarias aprobadas en el seno del orden de control del metabolismo social del capital. Porque en estos asuntos no hay forma de evadir el conflicto inconciliable en torno a los intereses materiales.
El capital no puede cederle sus poderes productivos sociales -usurpados- al trabajo, ni puede compartirlos con el trabajo mediante un “compromiso político” anhelado, pero completamente ficticio. Esos poderes, que adoptan la forma del “dominio de la riqueza sobre la sociedad ” constituyen el poder que controla de manera general la reproducción social. De ahí que sea imposible escapar, en el terreno del metabolismo social fundamental, a la rigurosa lógica de ese conflicto inconciliable. Porque o bien la riqueza, en forma de capital, sigue reinando sobre la sociedad humana y la lleva al borde de la autodestrucción, o la sociedad de productores asociados aprende a reinar sobre la riqueza alienada y cosificada con los poderes productivos surgidos del trabajo social autodeterminado de sus miembros individuales, pero ya no aislados.
El capital es la fuerza extraparlamentaria por excelencia y su control del metabolismo social no puede ser políticamente restringido por el parlamento. Esa es la razón de que el único modo de representación política compatible con el modo de funcionamiento del capital sea el que niegue efectivamente la posibilidad de disputarle su poder material. Y precisamente porque el capital es la fuerza extraparlamentaria por excelencia, no tiene nada que temer de las reformas que puedan ser aprobadas en el seno de su marco político parlamentario. Dado que el asunto vital en torno al cual todo gira es que “las condiciones de trabajo objetivas no parecen subsumidas bajo el trabajador”, sino que, por el contrario, “este parece subsumido bajo ellas”, ningún cambio significativo es factible sin abordar esta cuestión, tanto con una forma de política capaz de enfrentarse a los poderes extraparlamentarios del capital y sus modos de acción, como en el terreno de la reproducción material.
Por tanto, el único enfrentamiento que podría afectar de manera sostenible al poder del capital sería el que tuviera como objetivos, simultáneamente, asumir las funciones productivas claves del sistema y hacerse con el control de los procesos correspondientes de toma de decisiones políticas en todas las esferas, en vez de verse fatalmente constreñido por el cerco que limita la acción política institucionalmente legitimada a la legislación parlamentaria.
Se critica mucho -y con razón- en las discusiones políticas de las últimas décadas a personajes políticos que otrora fueran de izquierda y a sus partidos, ahora plenamente adaptados. Sin embargo, lo que resulta problemático de esos debates es que al subrayar exageradamente el papel desempeñado por la ambición y el fracaso personales, a menudo siguen partiendo de que se puede remediar la situación en el mismo marco político institucional que, en realidad, favorece sobremanera las criticadas “traiciones personales” y las dolorosas “desviaciones partidarias”. Lamentablemente, los recambios de personal y de gobierno por los que se aboga y que se ansían tienden a reproducir los mismos resultados deplorables.
Todo ello no debería resultar demasiado sorprendente. La razón por la cual las instituciones políticas establecidas resisten con éxito intentos significativos de mejora es que ellas mismas forman parte del problema y no de la solución. En su naturaleza inmanente son la encarnación de las determinaciones y contradicciones estructurales subyacentes mediante las cuales el estado capitalista moderno -con su ubicua red de elementos burocráticos- se ha articulado y estabilizado en el curso de los últimos cuatrocientos años.
Naturalmente, el estado no fue un resultado mecánico y unilateral, sino que se formó en interrelación recíproca y necesaria con el sustrato material del despliegue histórico del capitalismo: no sólo se vio moldeado por este último, sino que también lo moldeó activamente tanto como fue históricamente factible en las circunstancias prevalecientes (que también eran cambiantes, precisamente gracias a esa interrelación). Dada la determinación insalvablemente centrífuga del microcosmos productivo del capital, incluso en el nivel de las gigantescas empresas transnacionales casi monopolistas, sólo el estado moderno pudo asumir y cumplir la función requerida de ser la estructura de mando general del sistema del capital.
Ello implicó, inevitablemente, enajenar por completo de los productores el poder general de toma de decisiones. Hasta las “personificaciones particulares del capital” tenían (y tienen) un estricto mandato de actuar de acuerdo con los imperativos estructurales de su sistema. De hecho, el estado moderno, tal como se constituyó sobre el sustrato material del sistema del capital, es el paradigma de la alienación en lo que se refiere a la toma de decisiones globales/totalizadoras. Por tanto, resultaría sumamente ingenuo imaginar que el estado capitalista podría cederle voluntariamente los poderes alienados de toma de decisiones sistémicas a un actor rival que opera en los marcos legislativos del parlamento.
De ahí que para imaginar un cambio significativo e históricamente sostenible de la sociedad sea necesario someter a una crítica radical las interdeterminaciones de la reproducción material y la política de todo el sistema, y no sencillamente algunas de sus prácticas políticas contingentes y limitadas. La totalidad combinada de las determinaciones de la reproducción material y la estructura política de mando omniabarcadora del estado constituyen, juntas, la realidad avasalladora del sistema del capital. En este sentido, y en vista de la inevitable cuestión que se deriva del enfrentamiento a determinaciones sistémicas en lo referido tanto a la reproducción socioeconómica como al estado, la necesidad de una transformación política integral —en estrecha conjunción con el ejercicio significativo de las funciones productivas vitales de la sociedad, sin el cual resulta inconcebible un cambio político de gran alcance y duradero— se torna inseparable del problema caracterizado como la extinción del estado. En consecuencia, en la tarea histórica de lograr “la extinción del estado”, la autogestión mediante la plena participación y la sustitución permanentemente sostenible del parlamentarismo por una forma positiva de toma de decisiones sustantivas son inseparables.
Este es un asunto vital y no “una lealtad romántica al sueño irrealizable de Marx”, frase con la cual algunos tratan de desacreditarlo y descartarlo. En realidad, la “extinción del estado” no se refiere a algo misterioso y remoto, sino a un proceso perfectamente tangible que debe comenzar en nuestro tiempo histórico. Significa, en lenguaje llano, la progresiva reasunción de los poderes alienados de toma de decisiones políticas por parte de los individuos en su empresa de avanzar hacia una sociedad genuinamente socialista. Sin la reasunción de esos poderes —a la que se opone no sólo el estado capitalista, sino también la inercia paralizante de las prácticas de la reproducción material estructuralmente enraizadas— no son concebibles ni el nuevo modo de control político de la sociedad como un todo por sus miembros individuales, ni el funcionamiento cotidiano no confrontativo y por ello cohesivo/planificable de las unidades de producción y distribución por los productores libre y autogestionariamente asociados.
Superar radicalmente la confrontatividad, y garantizar así el sustrato material y político para la planificación globalmente viable –un requisito imprescindible para la sobrevivencia misma de la humanidad, para no mencionar la potencialmente enriquecida autorrealización de sus miembros individuals- son sinónimos de la extinción del estado como empresa histórica actual.
Obviamente, una transformación de esa magnitud no puede lograrse sin la dedicación consciente de un movimiento revolucionario a la tarea histórica más desafiante de todas, que debe ser sostenida contra toda adversidad, dado que sin duda despertará la feroz hostilidad de todas las fuerzas fundamentales del sistema del capital. Es por esa razón que el movimiento en cuestión no puede ser simplemente un partido político orientado hacia el logro de concesiones parlamentarias que, por lo general, resultan anuladas tarde o temprano por los intereses creados extraparlamentarios del orden establecido, que prevalecen también en el parlamento. El movimiento socialista no tiene posibilidad alguna de vencer frente a la hostilidad de esas fuerzas a menos que se rearticule como movimiento revolucionario de masas, conscientemente activo en todas las formas de lucha política y social: local, nacional y global/internacional. Un movimiento revolucionario de masas capaz de utilizar a plenitud las oportunidades parlamentarias cuando se presentan, por más limitadas que sean en las actuales circunstancias, y, sobre todo, que no se amedrente ante el planteamiento de las necesarias demandas de acción extraparlamentaria retadora.
El desarrollo de este movimiento en la presente coyuntura histórica es muy importante para el futuro de la humanidad. Sin una disputa extraparlamentaria sostenida y estratégicamente orientada, los partidos que se alternan ahora en el gobierno pueden seguir funcionando como convenientes coartadas recíprocas ante el fracaso estructuralmente inevitable del sistema en lo que toca al trabajo, restringiendo así efectivamente el papel de la oposición de clase a su situación actual de inconveniente pero marginable añadido tardío al sistema parlamentario del capital. Por ende, tanto en lo que toca al terreno de la reproducción material como al político, la constitución de un movimiento socialista de masas extraparlamentario viable —en conjunción con las formas tradicionales de organización política del trabajo, en la actualidad terriblemente desencaminadas y perentoriamente necesitadas de la presión y el apoyo radicalizadores de tales fuerzas extraparlamentarias— es una precondición vital para enfrentar con éxito el enorme poder extraparlamentario del capital.
El movimiento revolucionario extraparlamentario debe cumplir un objetivo doble. Por un lado, tiene que formular y defender organizativamente los intereses estratégicos del trabajo como alternativa de metabolismo social históricamente viable. El logro de ese objetivo sólo es factible si las fuerzas organizadas del trabajo enfrentan conscientemente y niegan con fuerza en términos prácticos las determinaciones estructurales del orden de reproducción material establecido, tal como se manifiestan en la relación del capital y en la concomitante subordinación del trabajo en el proceso socioeconómico, en vez de contribuir con más o menos complicidad a reestabilizar el capital en crisis, como ha ocurrido invariablemente en importantes coyunturas del pasado reformista. Por otro lado, el poder político abierto u oculto del capital que ahora impera en el parlamento debe y puede ser enfrentado —incluso si en la actualidad es sólo en un grado limitado— mediante la presión que las formas de acción extraparlamentaria pueden ejercer sobre el legislativo y el ejecutivo.
La acción extraparlamentaria sólo puede ser efectiva si aborda conscientemente los aspectos centrales y las determinaciones sistémicas del capital, abriéndose paso entre la espesa maraña de apariencias fetichistas mediante las cuales este domina la sociedad. Porque el orden establecido hace valer materialmente su poder sobre todo en y mediante la relación del capital, perpetuada sobre la base de la inversión mistificadora de la relación productiva real entre las clases hegemónicas alternativas en la sociedad capitalista.
Como ya se mencionó, esta inversión le permite al capital usurpar el papel de “productor”, que, para decirlo con palabras de Marx, “emplea al trabajo”, gracias a la desconcertante “personificación de cosas y consificación de personas” y, por tanto, legitimarse como precondición inalterable para lograr el “interés general”. Como el concepto de “interés general” es realmente importante, aun si ahora se utiliza de manera fraudulenta para camuflar la total negación de su sustancia a la abrumadora mayoría de las personas mediante la farsa formal/legal de “la justicia y la igualdad”, no puede existir alternativa significativa e históricamente sostenible al orden social establecido sin una superación radical de la omniabarcadora relación del capital misma.
Esta es una demanda sistémica imposible de posponer. Los socialistas pueden y deben abogar por demandas parciales si estas tienen un impacto directo o indirecto en la demanda absolutamente fundamental de superar la relación del capital, que está en el centro mismo de la cuestión. Esta demanda es muy distinta a lo que los fieles ideólogos y figuras del capital políticamente destacadas les permiten hoy a las fuerzas de oposición. Su criterio fundamental para impedir toda posibilidad de aprobación incluso de importantes demandas parciales del trabajo es, precisamente, que pueden afectar negativamente a la estabilidad del sistema.
De ahí, por ejemplo, que hasta la “acción industrial políticamente motivada” local se excluya categóricamente (y hasta se ilegalice) en “una sociedad democrática”, porque su realización podría tener consecuencias negativas para el normal funcionamiento del sistema. Por el contrario, el papel de los partidos reformistas resulta bienvenido, porque sus demandas contribuyen a reestabilizar el sistema en tiempos difíciles, mediante la intervención industrial dirigida a la reducción de los salarios (con el eslogan de la “necesidad de apretarse el cinturón”) y los acuerdos políticos/legislativos encaminados a frenar a los sindicatos. Por tanto, sus demandas contribuyen a la dinámica de una renovada expansión del capital, o son al menos “neutrales” en el sentido de que en algún momento futuro, aun si no es a la hora en que se formulen originalmente, pueden integrarse en el marco estipulado de la normalidad.
La negación revolucionaria del sistema del capital sólo es concebible mediante una intervención organizativa estratégicamente sostenida y consciente. Si bien el rechazo sectario y tendenciosamente unilateral al “espontaneísmo” debe ser criticado como merece, no es menos dañino subestimar la importancia de la conciencia revolucionaria y los requerimientos organizativos necesarios para su triunfo. El fracaso histórico de algunos partidos importantes de la Tercera Internacional que otrora profesaran objetivos leninistas y revolucionarios, como los partidos comunistas francés e italiano antes mencionados, no debe desviar nuestra atención de la importancia de recrear sobre un suelo mucho más seguro las organizaciones políticas gracias a las cuales se podrá lograr en el futuro la vital transformación socialista de nuestras sociedades. Evidentemente, una vigorosa reevaluación crítica de los fracasos forma parte importante de este proceso de renovación. Lo que ya resulta sumamente claro es que el deslizamiento desintegrador de esos partidos por la resbalosa pendiente del entrampamiento parlamentario constituye una importante lección para el futuro.
Hoy en día sólo son factibles dos modos de control integral del metabolismo social: el orden reproductivo explotador de la clase del capital —impuesto a cualquier costo por “las personificaciones del capital”— que defraudó miserablemente a la humanidad y la ha llevado en nuestros tiempos al borde de la autodestrucción. Y el otro, diametralmente opuesto al establecido: la alternativa hegemónica del metabolismo social del trabajo. Una sociedad dirigida por los individuos sociales sobre la base de una igualdad sustantiva que les permita desarrollar plenamente sus potencialidades productivas humanas e intelectuales, en armonía con los requerimientos metabólicos de la naturaleza, en vez de empeñarse en la destrucción de la naturaleza y, por ende, de sí mismos, como el incontrolable control metabólico social del capital está enfrascado en hacer en estos momentos.
Es por eso que en las actuales condiciones de crisis estructural del capital nada que no sea la alternativa hegemónica integral al dominio del capital —entendida como la complementariedad dialéctica de demandas inmediatas particulares, pero no marginables, y objetivos globales de transformación sistémica— puede constituir el programa válido del movimiento revolucionario organizado y consciente en todo el mundo.
La crisis de este orden social nunca ha sido mayor que en nuestros tiempos. Su solución es inconcebible sin la intervención sostenida de la política revolucionaria en una escala adecuada. El orden dominante no es capaz de manejar sus asuntos, en las condiciones de una crisis estructural que se profundiza, sin adoptar medidas autoritarias cada vez más represivas contra las fuerzas que se oponen a las tendencias destructivas del desarrollo, y sin que las potencias imperialistas dominantes se involucren en lo que ya son aventuras militares genocidas. Sería la mayor de las quimeras imaginar que un orden socioeconómico y político de este tipo puede ser reformado para favorecer al trabajo, cuando se opuso firmemente a todos los cambios significativos por los que abogó el movimiento reformista durante su larga historia. En la actualidad, el margen de ajustes adaptativos se ha estrechado, dada la incontrolable interrelación global de las contradicciones y los antagonismos del capital. (…)
Sin la adopción de una perspectiva socialista internacional viable, el movimiento obrero no podrá acumular las fuerzas que tanto necesita. A este respecto, la reevaluación crítica de la historia de las Internacionales del pasado no es menos importante que la crítica radical a la “vía parlamentaria al socialismo”. De hecho, las promesas incumplidas de esos dos enfoques estratégicos están estrechamente vinculadas. En el pasado, la incapacidad para poner en práctica las necesarias condiciones de éxito de una de ellas afectó profundamente las perspectivas de la otra y viceversa. Por un lado, sin un movimiento socialista internacional fuerte y resuelto no había
ninguna posibilidad de lograr que la perspectiva socialista prevaleciera en los parlamentos nacionales. Por el otro, el abrumador dominio del capital en el entorno nacional, y la subsiguiente adaptación de un trabajo sumamente mal organizado en el nivel internacional a las restricciones parlamentarias y las tentaciones nacionalistas (clamorosamente puestas de relieve por la capitulación de los partidos socialdemócratas ante sus burguesías nacionales al estallar la Primera Guerra Mundial), impidieron que las Internacionales radicales se convirtieran en una fuerza cohesionadora y estratégicamente efectiva.
Por tanto, la triste historia de las Internacionales radicales no fue de ningún modo accidental. Estuvo asociada a su irrealista creencia en la necesidad de una unidad doctrinal, al tiempo que funcionaban en un marco político que le imponía a la abrumadora mayoría del movimiento obrero la necesidad de adaptaciones parlamentarias. De hecho, no resulta una falacia decir que la adopción de los dos enfoques estratégicos, uno al lado del otro, fue en el pasado mutuamente excluyente. En consecuencia, el necesario cambio futuro no es factible sin abordar críticamente los problemas de ambos. Sólo un movimiento revolucionario del trabajo consciente y consistentemente sostenido —que se afirme como la alternativa hegemónica al orden social del capital— podrá sortear estas dificultades.
Huelga decir que el movimiento revolucionario, organizado y consciente del trabajo no podrá mantenerse dentro del marco político restrictivo de un parlamento dominado por el poder extraparlamentario del capital. Ni logrará vencer si es una organización sectaria vuelta sobre sí misma. Podrá definirse exitosamente en virtud de dos principios orientadores vitales. El primero es la elaboración de su propio programa extraparlamentario orientado hacia los objetivos integrales de una alternativa hegemónica que garanticen una transformación sistémica fundamental. Y el segundo, igualmente importante en términos estratégicos organizativos, es su activa participación en la constitución del necesario movimiento de masas extraparlamentario, portador de la alternativa revolucionaria capaz de cambiar también el proceso legislativo de modo cualitativo.
Ello representaría un paso importante en dirección a la extinción del estado. Solo mediante esos procesos organizativos en los que participen directamente también las grandes masas es posible imaginar la realización de la tarea histórica de instituir la alternativa hegemónica del trabajo, al servicio de la emancipación socialista omniabarcadora.
Fragmentos de dos apartados de Alternativa al parlamentarismo, del libro de István Mészáros. Actualidad histórica de la ofensiva socialista. Alternativa al parlamentarismo